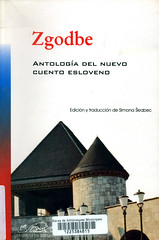
Páginas de espuma, 2009. 158 páginas.
Trad. Simona Škrabec.
Que me aspen si recuerdo cómo llegué a este libro, pero bienvenido sea el conocimiento de cuentos de otras culturas. Una antología que incluye los siguientes relatos:
La cuna de la civilización, Boris Pahor
El lado oscuro de la luna, Edvard Kocbek
A primera hora de la tarde, Lojze Kovačič
La parábola del hijo bicéfalo, Lojze Kovačič
La taberna de la calle Vasa Miskin, Maja Novak
Avestina, Drago Jančar
¡Johann, No me asustes!, Suzana Tratnik
Las moscas, Aleš Čar
Los dos primeros me han gustado mucho, sobre todo el lirismo lacónico de Boris Pahor y el documento de la resistencia de Edvard Kocbek, de los que dejo extracto. El resto, de todo hay. A primera hora de la tarde, sobre dos ancianas que suben al castillo mientras cotillean, está bien, pero La parábola del hijo bicéfalo del mismo autor me ha dejado frío. El odio cuasifilial de La taberna de la calle Vasa Miskin seguramente tendrá connotaciones metafóricas que soy incapaz de ver, pero se aguanta bien. Avestina, sobre un onírico contrabandista de palabras es curioso aunque a veces repetitivo. ¡Johann, No me asustes!, preadolescencia extraña y violenta y Las moscas, desencuentro conyugal con el paso del tiempo, son bastantes sólidos.
En conjunto está bastante bien, pero sin demasiadas alharacas. Teniendo en cuenta que la población de Eslovenia ronda los dos millones de habitantes, la nómina de buenos autores no está mal.
Sólo he encontrado una reseña: Zgodbe, antología del nuevo cuento esloveno. Merecería alguna más ¿Se animan a leerlo?
Calificación: De regular a muy buenos.
Extractos:
Luego un edificio gris. Una enorme caja. Quien regresa de un mundo de barracones, de bancadas de madera podrida, y es acogido por estos muros sólidos, viejos, vuelve a una historia delimitada, seria y sabia. Parece que las paredes rectas se hayan erigido sólo para proteger los restos de esta materia humana, mullida y frágil. En las largas mesas, donde antaño se sentaban hombres vestidos con hábitos que rezaban a un ser perfecto más allá del mundo tangible, ahora nos sentamos unos náufragos con una fe débil en el hombre, pero en el aire se percibe algo como la posibilidad de una reconciliación, por mucho que por ahora casi no se pueda ni imaginar. En la sala predominan los uniformes de un marrón amarillento de los soldados franceses y los trajes de rayas pueden esconder con facilidad su pobreza. Sí, mesas largas. Y en la pared de la izquierda, todo son puertas de cristal, como de un reformatorio para jóvenes que deben ser reeducados en su relación con el prójimo. Para todos se prevé el mismo futuro, todos hemos recibido de la Cruz Roja americana una cajita de cartón. Algunos la han dejado en la mesilla, otros la han puesto en el suelo, al lado de los zapatos. O bajo el brazo. La cruz de carmín hace que los paquetes parezcan cajas de primeros auxilios; cada uno de nosotros parece haber recibido yodo y vendas para sus heridas, para curárselas, en adelante uno mismo con esmero y constancia.
-Para mí -intervino por último Barco-, el miedo es la intuición de la muerte. El miedo en todas sus formas es la rebelión del espíritu ante la nada. El miedo es una clase especial del amor. Puede que sea también una clase especial del heroísmo. Me estremecí como un niño cuando de pronto vi dónde se esconde la gran verdad de la vida.
-Barco -habló emocionada Meta-. ¿Usted sabe que también es verdad justo lo contrario? ¿Que el amor también puede convertirse en una clase de miedo?
-Lo sé -respondió sin detenerse-. Lo sé muy bien. No había hablado del amor hasta ahora, debía de tener una experiencia muy especial.
Se hizo un silencio solemne, todos esperábamos que diría algo más. Y entonces se levantó de pronto y gritó:
-Meta, ponme un vaso de aquel vino de fuego, de aquel vino español. Ha llegado la hora de que os explique mi batallita.
Todos brindamos, su mano tembló casi imperceptiblemente. Empezó:
-En las afueras de Madrid me hirieron en la pierna, estuve tres semanas en el hospital militar, pero una mañana me levanté y me afeité tal como a veces uno tiene necesidad de hacerlo. Alguien de allí dijo que parecía un sacerdote. Le miré y le dije: «¿No sabes que sí, que yo había llevado sotana? Claro que soy un sacerdote. Llevé ese traje negro cinco años, hasta
que un buen día decidí colgar los hábitos». Seguí hablando en el mismo tono, la ocurrencia me empujaba a seguir adelante. Inventaba anécdotas y hazañas al hablar y hasta me asustaba la facilidad con que me salían las palabras. Los muchachos se quedaron pasmados, pero yo rompí la conversación a tiempo y salí fuera. Los chicos ya no hablaron más de ello, pero el médico me sonreía cada vez que nos cruzábamos. Me parecía que ya nadie se acordaba del asunto. Pero tres días más tarde me vino a buscar el médico diciendo que le siguiera a la estancia de los heridos graves. Allí había un joven que no había tenido suerte en la operación y el chico sabía que iba a morir. Levantó su mano febril e hizo una señal para que me acercara a él, tuve que abocarme encima de su cuerpo: «Tú eres un sacerdote… uno lo puede ver… ayúdame… voy a morir». La tierra tembló bajo mis pies, sus palabras cayeron como un rayo, no oí nada, no pude pronunciar ni una palabra. Los brazos que me sostenían a distancia encima del enfermo empezaron a temblar. Los cabellos negros, espesos, se le pegaban a la frente sudada, me apretó la mano y me miraba con una tal confianza que sentí escalofríos. No pude sacar ni una palabra de mí. El chico tomó mi silencio como una aprobación. Me atrapó. Entonces, tras haberme recuperado un poco, pensé racionalmente: Este hombre necesita consuelo. ¿Qué es más importante en un momento como este, una verdad muerta o una mentira viva? Él apretaba mi mano con más fuerza. «No puedo morir de este modo… debo hablar y sacar de mi… me duele». Sus palabras me emocionaron. Sabía que no se trataba de la diferencia entre la culpabilidad y la pureza, sino de la oposición entre la nada absoluta y la necesidad de encontrar una verdad, una verdad viva. Los ojos del moribundo me decían: He pecado…, pero era como si me hubieran querido decir: El pecado es una mentira… estoy lleno de mentiras… quiero la verdad. Me atrapó en un espacio del cual yo ya no era capaz de salir, el magnetismo de la muerte me retenía allí. En las otras camillas gemían los heridos, olía a cloroformo y a putrefacción. Me tapé los ojos con las manos para no desmayarme. Oía el murmurio del muchacho y no le entendía, hablaba cada vez más deprisa, febrilmente, con pasión, pero también cada vez más flojito. Cuando aparté un poco los dedos de mis manos para verle, sólo removía los labios, puede que ya rezara una lamentación. Al detenerse sus labios, abrí bien los ojos y le miré. Había muerto, pero su rostro reflejaba una paz indescriptible. Puse mi mano en su frente para tocar esa felicidad desconocida para mí. Daba gracias por su muerte rápida que me liberó de la obligación de hacerle la señal de la cruz. Puede que no la supiera hacer. Y aunque supiera, no lo habría podido hacer, sería demasiado para mis fuerzas. ¿Ven?, nos hemos dado felicidad el uno al otro.
No hay comentarios