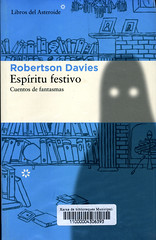
Libros del asteroide, 2013. 308 páginas.
Tit. or. High spirits. A collection of ghost stories. Trad. Concha Cardeñoso Sáenz de Miera.
En el mundo anglosajón hay tradición de escribir cuentos de navidad y esta es una antología de Davies que incluye algunos bastante sabrosos (dejo uno de muestra). Disfruté muchísimo con su lectura (me lo dijeron quienes me vieron leerlo, que se me veía cara de contento).
Muy recomendable.
Cuando Satán vuelva a casa por Navidad
Hace unas semanas, un miembro de esta comunidad universitaria —un distinguido erudito cuyo nombre conocen todos ustedes— me dijo: «En fin, supongo que el día del Banquete de la Casa nos regalará con otro de sus cuentos de fantasmas».
Tengo el oído sensible y me dio la impresión de que el comentario rezumaba resignación más que genuina curiosidad. Inmediatamente le pregunté qué era lo que le desagradaba de mis cuentos de fantasmas.
— Los fantasmas —contestó rotundamente — . Sabemos de sus encuentros con los espíritus de la reina Victoria, Jorge V, Jorge VI y Sir John A. Macdonald; al parecer, solo son dignos de aparecérsele personajes que han sabido granjearse un lugar honorable en la historia. Pues bien, eso es síntoma de un elitismo ectoplasmático de la peor especie.
Podía haber respondido que no me inventaba las apariciones, que no las propiciaba, sino que eran los espíritus los que me buscaban a mí, pero es inútil discutir con individuos envidiosos que, si acaso han visto un fantasma alguna vez, evidentemente era uno sacado de los
escalones inferiores del funcionariado. De todos modos, me propuse enseñarle lo que es bueno. No esperaba que este año compareciesen más espíritus de la realeza, habida cuenta de que llevábamos cinco seguidos y me parecen más que suficientes incluso para la facultad más encantada de esta universidad. Sabía que tendría que inventarme un fantasma; sería fácil dar con uno a la medida de las mentalidades sólidamente cimentadas en convicciones igualitarias.
Y lo conseguí. Es un relato excelente —lo que en épocas pasadas se denominaba «un cuento prodigioso» — y bastante original sobre un profesor adjunto de esta facultad que se llamaba Frank Einstein, un brillante biólogo joven que descubre el secreto de la vida en un antiguo manuscrito de alquimia y fabrica un ser vivo con partes diversas que birla en el laboratorio de disección del nuevo edificio de Medicina. Lo recompone secretamente en su dormitorio. Sin embargo, como no puede dotar de alma a su creación, esta resulta ser un monstruo que mata al tesorero y al bibliotecario y, por último, desflora a la novia de Frank, una alumna de posgrado que responde al nombre de Mary Shelley, y, de postre, se la zampa. Está escrito en un estilo vivaz y tenía muchas ganas de leerlo —sobre todo los soliloquios del monstruo — , pero anoche…
Anoche celebramos el Baile Navideño de la facultad y ¡en vela hasta el alba —como debe ser—, cuando la juventud y el placer se alian con pies alados en pos de las horas luminosas! Era sobre la una»en puríto, llevaba un rato viendo el baile en una sala llamada La Rotonda, en la que la alianza en pos de las horas aladas se ejecutaba en círculo, lo cual no es de extrañar, tratándose de una
rotonda, y después me fui a la capilla; no parecía probable que a ninguna pareja se le hubiera ocurrido ir a sentarse allí abajo y yo podría descansar diez benditos minutos en silencio. Sin embargo, había alguien en el oratorio.
El hombre que se encontraba en el altar mirando el retablo con gran atención era perfectamente normal y, sin embargo, enseguida percibí que era extraordinario. Aparentaba unos cuarenta y pico, pero no era un catedrático; siempre se sabe la edad de los catedráticos por el corte del traje, porque se lo compran antes de los treinta y se lo ponen contadas veces en los cuarenta y cinco años siguientes. En cambio, el frac de ese hombre podía ser de riguroso estreno, aunque de estilo tradicional. Tenía el pelo rizado, bastante largo —si bien lo llevaba peinado con elegancia — , y una barba distinguida. Soy ya un poco mayor para decir sin avergonzarme que un hombre es apuesto, pero lo cierto es que no se podía negar: poseía una belleza impregnada de fría altivez. Inmediatamente y sin ningún género de duda reconocí la clase a la que pertenecía; era un profesor invitado, de una universidad estadounidense, del Medio Oeste en concreto.
—Una bella obra de arte, ¿no? —dije, refiriéndome al retablo.
No me miró.
—Es interesante, para lo que suelen ser estos retratos de familia —murmuró.
Llegué a la conclusión de que era sordo.
—Es ruso, del siglo xvn, se trata de un iconostasio itinerante, como se ha dado en llamar —dije, levantando la voz.
— Es una lástima que falte la imagen de Padre. De todas formas, no está mal en su estilo —dijo él sin hacerme el menor caso.
— Supongo que está usted invitado por nuestro Departamento de Bellas Artes —dije a voz en grito.
Entonces se volvió hacia mí y me miró. No sabría decir quién ganó la batalla que en esa mirada libraban por la supremacía la conmiseración y el desprecio. Me sobrecogió, pues nadie había vuelto a mirarme de esa forma desde el último examen oral de mi vida, hará unos treinta años.
— ¿No me conoce? —dijo.
Eso me molestó. No tengo facilidad para los nombres, pero a fisonomista no hay quien me gane. Sabía que no lo había visto nunca y, sin embargo… me sonaba de algo.
—Veamos si esta pista le ayuda —dijo el desconocido, y en un instante se transformó.
Un traje de color escarlata muy ceñido y una amplia capa roja sustituyeron al elegante frac y, en lugar del murmullo discotequero del piso de arriba, se oyeron unos compases muy conocidos de… ¿quién era? ¡Ah, sí! Gounod.
— ¡Por supuesto! —exclamé—. Usted es el nuevo director de la Escuela de Ópera. ¡Qué buena idea, presentarse con ese atavío!
— ¡No! —gritó impacientemente, y se transformó otra vez.
Apareció de pronto con un disfraz peludo y brutal; los pies tenían forma de pezuñas, en la frente lucía una cornamenta de carnero descomunal y por detrás, en lugar de la culera de los pantalones, se veía una cara horrenda que sacaba soezmente una larga lengua roja.
— ¡Ahora caigo! —exclamé de nuevo, y se me escapó una risilla tonta porque empezaba a ponerme nervioso—. Seguro que es un actor del grupo de teatro medieval Poculi Ludique Societas. ¡Excelente disfraz, sí
señor!
— ¿Disfraz? —rugió con voz de león. Al mismo tiempo, la pendulante lengua de la cara trasera soltó un sonoro cuesco: un verdadero trompetazo burlón — . ¡Mísero vastago de esta época descreída! ¿Qué voy a hacer contigo?
De repente, para mi total consternación, apareció en la capilla, delante de mis narices, un dragón rojo de siete cabezas, con diez cuernos y siete coronas, una en cada cabeza. Las voces de las cabezas ponían los nervios de punta y el aroma delicado que antes exhalaba el hombre apuesto se convirtió en un hedor nauseabundo de azufre que me atragantó. Sobresaltado, retrocedí, tropecé con una silla y me caí al suelo.
— ¡Demonio! —exclamé, y súbitamente el dragón desapareció y apareció de nuevo ante mí el hombre apuesto.
—Vaya, por fin lo ha adivinado —dijo, y me ayudó a levantarme.
No duré en pie ni un segundo. Reconozco la superioridad perfectamente y al punto me postré de hinojos.
— ¡Altísimo señor! —dije, y, como me pareció que de forma espontánea no me salía la voz adecuadamente trémula, le añadí una dosis tremolante de forma artificiosa—. ¡Altísimo señor! ¡Hágase tu voluntad!
— Entonces, levántese y olvide toda esa parafernalia medieval —dijo el Demonio… porque, a esas alturas, la identidad del visitante no dejaba lugar a dudas — . Míseros mortales, que seguís tratándome como si en nada
hubiera cambiado yo desde el siglo xvi; siendo atempo-ral como soy, vivo eterna y totalmente actualizado.
—De acuerdo —dije al tiempo que me ponía de pie—. ¿Puedo ayudarlo en algo? Están sirviendo una cena excelente en la Biblioteca Mayor, pero si le apetece más un par de almas, puedo proporcionarle enseguida una lista de la facultad con muy útiles notas al margen.
— ¡Ay, ay, ay, por favor! —exclamó—. ¡Me toma usted por un diablejo raso! Maldita la falta que me hacen a mí sus auxiliares o sus colegas. Eso es trabajo de oficiales y, como tal, se lo dejo a mis subordinados.
Una idea de alcance realmente horrible —una auténtica explosión de vanidad— se apoderó de mí. Procurando que no se me notara el orgullo en la voz, musité:
— ¿Ha venido por mí?
El Demonio se rio —fue una risita plateada, si tal cosa es imaginable siquiera— y me cosquilleó juguetona-mente las ternillas.
—Apáñese consigo y deje de buscar el halago —dijo.
Lo que me tranquilizó fue el cosquilleo en las ternillas. Siempre me habían dicho que el Demonio tenía una vena vulgar, y ahora que me la había enseñado, no me daba tanto miedo.
—De todos modos —repliqué — , seguro que no ha venido para nada; si no quiere almas… ni siquiera una propiedad espiritual tan deseable como la mía, ¿qué se le ofrece?
— Simplemente contemplar a gusto este retablo tan bello —replicó—. Le parecerá Extraño, sin duda, pero el caso es que esta época del año, con tanta celebración navideña en marcha, me pone un poco melancólico. No paro de oír lo mismo a mucha gente, que vuelven a casa
por Navidad. ¿Y sabe una cosa, decano? Me gustaría mucho volver a casa por Navidad. Tuve la prudencia de ahorrarme el comentario.
— Pero, claro, a mí no me lo pide nadie —dijo, con una expresión de añoranza tan exquisita que transformó el bello y arrogante rostro en la visión más triste que he contemplado en mi vida.
Cuando era niño, todavía gozaba de gran popularidad una novela de Marie Corelli titulada Las penas de Satán, pero ni la autora pudo llegar a imaginarse que se contara entre ellas la de que nadie le dijera «vuelve a casa por Navidad».
¡Menudo dilema se me presentaba! Contra el Maligno, abrumador e insensato, podía arrojarme en defensa de la facultad y consumirme en el intento. Pero contra el sentimentalismo no sabía qué hacer. La situación requería la máxima prudencia.
— ¿Se celebra con mucha alegría la Navidad en su antigua casa? —pregunté, pensando que el tono coloquial
lo desarmaría.
—No lo sé —contestó — . Como ya le he dicho, nunca me han invitado a volver, desde que disentí de mi Padre, hace muchísimo tiempo. La Navidad no empezó a celebrarse hasta eones más tarde.
— ¡Ah! Me parece que comprendo su situación —dije—. No me extraña que sea usted tan malvado. No es culpa suya en absoluto. Es usted lo que ahora llamamos el resultado de un hogar desestructurado.
El Demonio me echó una mirada profundamente inquietante.
—Por mucha comprensión que me manifieste, no crea que no le leo el pensamiento como en un libro abierto
— dijo — . Se cree más listo que yo; una ilusión muy común entre los profesores de universidad.
—Le aseguro que no me tengo por más listo que usted
— repliqué—. Sé exactamente lo que les sucede a los profesores que se lo creen; fíjese en el infortunado doctor Fausto, sin ir más lejos. Sin embargo, opino que podría usted jugar limpio conmigo; me ha pedido comprensión, he hecho todo lo posible por manifestársela y ahora me amenaza y me acusa de hipócrita. Le ruego que seamos sinceros.
Otro cuesco apabullante y grosero resonó en la capilla y entonces caí en la cuenta de que, si bien se le había antojado presentarse impecablemente vestido de caballero contemporáneo, las demás facetas de su personalidad, sobre todo la del dragón de siete cabezas y la de lengua ubicada en lugar no convencional, seguían presentes, aunque invisibles.
— Ser sinceros significa seguir sus reglas —dijo — , pero a mí me gustan las mías y me las invento sobre la marcha. ¿Cree que solo puedo adoptar un punto de vista a un tiempo? ¿Tan imbécil le parezco? No te fastidia, ¡si eso lo superan incluso ustedes, necias criaturas de barro! Me gusta ponerme sentimental en Navidad; al fin y al cabo, es el cumpleaños de mi hermano menor. Pero no crea que eso me impide aprovechar toda ocasión de aguarle la fiesta.
Calló un momento y, al verlo de un humor tan evocador como fanfarrón, opté por morderme la» lengua; enseguida volvió a hablar él. *
— Creo que uno de mis mejores inventos es la felicitación de Navidad —dijo — . Sí, considero que ha contribuido a desvirtuarla más que cualquier otra cosa. Y lo
empecé con astucia incomparable… nada, bastó con imprimir un puñado de primorosas felicitaciones victoria-nas y, ahora… bueno, ya sabe en lo que se ha convertido actualmente.
Asentí y me froté el brazo, dolorido todavía de tanto escribir.
— ¡Y los regalos también! —dijo como para sí—. Bueno, eso tuvo su origen en los presentes de los Reyes Magos. Grandes conocidos míos los tres, ¿sabe? Melchor, Gaspar y Baltasar: muy buena gente, sí, y la ofrenda de oro, incienso y mirra, muy propia de corazones tan nobles. Pero, cuando me puse a estudiar su iniciativa y propagué la idea de lo bonito que sería que todo el mundo se hiciera regalos en Navidad, me superé con creces. La quintaesencia del asunto, verdad, es que casi todo el mundo regala algo de buen grado a las personas que aprecia, pero lo he hecho extensivo y obligatorio también a los que no. Se mire como se mire, es sutil… sutileza pura.
Me enfermaba el envilecimiento que iba experimentando el aspecto exterior del visitante a medida que el tono de la conversación perdía altura. Ahora tenía la cara colorada como un tomate, las mandíbulas abultadas y los labios babosos. Y de fondo, el resuello sibilante de las siete cabezas de dragón.
—Santa Claus… sí, creación mía —prosiguió—. Fíjese en esta imagen del retablo. Un anciano bonachón. Lo conocí muy bien cuando lo nombraron obispo de Myra. Le encantaba hacer regalos. Era espléndido y desprendido como solo puede serlo un santo. Sin embargo, cuando me puse manos a la obra y llegó el auge de la publicidad, fue pan comido. Ahora, su imagen prolifera
por doquier: un vejete gordezuelo y borrachín con un traje rojo que coloca de todo a cualquiera: subscripciones a revistas, refrescos, quincalla, productos lácteos, secadores eléctricos, televisores, muñecos meoncetes… lo que sea, pídaselo, él se lo trae. Todavía nos vemos de vez en cuando, porque está vivo, siempre procurando recuperar la Navidad, y no me avergüenza decir que, cuando coincidimos, casi ni me atrevo a mirarlo a la cara. Casi, pero no del todo.
A esas alturas del encuentro, la degeneración del Demonio había propasado todos los límites. Su espléndido frac estaba como una pasa, el pelo se le había quedado ralo y grasiento, la tripa y el trasero le habían engordado tanto que ahora parecía un tonel y el pañuelo que sacó para enjugarse las lágrimas de risa cruel que le empañaban los ojos daba asco.
Yo no sabía qué hacer. La situación me parecía desesperada. Y de pronto se me ocurrió una idea.
Existe actualmente una clase de actividad muy extendida en el ámbito educativo, la que desarrolla el denominado «servicio de orientación». Todos los años recibo varias cartas en las que me preguntan: «¿Con qué plantilla cuenta el servicio de orientación de su facultad?». Y siempre respondo con una sola palabra: «Conmigo». Evidentemente era el momento de ofrecer dicho servicio y solo me retenía un obstáculo: la absoluta convicción de que esa actividad también se la ha inventado él. ¿Caería en sus propias redes? No me quedó más remedio que intentarlo.
—Ha venido usted aquí a ver nuestro retablo —le dije, al tiempo que le pasaba el brazo por los hombros paternalmente (o, al menos, con esa intención), pero con todo respeto — . Pues mírelo ahora y piense en su antiguo hogar, en su familia. Desdichadamente, no tenemos un retrato del Padre…
—El de Miguel Ángel es el mejor con diferencia —me interrumpió—, lo sacó clavado.
—… en cambio, aquí están sus hermanos, los arcángeles Miguel y Gabriel. ¡Qué porte tan gallardo! Fíjese en qué forma física tan buena se conservan… aunque tienen casi la misma edad que usted. Recuerde que también usted fue así en algún momento…
Le quité el brazo de los hombros rápidamente; los repugnantes síntomas de degeneración física y espiritual desaparecieron en un instante y se presentó a mi lado tan desnudo como un recién nacido, equipado con un espléndido par de alas negras.
—Ahora soy así —dijo con orgullo.
Para mi gran asombro, vi que era un hermafrodita generosamente dotado. De todos modos, después de cinco años en Massey College, estoy preparado para cualquier imprevisto extraordinario.
— ¡Bendito sea… eh… el arcángel! —exclamé. Y a continuación saqué a relucir la infalible frase de ánimo de los consejeros—. Verá, usted posee capacidad para lograr cualquier cosa, solo tiene que intentarlo. Ahora bien, esos ataques tan bárbaros a la Navidad no son dignos de usted. ¿No le parece que ya es suficiente? Como bien sabe, la gente sigue celebrándola con un espíritu que trasciende la inevitable tarjeta navideña, el regalo de rigor, la degradación de la figura de Santa Claus…
Estaba resuelto a seguir, porque pensaba en esta noche, en que estaríamos todos aquí, pero el Demonio me echó una mirada rencorosa.
—Sí, pero todo es por él… por mi hermano menor, ya sabe. Como si nadie más cumpliera años nunca. ¡Nadie celebra el mío!
Lo miré y les aseguro que ¡se le había puesto un mo-rrito…!
De algo me tenía que servir ser profesor de arte dramático: reconozco las entradas al vuelo.
—Eso está hecho, hombre —le dije—, ¡yo celebraré su cumpleaños!
— ¡Bah! —replicó — . ¿Quién es usted?
— ¡Aja! —respondí—. ¡Quiere que peque de soberbia! De todas maneras, sabe perfectamente quién soy sin necesidad de que se lo diga yo.
Tuvo el detalle de responder como si se avergonzase un poco.
— Bueno, pero entonces, ¿quién iba a enterarse?
— Lo sabrá toda la facultad —dije.
— ¡Bah! ¡La facultad! —replicó groseramente, pero indeciso.
—Es una facultad universitaria —argüí—, y más aún: es una fábrica de ideas.
Sabía que el Demonio no se resistiría a una muestra de jerga de novísimo cuño.
—Trato hecho —dijo—. ¿Cómo lo va a celebrar?
—Izaré la enseña de la facultad y la campana de Santa Catalina dará veintiuna campanadas.
— ¿Como si fuera por un miembro de la comunidad universitaria? —inquirió, con un destello en k>s ojos muy semejante al que imprime una^ran satisfacción.
—Exactamente igual —le contesté — . Bien, ahora, dígame la fecha. Dudó, pero solo un momento.
—Es que… jamás se lo he dicho a nadie. Es el… —y me la dijo al oído.
La oreja se me calentó un horror, pero hoy he comprobado que oigo mucho mejor por ese oído que por el otro.
Todos dicen que el Demonio tiene una vena vulgar, pero son los mismos que, en otras ocasiones, afirman que es un auténtico caballero. Y como tal le dio por comportarse en ese momento.
— Es usted sumamente considerado —prosiguió— y me gustaría retribuírselo como es debido. Pídame un deseo… dé alas a su ambición, se lo ruego.
No quise soltar prenda y casi al instante volvió a reírse: la misma risa argentina de la vez anterior.
— Es natural, comprendo que se acuerde de Fausto, pero de él no obtuve sino un alma sobada y descolorida; usted, en cambio, me ha dado una cosa que jamás me había ofrecido nadie: el privilegio más anhelado de todo miembro de la comunidad de Massey College. Pero, veamos, si no desea nada para usted, ¿aceptaría algo para la facultad? ¿Qué le parece una donación generosa? Los catedráticos siempre necesitan más presupuesto. ¡Diga usted la cantidad!
El Demonio me subestimó. Sé muy bien cuál es la esencia de una facultad, y no es el dinero, por muy apetecible que nos parezca. Ahora fui yo quien miró el retablo fijamente. Al final de la tercera hilera de personajes hay uno al que muy pocos reconocen. Se trata de un símbolo tan fuera de lo común, de significado tan profundo y de tan amplia aplicación, que ni siquiera el catedrático Marshall ha sido capaz de explotarlo. Me refiero a santa Sofía, la Verdad Fundamental.
El Demonio adivinó lo que miraban mis ojos.
—Hay que reconocer —dijo— que sabe usted pedir, sin la menor duda.
—Al fin y al cabo, es para la facultad —contesté.
Suspiró.
—Muy bien —dijo—, pero tenga en cuenta que solo la mitad de lo que me pide, la Verdad Fundamental, obra en mi poder. Se la concedo para la facultad, y es una ofrenda de mucha consideración. Lo que no puedo decirle es cuándo obtendrá la otra mitad.
—Yo sí —repliqué — , la tendré sin falta la primera vez que vuelva usted a casa por Navidad.
Soltó la última carcajada, recogió sus espléndidas alas y desapareció.
Volví pensativo al despacho, a escribir una nota sobre otro día más en el que —tal vez hasta el final de los tiempos— izaremos nuestra enseña y la campana de Santa Catalina tocará veintiuna campanadas. Y así fue como, en unas circunstancias imposibles de prever o de evitar, la facultad recibió una vez más la visita de… no un fantasma exactamente, puesto que se trataba a todas luces de un ser de orden muy superior al nuestro, en lo que a energía y poder se refiere, sino de un espíritu de la máxima distinción. Suspiré pensando en los igualitaris-tas que pretenden limitarnos a fantasmas de la petite bourgeoisie. Vi que el baile había terminado y, por tanto, habíamos dado comienzo a la celebración de la Navidad.
roy con una expresión que reconocí en sus grandes y tristes ojos. Era una expresión de cansancio inmenso mezclado con noble compasión. También era la expresión de una persona influyente enfrentada a un mendigo despiadado.
—Por eso he venido a pedir consejo al profesor Ein-stein, el autor de ¿Por qué la guerraf —dijo el bello niño — . Los mejores de entre nosotros queremos una declaración de derechos sensata. Ya sabéis a qué me refiero: se prohibirá pegar a los niños más de lo conveniente y los pueblos salvajes no podrán comérselos salvo en casos de extrema necesidad; será obligatorio amar a los niños, menos a los que no se lo merezcan; a los niños se les podrá ver pero no escuchar, con la excepción de niños excepcionales, como yo; se les impartirán conocimientos sensatos y se les adjudicarán maestros sensatos, y tendrán derecho a que les den dinero para gastar, pero no tanto como para meterse en líos graves. A cambio, los niños se comprometen a ser razonables y a fingir inocencia, a creer en Papá Noel y en que a los niños los trae el médico y toda esa mierda… ¡Ay, lo que he dicho!
—Has dicho «toda esa mierda» —dije, con intención de ayudar.
El pequeño lord Fauntleroy se tapaba la cara con las manos: era la viva imagen de la vergüenza.
—Lo sé —dijo—. ¿Cómo he podido decir eso? ¿Qué diría Queridísima si me oyera decir una palabra tan horrible? ¡La culpa la tiene él! Es por la influencia que ejerce sobre mí. ¡Ay, si no fuera el niño más adorable y bueno que se haya visto jamás, lo odiaría!
No hay comentarios