Alrededor del rastro de la sangre la protagonista vive, patina, sueña, folla y se desintegra y recompone a cada paso que da mientras camina hacia delante sin saber muy bien por qué.
Un libro brutal. Brutal de bien escrito, en ocasiones poesía pura, con imágenes alucinadas pero perfectas, y con un trasfondo emocional potente. De lo mejor que he leído en mucho tiempo.
Muchas veces se oye hablar de literatura femenina con una cierta condescendencia, como si las mujeres sólo pudieran escribir chick-lit y literatura cursi. Todo lo contrario. No es algo de ahora, ya un libro como La plaza del diamante tenía una carga de profundidad superior a casi todos los libros de su época.
Cuando me hablan de literatura femenina yo pienso en libros como éste. Literatura que te pega dos bofetadas en la cara, primero con una mano y luego con la otra, y después te acaricia el pelo y te dice tranquilo que ya ha pasado todo mientras te clava un tenedor en el muslo y te obliga a lamer la sangre mirándote con pena y también con deseo. Y tú, una vez ha acabado todo, solo puedes decir: Quiero más.
Muy bueno.
9
Esa noche tampoco regresé a mi casa. Después de la comida, que fue como siempre exquisita — salmón, especias hindús, yuca, salsas de coco y tomate, arroz mojado, berenjenas en salsa de hongos y anís, todo con agua de canela o cerveza o fuerte o las tres cosas—, los dos nos sentamos a esa mesa enorme e irregular con las patas rotas, en medio del frío, otra vez el frío penetrante del barro, de la tierra, del techo despostillándose, y tomamos un tequila que yo había llevado. El siempre ebrio antes que yo, su cuerpo y el mío un poco perdidos del mundo, sintiendo una fuerza interior tan mentirosa como suprema. Temblándole el cuerpo y frunciendo el ceño, me enseñó unos videos. El primero era un corto de un viejo al que visita una niña, era una animación acompañada de una canción tristísima que me hizo llorar y que le hizo decir a él que, subido en el escenario, era el canario, era el tigre, era el viejo y era la niña. El podía ser todo eso. Con sus dedos podía cocinar y tocar la guitarra y acariciar sin tocar. Yo pensé que sus dedos eran de verdad hermosos y los besé, de esto él no se acuerda, no se acuerda de que me metí sus dedos flacos a la boca, despacio, y los chupé uno por uno. No se acuerda de que luego le abrí la camisa y le lamí los pezones que eran dos pasas, repito: yo nunca había saboreado así unos pezones ni de hombre ni de mujer. Y besándolos volvió la sensación de los dos fuera del mundo. Pero él nada de esto recuerda, él bebió tequila y luego sonrió con una mueca histérica parecida,
sí, a la que hacía al tocar su guitarra roja. Lo que él dice recordar son palabras exactas. Recuerda, dice, que hablé sobre el misterio de ciertas coincidencias y sobre nuestro encuentro, y recuerda que en un momento dado le hablé del orgasmo, le dije que cada vez el orgasmo, con él, era diferente y que ese era el misterio del universo para mí. Cada orgasmo, dice que dije, es siempre distinto. Dice que lo describí como venas que vibran y bailan y se columpian vertiginosamente sobre el caos del cuerpo, y como olas crudas de sangre que agrietan membranas y se agolpan sacudiendo un punto, un solo punto que es rojo, pero tiene mucosidades blancas, piel suave que cede y a la que puedo rasgar con mi uña larga. El clítoris, que describí, dice, como la punta de un esfero bic, la punta tocando el papel, todo el placer, o como el pistilo que un dedo roza y desprende y ese desprendimiento es doloroso y ahí me quiero quedar, dijo que dije, me quiero quedar en ese dolor, quiero prolongar el orgasmo, me voy quedando en él para que, en el espacio diminuto, entre ese dolor, se haga el gozo y ya no se distinga nada; ocurre un ajuste extraño de todas las cosas en ese instante, dice que también dije. Aunque estas son solo palabras y las palabras no dan cuenta de la variedad de todos los suaves y violentos orgasmos que siento y de todo lo que no se distingue, dice que concluí, un botón se aplasta y rebota y una y otra vez y cada vez el rebote es la inflamación, el salto en pedazos de todo, pero el salto, el fragmento, el trozo, lo sexuado es reminiscencia siempre nueva (todo pasado acecha en el amor). Yo no recuerdo haber dicho nada de eso, porque de lo único que yo me acuerdo es de haberle lamido los dedos y haberle chupado por largas horas las tetillas que, insisto, eran dos pasitas diminutas sin pelos que contenían la suavidad y la nobleza de este salvaje. Recuerda que además de haber hablado yo de esa inflamación de rojos, dice que
hablé de la belleza de ciertas palabras como la misma palabra orgasmo o la palabra fecundidad, y esa, lo noté por como me miró, le incomodó. Todo esto del recuerdo me lo dijo a la mañana siguiente, lo declaró en tono de defensa, porque yo lo acusé, como era tan propio de mi crueldad, le dije eres un borracho y no te acuerdas de ayer y él dijo nunca olvido nada, y cuando lo dijo noté en sus ojos una tristeza que no supe si era por algún recuerdo o por esa canción que sonaba en ese momento, esa canción melancólica y romántica como pocas, disco dancing. Lo cierto es que sus ojos se nublaron opacados por algún pensamiento que también podía ser alguna reminiscencia, o que podía estar relacionado con la pasión con la que yo lo estaba juzgando. La canción se acabó y se acabó también la conversación; las conversaciones siempre eran pocas, pausadas, interrumpidas, él claramente cuidaba las palabras y yo me excedía en su uso, las extrañaba, intentaba convocarlas, agarrarme de alguna, sin entender el silencio que este hombre me ofrecía, el más próximo silencio que he sentido, un silencio que era tierno y voluptuoso a la vez.
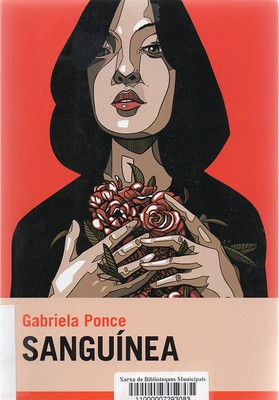
No hay comentarios