Bibliotex, 2001. 224 páginas.
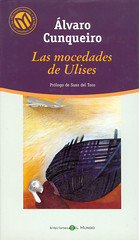
Rapsodas
Muchas veces empiezas un libro con pereza y a las cuatro páginas estás completamente enganchado. Esto me ha pasado con estas mocedades. ¡Que bien escribe Cunqueiro!
Argumento no hay. Pero tampoco en la Odisea, dónde a Ulises le van pasando cosas hasta que vuelve a casa. Tampoco en el de Joyce, un día en la vida de Leopoldo. Las mocedades beben de las dos fuentes, las asimilan, las mezclan con toda una tradición fabulística y producen un libro original, poético, inundado de historias que son mentira, como todas las grandes verdades. Ya comenté en las fugas de Fanto Fantini que Cunqueiro no hace ralismo mágico, aunque su realidad tenga más magia que las mil y una noches. El mundo que describe es único y no entiendo como se le tiene tan olvidado.
Hay ecos de Cunqueiro en Espinosa, otro original escritor con talento para la poesía y la fábula. Pero lo que se escucha desde que se comienza el libro es la voz de los rapsodas griegos. El narrar de los juglares y cantantes de romanceros. La eterna voz de los narradores de historias que, mientras que el hombre sea hombre, seguirán inventando y cantando por los caminos del mundo.
Calificación: Buenísimo.
Un día, un libro (81/365)
Extractos:
«¡Pronto se oirán cantar los carros de los carboneros!» Ya lo largo de los días, iguales siglo a siglo, se iba haciendo el niño en su vientre. Al principio será como una hierbecilla, como un grano de trigo candido, una pupila, una uñita, pero pronto viene a ser como el mosto que bulle, espuma y fermenta. Euriclea me miraba en silencio. Los días se fueron haciendo desiguales en nuestro corazón. «Me parece que lo siento sonreír aquí dentro», me decía. Argos, el can, apoyaba sus patas delanteras en las rodillas de Euriclea, y yo decía, riendo: «¡Ya quiere el viejo labrador jugar con el mamonéete!»… Claro que ítaca es pequeña, vista desde un gran navio o desde un rápido avión, pero medida con el paso de mis bueyes es un gran reino. Y le nace un hijo a Laertes, una noche cualquiera, y ese día para Laertes la pequeña ítaca es inmensa, redonda como la Tierra, más ancha y rica que la Hélade toda, como seis Indias unidas unas con otras por puentes dobles de mil arcos gemelos.
—¡Todo brazos, no abrir el codo hacia afuera! Yo he visto tender al egineta Coblianto. Era un gigante. Cuentan los de Egina que su madre tardó doce días en parirlo. Cada día nacía un poco de Coblianto. Cuando sacó los pies fuera del vientre materno, ya hablaba. Salió armado de arco y de flecha, y las manos enarenadas. Pagaba por allí un legado del Papa de Roma, y quería llevarlo de suizo, con cinco pagas dobles adelantadas. Pero Coblianto había nacido iconoclasta.
—Son muy diferentes los caminos de ir y los de venir, y los hados son siempre más favorables al que parte que al que regresa. Ha acontecido a algunos que en el viaje de retorno han oído hablar de ellos mismos como si ya hubieran muerto hace mucho, mucho tiempo. Retorna para darme nietos. Si traes mujer extranjera, me gustará ver, cuando desembarques en ftaca, que viene preñada. Tu madre pasará todo el tiempo de tu ausencia oyendo mares lejanos en las caracolas que le regaló Foción. Si he muerto cuando regreses, no dejes de ir a mi tumba, y golpea sin miedo en ella con el remo. No sé cuál es la doctrina cristiana a este respecto, pero quizás a los cuerpos muertos les sea permitida alguna especie de amor, mientras no llega la resurrección de la carne.
—¡Largos días en el mar, padre! Un hombre de Turios naufragó en la costa del país de los italiotas, quienes cumplieron con él los ritos de la hospitalidad. Me contaba esta historia Foción, y decía con generosa voz los nombres de aquellos extranjeros. ¡Ay, oigo siempre su decir vivaz! Allí guardan a las doncellas en jardines cercados de cañas entrelazadas, que a una vara del suelo tienen atados con mimbres tiestos de graciosas plantas siempre en flor. Cuando el viento sopla del este, viene por entre los jardines, y entonces te es lícito acariciar las flores de los tiestos de la que amas. Cuando el viento sopla del oeste, viene del mar, y roza contra las cañas las coloreadas flores; entonces le es lícito a la que te ama acariciarlas, y busca en ellas la huella de tu mano. El hombre de Turios de quien hablaba Foción, esperó cinco años en el país de los italiotas a que soplase viento del este, y pudiese reconocer en los pétalos de la malva el calor de la pequeña mano de su amiga.
—Príncipe —dijo dirigiéndose a Ulises—, domino especialmente la escena de la muerte del rey, tu ilustre antepasado. Doy siete pasos en dirección al público antes de caer y digo los versos apagando lentamente el cirio de mi voz. Ya en el suelo, pincho la vejiga que llena de sangre de puerco llevo escondida bajo la camisa, y me incorporo para decir aquello de
¡Reino, reino, reino, perdida paz para siempre, siempre, siempre!…
Y caigo definitivamente, y golpeo con la frente en las tablas. Bajo la peluca llevo una chapa de hierro. Golpeo fuerte: ¡pum! Y con la sangre salpico las sandalias de los nobles insurrectos y el horrible bastardo, y a veces, si logro caer junto a las candilejas, los mantos y el rostro de los que se sientan atónitos en la primera fila de butacas.
—¿Siempre usas sangre de cerdo, actor?
—Es muy lavable. La de perro, que es más barata, es pastosa y deja vetas moradas.
lOANES Melancolicus, DON IlustrÍsima.—Gobernador de Trípoli de Siria, retirado de la caballería por reumático. La mujer se le fuera con un trompeta. En la pieza de los asesinos que se representó en su presencia, se le hizo simpático un tal Crispino y lo quería salvar. El pueblo se alborotó, y don Ioanes murió en el palco, de apoplejía. Cuando la esposa fugitiva se enteró del óbito del estratega, se puso lutos, y el trompeta, que se iba cansando de aquella tórtola, que le saliera impaciente, se entusiasmó de nuevo, que le parecía otra con los velos negros y el suspirar por el finado.
lOLCOS.— El país de Jasón. Allí se oye el mar de los griegos a la diestra.
ÍTACA.— La isla de Ulises. La tierra carnal. El país al que se sueña regresar. Todos los humanos tenemos una isla semejante en la nostalgia, que cuando en ella llueve, llueve en nuestro corazón.
JACINTO.— Sátiro. Cegó y fue llevado a los, que tenía recetados baños de lavanda en los ojos. El abad de los se hizo una cartera con la piel de sus patas, y un mango de lupa con una pezuña. Murió porque era muy higiénico, cuando vino la peste.
Jasón de Iolcos.— Criado de Laertes. Cardador en su patria, fue raptado por piratas cuando esperaba a Medea en una playa. Vendido como esclavo en Tebas, huyó. Le enseñó venatoria a Ulises, y amistad.
Juan Pericles.— Primer actor. Estaba anunciado que representaría en Paros la tragedia del rey Lear. Tenía la voz barítona y voluble, y dominaba especialmente la muerte del rey del mar. Murió alcanzado en la garganta por el cuchillo loco del ladrón Dionisio, cuando le enseñaba a Ulises a decir como en el teatro, y más verazmente que en la vida, las palabras de Lear desde el enorme caballo marino: «¡Nieto, estás en tu prado!».
No hay comentarios