Incluye los siguientes relatos:
Cartas sin abrir – Cristina Domenech
Pipas – Catalina Maer
Serendipia – Mila Martínez
Fuckondo – María Mínguez
Masquerade – Mayte Morodo
Fórmula compleja – Martha Lovera
Bulimia – Prado G. Velázquez
Caricia – Elizabeth Duval
Calle de la Resistencia – Yolanda Arroyo
Cinco horas con María – Eley Grey
La cruz de la moneda – Marta Garzás
Un paseo por el campo – Josa Fructuoso
Tres segundos – T. S. Williams
La chica de la crisálida – Sonia Lasa
Muerte, luto y fantasía – Elena Flores
María – Ana H. Reyero
El primero me gustó muchísimo y el resto, en mi opinión, no está a la altura. Relatos bastante normalitos, bien escritos pero algo flojos. Ninguno me llamó la atención.
Se deja leer.
El pelo corto de Laura despunta en todas las direcciones porque se ha pasado la mano por la cabeza demasiadas veces, fruto del aburrimiento y la frustración. María ha hecho cinco solitarios en el portátil antes de decidir que debería estar trabajando, que es algo que María no decide a la ligera. Su único consuelo es que nadie en la biblioteca parece estar haciendo mucho más, porque, si hay algo que comparten todos los estudiantes de todas las carreras y cursos, es que la pura y cristalina sed de conocimiento no se activa hasta la última semana de mayo.
—Teníamos que haber escogido a Mary Shelley. Podríamos estar haciendo Frankenstein, que es fácil —gimotea María, quejumbrosa.
Laura suspira, rascando con la uña las marcas que han dejado en la madera de la mesa un número incalculable de estudiantes aburridos a lo largo de los años:
—¿No eras tú la que no quería coger una novela porque dices que son muy largas?
—¡Todo el mundo puede ser un monstruo! Ya está, trabajo hecho, mil quinientas palabras y a casa.
—Estoy bastante segura de que Frankenstein no va de eso.
—Sí va de eso -—dice María, y Laura no le lleva la contraria porque María lleva lbs últimos treinta minutos con la frente apoyada en un libro abierto intentando adquirir su contenido por osmosis y no tiene pinta de estar abierta a debates. Además, para ser completamente honesta con la situación, Laura tampoco ha estado enteramente concentrada en el trabajo. La mayor parte del tiempo que ha pasa-
do con los ojos clavados en algún libro su mente estaba lejos, deslizándose por el pasillo de su casa y construyendo la memoria de su madre en diferentes rincones de diferentes habitaciones, imaginándola hasta que su rostro dejaba de tener sentido.
—En serio, ¿por qué, Laura? ¿Qué tripa se te ha roto para elegir a esta tía? —María levanta la cabeza para mirar con desazón la antología de poemas abierta en medio de la mesa por el sitio exacto, marcado con un post-it verde, donde se encuentran siete poemas de la poeta decimonónica Elizabeth Delagney—. ¿Y por qué estaba tan obsesionada con ir a la iglesia, me cago en la puta?
Laura no responde para no incriminarse. La verdad es que no está muy segura de saber la respuesta. Solo sabe que la primera vez que leyó un poema de Delagney, dos semanas atrás, algo indefinible se quedó enredado en el fondo de su mente que ha sido incapaz de sacudirse. Bastante notable, teniendo en cuenta que nada parece permear el cerebro de Laura los últimos meses. Solo piensa en la mudanza. ¿Y no es parte de la vida dejar el hogar de la infancia y trasplantar la vida entera para empezar a fingir que sabes lo que es ser adulto? ¿Aunque sea en un piso de estudiantes donde nadie sepa cocinar más allá de meter un bloque de ramen en una olla de agua caliente?
—Nunca tuvo hijos… nunca se casó… nunca tuvo pretendientes… hija devota… rara vez hacía vida social… —murmura María, leyendo la nota biográfica en diagonal—. A lo mejor por eso quería morirse todo el rato.
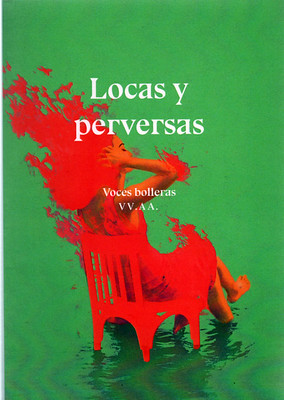
No hay comentarios