RBA, 1992. 702 páginas.
Tit. Or. The bonfire of the vanities. Trad. Enrique Murillo.
Hasta hace poco pensaba que la expresión fondo de armario se refería a aquella ropa que se va acumulando desordenadamente en el fondo de los cajones y que ni siquiera sabes que la tienes. Como ven, en metrosexualidad puntuo negativo. Pero sigo pensando que debería existir algún palabro para definir aquella ropa que compramos en un estado de debilidad mental y que permanece para siempre en el armario aunque nunca tengamos el valor de ponérnosla.
Lo mismo pasa con los libros; se nos antojan en un arrebato o porque están muy baratos pero el momento de leerlos se aplaza indefinidamente. Pero siempre están ahí, haciendo bulto. Todo este rollo viene porque es lo que me pasó con este libro, que compré hace casi diez años y que nunca me apetecía leer. Vi la película y me gustó tan poco que pensé que el libro sería un tostón. De ahí a postergar su lectura sólo hay un paso.
Sherman es el vendedor número uno de bonos en Pierce & Pierce. Vive en un lujoso piso en Park Avenue con su mujer y su hija y además tiene una hermosa y ardiente amante. Es un amo del universo. Pero las cosas empezarán a complicarse cuando tras ir a recoger a su amante al aeropuerto se pierden por las calles del Bronx; tras un supuesto intento de atraco atropellan a un joven y se dan a la fuga. El joven entrará en coma y un reverendo aprovechado intentará sacar tajada del asunto. El periodista alcohólico Fallow mueve el asunto en la prensa y la situación estalla hasta llegar a los tribunales….
¿Tostón? Ni por casualidad. Divertido de principio a fin. Wolfe reparte estopa a todo el mundo. El dibujo de los personajes es caricatura de la buena; realza los rasgos cómicos pero se identifican inmediatamente. Las situaciones son rocambolescas y hay ocasiones en las que me salieron verdaderas carcajadas (en los extractos del final podrán comprobarlo). Ahora me arrepiento en retrospectiva de no haberlo leído antes.
El libro acaba con un epílogo al estilo de las películas americanas donde se da cuenta del destino de los protagonistas de la historia. Era la única manera de poner fin a una historia que no lo tiene; podría haber escrito setecientas páginas más sin que la historia decayera. Un reportaje sin fin con talento y diversión en grandes cantidades. Y mucho mejor que la película.
Escuchando: Rainbows of colours. The Sunday Drivers.
Extracto:[-]
El Bronx desde el punto de vista de Sherman:
… demasiado tarde para girar a la derecha… Sigue adelante, se pega al lado derecho de la calle, preparado para girar… Otra abertura… gira a la derecha… una calle ancha… Cuánta gente de golpe y porrazo… Es como si la mitad de los vecinos estuviese en la calle… pieles oscuras, pero tienen aspecto de latinos… ¿Portorriqueños…? Allí hay un edificio alargado y bajo festoneado con ventanas de buhardillas… como casitas suizas de cuento infantil… pero ennegrecidas, horriblemente ennegrecidas… A ese lado un bar —Sherman lo mira fijamente— semisepultado bajo un montón de chatarra… Tantísima gente por la calle… Frena un poco… Edificios de apartamentos, bajos, con las ventanas arrancadas… Un semáforo en rojo. Detiene el coche. Por el rabillo del ojo observa la cabeza de Maria que gira en panorámica hacia un lado, hacia el otro… «¡Ooooooaajjjjh!» Un grito tremendo a su izquierda… Un joven de delgado bigote y camiseta deportiva cruza la calle dando brincos. Tras él corre una chica que grita. «¡Ooooooaajjjjh!» La piel oscura, el pelo crespo y rubio… La chica agarra del cuello al joven, pero como si se movieran en cámara lenta, como si ella estuviese ebria. «¡Ooooooaajjjjh!» ¡Trata de estrangularle! Y él ni siquiera la mira. Le clava, simplemente, un codazo en el estómago. La chica se desliza contra el cuerpo del joven hasta caer al suelo. Se ha quedado a gatas, en mitad de la calle. Él sigue su camino. Ni una sola vez vuelve la cabeza para mirarla. Ella se pone en pie. Vuelve a abalanzarse contra él. «¡Ooooooaajjjjh!» Ahora están los dos delante mismo del Mercedes. Sherman y Maria, sentados en sus asientos envolventes de cuero color tostado, les miran a través del parabrisas. La chica ha vuelto a agarrar al joven por el cuello. Él vuelve a descargar un codazo contra su estómago. Cambia el semáforo, pero Sherman no puede poner el coche en marcha. La gente se arremolina en las aceras para contemplar el jaleo. Todos ríen. Aplauden y animan. La chica le tira del pelo al joven. Él sonríe y la castiga con los codos. Gente y más gente. Sherman mira a Maria. Ninguno de los dos tiene que decir una sola palabra. Dos blancos, uno de los cuales es una mujer muy joven vestida con una chaqueta azul de la Avenue Foch, de hombreras marcadísimas… y, atrás, suficiente equipaje como para irse a la China, y todo metido en un montón de maletas a juego… un Mercedes deportivo de 48.000 dólares… en mitad del Sputh Bronx… ¡Milagroso! Nadie les presta atención. No es más que otro coche detenido junto al semáforo. Los dos combatientes acaban por fin de cruzar la calle. Ahora se agarran mutuamente, como luchadores de sumo, cara a cara. Se tambalean, serpentean. Están agotados. Asfixiados. Se han cansado de ese juego. Casi se diría que se han puesto a bailar. La multitud va desinteresándose del asunto, la gente se va.
El funcionamiento del sistema judicial:
Por desdichado que fuese su destino, como mínimo no habían caído hasta el vil nivel del tal Mr. Sonnenberg, ese insecto miserable. Ese insecto miserable era un abogado, y Kramer sabía en qué consistía la falta que tanta furia había despertado en el juez: con su ausencia, Sonnenberg estaba impidiendo que una nueva palada de rancho entrase en el hambriento estómago de la Sala 60 del sistema de justicia penal. En cada una de las salas, la jornada daba comienzo con lo que la gente del oficio llamaba «pasar lista». Durante esas sesiones, el juez despachaba las mociones y alegatos de la lista de pleitos, y de ahí el nombre de esa actividad que a veces llegaba hasta las doce cada mañana. Kramer se partía de risa siempre que veía una escena judicial en las series de televisión. En esas escenas siempre se asistía a una vista oral. ¡Una vista oral! ¿Quién diablos se inventaba esa clase de escenas? Cada año había en el Bronx siete mil procesamientos por delitos mayores, pero sólo se podían juzgar seiscientas cincuenta causas anuales. De modo que los jueces tenían que sacudirse de encima las otras seis mil trescientas cincuenta causas por uno de estos dos procedimientos: o bien absolviendo al acusado, o bien permitiendo que éste se declarase culpable de una acusación más leve, a cambio de que librase al tribunal de juzgarle. Dedicarse a absolver al por mayor era una forma algo arriesgada de librar a las salas de lo penal de su sobrecarga de causas, incluso para quienes veían las cosas con el más grotesco cinismo. Cada vez que un juez se libraba por este método de un delito de mayor cuantía, corría el riesgo de que la víctima, o su familia, empezase a emitir aullidos de protesta, y la prensa ardía en deseos de atacarla todos los jueces que permitieran que los malhechores salieran libres. El único recurso que quedaba era, así pues, el de las rebajas en el grado de la acusación, y en esto se ocupaban las horas dedicadas a pasar lista. De manera que esas sesiones eran el principal canal alimentario del sistema judicial en el Bronx.
Semanalmente, el secretario de cada una de las salas iba con su tarjeta estadística a visitar a Louis Mastroiani, que era el magistrado jefe de las salas de lo penal de la Audiencia del Bronx. Esa tarjeta estadística detallaba cuántos casos había tenido que entender el juez de cada sala, y cuántos había resuelto esa semana a base de rebajas, absoluciones y juicios propiamente dichos. Encima de la cabeza del juez, en todas las salas, había una inscripción que rezaba: EN DIOS CONFIAMOS. En la tarjeta estadística, sin embargo, el encabezamiento decía: LISTA DE CASOS PENDIENTES. Y la eficacia de los jueces se medía casi exclusivamente por la situación estadística de esta LISTA DE CASOS PENDIENTES.
La vida en la universidad:
—Esas condenadas tías —Vogel sacudió la cabeza y pareció quedarse abstraído durante unos instantes, como si la sola idea le hubiese dejado aturdido—… Te juro, Pete, que has de contenerte. De lo contrario, acabas sintiéndote de lo más culpable. Esas tías, actualmente, bueno, cuando yo tenía esa edad, todo el mundo pensaba que lo bueno de ir a la universidad era que podías emborracharte cada vez que te daba la gana. Pues esas tías, esas tías van a la universidad para que se las folien cada vez que les dé la gana. ¿Y quién quieren que se las folie? Esto es lo verdaderamente patético. ¿Quieren que se las folie algún chico guapo y sano de su edad? No. ¿Quieres saber quién? ¡Alguien que represente… la autoridad… el poder… la fama… el prestigio…! ¡Quieren que se las folien los profesores! Los profesores andan locos hoy en día. Cuando el radicalismo alcanzó su punto culminante, una de las cosas que intentamos conseguir en las universidades fue derribar la muralla de ceremoniosidad que separaba a los profesores de los alumnos, porque nos parecía que sólo era un instrumento de control. Mientras que ahora, joder, es increíble. Supongo que lo que quieren es que se las folie su padre, como diría Freud, cosa en la que yo no creo. Mira, ésta es una de las cosas en las que las feministas no han dado ni un paso adelante. Una mujer, en cuanto llega a los cuarenta años, tiene hoy en día los mismos problemas que siempre… En fin, tampoco soy tan viejo, pero, joder, tengo el pelo gris…
«Blanco», pensó Fallow.
—…y eso no cambia las cosas, en absoluto. Basta que seas un poquitín famoso, y las tienes todas a tus pies. A tus pies. Y no creas que estoy fanfarroneando, porque a mí me parece patético. Y esas chicas, cada una que aparece está más buena que la anterior. Me encantaría darles una conferencia sobre ese tema, pero probablemente no entenderían ni de qué les hablo. Carecen de marcos de referencia, en todos los terrenos. Esa conferencia que di anteayer trataba del compromiso de los estudiantes en los años ochenta.
La muerte en un restaurante de lujo:
¿Cuál era la actitud adecuada cuando un viejo agonizaba en el suelo, a pocos metros de la mesa en la que uno estaba cenando? ¿Había que ofrecer ayuda? En el pasillo que mediaba entre las dos mesas se había producido un tremendo atasco de circulación, de modo que tal vez lo más adecuado fuese despejar la zona, dejar que el pobre desdichado respirase un poco, y regresar más tarde a terminar la cena. Pero ¿acaso le resultaría de alguna ayuda al viejo que las mesas estuvieran vacías? Otra posibilidad era no seguir comiendo hasta que cayese el telón del último acto y el agonizante desapareciera de la vista. Sin embargo, ya habían pedido sus platos, ya les habían servido el primero o el segundo, y nada indicaba que aquel bochornoso espectáculo pudiera terminar rápidamente… mientras que, por otro lado, aquella cena costaba, una vez incluido el precio del vino, alrededor de 150 dólares por cabeza, y, encima, conseguir una mesa en aquel restaurante había costado lo suyo, y tampoco era cuestión de echar por la borda tanto esfuerzo. ¿Desviar la vista hacia otro lado? Bueno, quizá fuera ésta la mejor solución. La única. De modo que todos los comensales fueron bajando la vista a sus pintorescos platos… Sin embargo, la situación seguía siendo deprimente, porque los ojos de unos y otros tendían a desviarse durante un instante hacia… para comprobar si se habían llevado de una vez el pesado bulto. ¡Un agonizante! ¡Oh mortalidad! ¡Y seguro que era un infarto! Este horrible temor se hallaba alojado en el fondo de la conciencia de prácticamente todos los varones que se encontraban en aquel comedor. Las viejas arterias iban atascándose, milímetro a milímetro, día a día, mes a mes, por culpa de todas esas comidas suculentas, todas esas carnes y salsas, todos esos panes y vinos y soufflés y cafés… ¿Así terminarían ellos? ¿Caerían también al suelo, en algún local público, con un círculo azulado en torno a los labios, y una nube sobre esos ojos medio cerrados y completamente muertos? Un espectáculo francamente horripilante. Un espectáculo que daba náuseas. Un espectáculo que no te permitía disfrutar de aquellos carísimos bocados pictóricamente organizados en el plato. De modo que la curiosidad terminó convirtiéndose en incomodidad, y ésta se había transformado finalmente en resentimiento, un resentimiento compartido también por el personal de la casa.
Raphael se puso en jarras y miró al viejo agonizante con una frustración que a punto estuvo de transformarse en pura ira. Fal-low tuvo la impresión de que si Ruskin hubiese parpadeado aunque sólo fuese una vez, el maítre se habría puesto a cantarle las cuarenta con ese lenguaje especialidad de la casa en el que los insultos aparecerían engalanados con rechinante cortesía. Los clientes comenzaban por fin a olvidarse del cuerpo de Ruskin. Pero Raphael lo tenía muy presente. Madame Tacaya estaba a punto de llegar. Los camareros saltaban por encima del cuerpo con absoluta despreocupación, como si fuese algo que estaban acostumbrados a hacer todos los días, como si cada día hubiese un cuerpo tendido precisamente en aquel punto, de forma que el oportuno saltito les resultaba ya instintivo. Ahora bien, ¿cómo permitir que la emperatriz de Indonesia tuviese que dar una zancada para salvar aquel bulto del suelo? ¿Cómo consentir que estuviera sentada a su mesa en presencia de aquello? ¿Por qué tardaba tanto la policía?
Malditos yanquis, malditos niñatos espeluznantes, pensó Fal-low. Ninguno de ellos, aparte del ridículo partidario de la Maniobra de Heimlich, había movido un solo músculo por aquel viejo bastardo. Finalmente llegaron un policía y los dos enfermeros de la ambulancia. De nuevo se hizo casi el silencio, pues los comensales se dedicaron a observar a los recién llegados. Porque, encima, uno de los enfermeros era negro, y el otro latino. E iban provistos de un interesante equipo formado por una camilla con patas plegables y una botella de oxígeno. Ante todo, le aplicaron a la boca de Ruskin la mascarilla de oxígeno. Por la actitud de los enfermeros, Fallow dedujo que Ruskin no estaba reaccionando. Prepararon la camilla, la colaron bajo el cuerpo de Ruskin, y le ataron con unas correas.
Luego, cuando empezaban a empujar la camilla hacia la salida, se les planteó un problema. Era imposible sacar la camilla por la puerta giratoria. Al entrar habían podido colarla en posición vertical, y entró sin grandes dificultades. Pero ahora que estaba horizontal, y con un cuerpo tendido sobre ella, resultaba excesivamente larga. Intentaron cerrar una de las hojas de la puerta, pero no parecía haber nadie que supiera hacerlo.
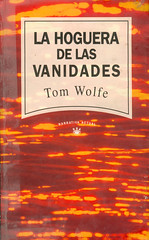
13 comentarios
El libro no lo he leído, pero sí visioné la película. Y una de las críticas a la cinta era precisamente que no le hacía justicia a la novela. En realidad el film no me pareció malo (aunque tampoco lo máximo); pero sí intuía que a la trama no se le sacó todo el provecho posible y aun cuando contaba con un excelente reparto; sí vislumbraba por ejemplo una aguda crítica social a la prejuiciosa sociedad neoyorquina y a los extremos a los que pueden llegar los políticos para manipular los prejuicios del electorado para sus fines (aunque la película tiene muchos más elementos)… Gracias por la recomendación: tendré que leer el libro…
Saludos
Te recomiendo también Todo un hombre, aunque la hoguera es mejor
saludos
A mi me gustó I’m Charlotte Simmons: una lectura de playa en verano. Buena.
Sí, es difícil sacarle provecho a este libro porque su densidad crítica es muy elevada. Aún así se podía haber hecho otra pelícla mejor.
Quedan apuntadas las recomendaciones.
Este libro es una maravilla; de los que justifican que se hable de una gran literatura americana (que son menos de los que nos venden, por cierto).
Un abrazo
Creo que hay una gran literatura en Estados Unidos y algunos de sus autores son de lo mejor. No entiendo muy bien el elitismo europeísta de algunos.
Quisiera saber si alguien conoce un texto de Tom Wolfe titulado «Funky Chic», y si existe una versión en castellano de él, o si hace parte de La Hoguera de las Vanidades.
Gracias
Yo lo estoy leyendo, y me gusta, pero también es verdad q hay partes q se me hacen muy pesadas… Situaciones en la novela q podían pasarse por alto… Te recomiendo FIRMIN de Sam Savage…Ese si q te va a encantar….
Apunto la recomendación.
» Blog Archive » LA HOGUERA DE LAS VANIDADES
El libro es excelente. Yo lo leí hace años antes de ver la película. La película es un auténtico bodrio, reconocido hasta por Brian de Palma, su director. Te recomiendo «Todo un hombre» y «Soy Charlotte Simmons» del mismo autor.
Gracias por las recomendaciones, no hay duda de que seguiré leyendo a Wolfe.
El libro me gustó mucho. Llegué a simpatizar con Sherman (sí, con un broker pedante de wallstreet!), quise que se hiciera justicia con él y todo… pero el final me desilusionó bastante. Eso de cerrar con un epílogo.. no hace justicia al desarrollo del libro, es como que Wolf se cansó o no supo cerrar. Igual, totalmente recomendable