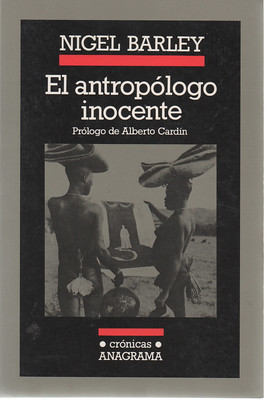
Anagrama, 2008. 240 páginas.
Tit. or. The innocent anthropologist. Trad. Mª José Rodellar.
El autor se fue a investigar la vida de una tribu perdida de Camerún por razones -según explica- más de coger experiencia que de contribuir al conocimiento humano y, además de la tesis seria que publicó al respecto escribió una especie de crónica para consumo interno del clan antropológico. Pero gustó tanto que se publicó y hasta ahora. La edición que tengo es la número 20. Ahí es nada.
Se afirma que es un libro muy divertido y bueno, a cada quien le hace gracia cosas diferentes. Sí que es muy interesante. Salvados un par de capítulos en los que se muestra condescendiente ante los problemas del tercer mundo y que me hicieron temer encontrarme frente a un libro escrito desde la superioridad moral te encuentras una crónica de las dificultades burocráticas, de idioma, de paisaje, en fin ¡de todo! porque todo conspira contra un pobre antropólogo acostumbrado a sentarse en sillas normales y no en la primera piedra que te sale al paso.
Poco importan las costumbres extrañas de la tribu de los Dowayo porque aquí nos encontramos con un choque de mentalidades en las que el visitante deberá ir quitándose capas para encontrarse desnudo frente a una humanidad que, pese a todo, es perfectamente reconocible. Las teorías sobre las que explica los rituales me resultaron bastante peregrinas, pero son lo menos del libro.
Hay otras aventuras del autor y probablemente caiga alguna, porque ha sido una lectura muy interesante.
Muy bueno.
Pero quizá se podía sacar algún provecho de la experiencia. Las tutorías ya no se me volverían a atragantar. Cuando me viera obligado a hablar de un tema en el que fuera totalmente ignorante, podría echar mano de mi saco de anécdotas etnográficas, igual que habían hecho mis profesores en su día, y extraer un prolijo relato que tendría callados a mis alumnos durante diez minutos. También se adquiere una variada serie de técnicas para apabullar a la gente. Me viene a la mente el recuerdo de una ocasión ejemplar. Me encontraba yo en un congreso, más tedioso aún de lo normal, charlando educadamente con varios superiores míos, entre ellos dos etnólogos australianos de aspecto realmente sombrío. De repente, como si hubieran recibido una señal acordada, los demás desaparecieron y me dejaron expuesto a los horrores de los antípodas. Tras varios minutos de silencio, propuse cautelosamente tomar una copa con la esperanza de romper el hielo. La etnógrafa hizo una mueca de repugnancia. «¡Na! —exclamó, torciendo el gesto con desagrado—. De eso ya hemos visto bastante en el desierto». El trabajo de campo te da la gran ventaja de poder pronunciar frases de este tipo, que, con todo merecimiento, les están vedadas a los mortales inferiores.
Y sospecho que ha sido la utilización de tales latiguillos lo que ha dotado de esa valiosa aura de excentricidad a los grises pobladores de los departamentos de antropología. Los antropólogos han tenido suerte en lo que se refiere a su imagen pública. Es notorio que los sociólogos son avinagrados e izquierdistas proveedores de desatinos o perogrulladas. Pero los antropólogos se han situado a los pies de santos hindúes, han visto dioses extraños, han presenciado ritos repugnantes y haciendo gala de una audacia suprema, han ido a donde no había ido ningún hombre. Están, pues, rodeados de un halo de santidad y divina ociosidad. Son santos de la iglesia británica de la excentricidad por mérito propio. La oportunidad de convertirse en uno de ellos no debía ser rechazada a la ligera.
En honor a la verdad, también cabía la posibilidad —por remota que fuera— de que el trabajo de campo hiciera alguna contribución de importancia al conocimiento humano. Aunque, a primera vista, parecía bastante improbable. El proceso de recogida de datos resulta en sí mismo poco atractivo. No son precisamente datos lo que le falta a la antropología, sino más bien algo inteligente que hacer con ellos. El concepto de «coleccionar mariposas» es corriente en la disciplina, y caracteriza con propiedad las actividades de muchos etnógrafos e intérpretes fracasados que se limitan a acumular bonitos ejemplos de costumbres curiosas, clasificadas geográfica, alfabéticamente, o en términos evolutivos, según la moda de la época.
Francamente, entonces me pareció, y me lo sigue pareciendo ahora, que la justificación del estudio de campo, al igual que la de cualquier actividad académica, no reside en la contribución a la colectividad sino en una satisfacción egoísta. Como la vida monástica, la investigación erudita no persigue sino la perfección de la propia alma. Esto puede conducir a alguna finalidad más amplia, pero no debe juzgarse tan sólo sobre esa base. Sin duda, esta opinión no contará con la aquiescencia ni de los estudiosos conservadores ni de los que se consideran revolucionarios. Ambos grupos están afectados por igual de un temible fervor y un engreimiento relamido que les impide ver que el mundo no está pendiente de sus palabras.
Por esta razón, cuando Malinowski, el «inventor» del trabajo de campo, se reveló en sus diarios como un vehículo pura y simplemente humano, y bastante defectuoso por lo demás, cundió la indignación. También él se había sentido exasperado por los «negros», atormentado por la lujuria y el aislamiento. El parecer general era que esos diarios no debían haberse hecho públicos, que resultaban «contraproducentes para la ciencia», que eran injustificadamente iconoclastas y que provocarían todo tipo de faltas de respeto hacia los mayores.
Todo esto es síntoma de la intolerable hipocresía típica de los representantes de la disciplina, que debe ser combatida cada vez que se presente la ocasión. Con esta intención me propongo escribir el relato de mis propias experiencias. Aquellos que han pasado por los mismos trances no encontrarán aquí nada nuevo, pero haré precisamente hincapié en los aspectos que las monografías etnográficas normales suelen tildar de «no antropológicos», «no pertinentes» o «fútiles». En mi actividad profesional, siempre me han atraído prioritariamente los niveles más elevados de abstracción y especulación teórica, pues únicamente mediante el avance en ese terreno se accederá a una posible interpretación. No apartar los ojos del suelo es el modo más seguro de tener una visión parcial y falta de interés. Así pues, este libro puede servir para reequilibrar la balanza y demostrar a los estudiantes, y ojalá también a los no antropólogos, que la monografía acabada guarda relación con los «sangrantes pedazos» de la cruda realidad en que se basa, así como para transmitir algo de la experiencia del trabajo de campo a los que no han pasado por ella.
No hay comentarios