El título es irónico puesto que nos encontramos con cien cuentos de una página que bien podrían ser el germen de una novela río, pero que distan mucho de serlo. Todas comienzan de manera similar hablando de un señor o una señora que está haciendo algo y luego la trama -mínima- se va desenvolviendo por caminos que a veces transitan lo onírico y lo metafísico.
Los primeros cuentos me dejaron bastante frío y ya pensaba que iba a ser uno de esos libros que pese a ser cortos se hacen eternos pero a partir de los 15 primeros no sé si es que le cogí el gusto o que la calidad mejora, pero disfruté prácticamente cada uno de los relatos.
Cuentos con un sabor muy particular. Otras reseñas: Centuria y Centuria.
Muy recomendable.
Un famoso fabricante de campanas, de larga barba y absolutamente ateo, recibió cierto día la visita de dos clientes. Iban vestidos de negro, muy serios, y mostraban un bulto en los hombros, que el ateo pensó que podía ser las alas, como se dice que usan los ángeles; pero no hizo caso, porque no era conciliable con sus convicciones. Los dos señores le encargaron una campana de grandes dimensiones —el maestro jamás había hecho ninguna tan enorme— y de una aleación metálica que nunca había utilizado; los dos señores explicaron que la campana produciría un sonido especial, totalmente diferente al de cualquier otra campana. En el momento de despedirse, los dos señores explicaron, no sin una pizca de embarazo, que la campana tenía que servir para el Juicio Universal, que ahora era inminente. El maestro de las campanas rió amistosamente, y dijo que nunca habría Juicio Universal, pero que, de todos modos, haría la campana de la manera indicada y en la fecha concertada. Los dos señores pasaban cada dos o tres semanas a ver cómo avanzaban los trabajos; eran dos señores melancólicos y, aunque admirasen el trabajo del maestro, parecían íntimamente descontentos. Después, durante algún tiempo, dejaron de aparecer. Mientras tanto, el maestro finalizó la mayor campana de su vida, y descubrió que estaba orgulloso de ella, y en el secreto de sus sueños le pareció que deseaba que una campana tan hermosa, única en el mundo, fuera usada con ocasión del Juicio Universal. Cuando la campana ya estaba terminada y montada sobre un gran trípode de madera, los dos señores reaparecieron; contemplaron la campana con admiración, y al mismo tiempo con profunda melancolía. Suspiraron. Finalmente, aquel de los dos que parecía más importante, se dirigió al maestro y le dijo en voz baja, casi con vergüenza: «Tenía razón usted, querido maestro; no habrá, ni ahora ni nunca, ningún Juicio Universal. Ha sido un terrible error.» El maestro miró a los dos señores, también él con una cierta melancolía, pero benévola y feliz. «Demasiado tarde, señores míos», dijo, con voz baja y firme; y asió la cuerda, y la gran campana sonó y sonó, sonó fuerte y alta y, tal como debía ser, los Cielos se abrieron.
El señor vestido de lino, con mocasines y calcetines cortos, mira el reloj; faltan dos minutos para las ocho. Está en casa, sentado, ligeramente incómodo, en el borde de una silla severa y rígida. Está solo. Dentro de dos minutos —ahora ya sólo son noventa segundos— tendrá que comenzar. Se ha levantado un poco antes, para estar realmente preparado. Se ha lavado con cuidado, ha orinado con atención, ha evacuado con paciencia, se ha afeitado meticulosamente. Toda su ropa interior es nueva, jamás usada anteriormente, y su vestido ha sido confeccionado hace más de un año para esta mañana. Durante todo un año, no se ha atrevido; en más de una ocasión se ha levantado muy pronto —por otra parte, es madrugador— pero en el momento en que, cumplimentados todos los preparativos, se instala en la silla, le falta valor. Pero ahora está a punto de comenzar: faltan cincuenta segundos para las ocho. Para ser exactos, no debe comenzar nada en absoluto. Desde cierto punto de vista, debe comenzar absolutamente todo. En cualquier caso, no tiene que «hacer» nada. Debe simplemente pasar de las ocho a las nueve. Nada más: recorrer el espacio de una hora, un espacio que ha recorrido innumerables veces, pero que debe recorrer sólo en tanto que tiempo, sólo eso, nada más. Hace poco más de un minuto que han pasado las ocho. Está tranquilo, pero percibe cómo un ligero temblor se prepara en su cuerpo. En el minuto séptimo, el corazón comienza lentamente a acelerarse. En el minuto décimo, la garganta comienza a contraerse, mientras el corazón late al borde del pánico. En el minuto decimoquinto, todo el cuerpo se baña de sudor, casi instantáneamente; tres minutos después, comienza a secársele la boca; los labios empalidecen. En el minuto veintiuno comienzan a castañetearle los dientes, como si se estuviera riendo, y los ojos se dilatan, los párpados dejan de parpadear. Siente dilatarse el esfínter, y en todo el cuerpo todos los pelos se le ponen de punta, rígidos, como sumergidos en el hielo. De golpe, el corazón se detiene, la mirada se nubla. En el veinticinco, un escalofrío furioso le sacude por completo durante veinte segundos; cuando cesa, el diafragma comienza a moverse; ahora el diafragma le oprime el corazón. Derrama lágrimas, aunque no llore. Le ensordece un sonido de tromba. El señor vestido de lino quisiera explicar, pero el minuto veintiocho le golpea en la sien, y cae de la silla y, golpeándose sin el menor ruido contra el suelo, se desmigaja.
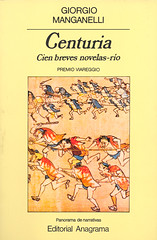
No hay comentarios