Me gustó En el fondo y repetí con la autora (antes lo hacía mucho cuando un autor me gustaba, ahora hay tanto para leer…). Una colección de relatos que giran alrededor del amor y la amistad, que comparten protagonistas (y puede llamarse también novela).
Me costó entrar en el ambiente, pero cuando lo hice disfruté mucho (y me emocionó más de una vez). Lo leí de una sentada a la caída de la noche en unas circunstancias propicias, por lo que el placer fue doble.
Calificación: Objetivamente, bueno, para mi paladar, muy bueno.
Extractos:
—Tú qué sabes hacer. No, no qué has estudiado, qué sabes hacer.
-Bueno…, hacer… yo sé hacer daño…, pero también sé hacer gracia. Hacer hueco también sé hacerlo…, o hacer trizas una hoja de papel, incluso hacer la cama… Sé hacer cola, a veces hacer amigos. Si es necesario sé hacer llorar, y hacer ascos o incluso hacer caso también sé. A veces hacer el tonto, hacer la muerte también, hacerme mierda, sobre todo.
Para conocer Madrid hay que quedarse allí en agosto. Dejarse derretir por la luz implacable de su sol urbano para sentir los edificios en cada uno de sus ángulos impasibles. Hay que morirse de calor en medio del asfalto para descubrir la fiesta de árboles y fuentes. Hay que asfixiarse en el ardor seco de los adoquines para exhalar con ansia de moribundo el olor de sus rincones.
De repente me ha dado un ataque de nostalgia. Será la humedad, el frío que me recorre la espalda o ese hueco que me llena de improviso, no sé. Pero es un ataque de nostalgia en toda regla. No de nada en concreto, sino de la ciudad entera. No del perfil material de sus calles, sino de una sensación única. El manto abrasador, el bochorno aplastante del agosto en Madrid. El vegetar en el interior de una casa que más que nunca se asemeja a una guarida.
A 600 kilómetros de distancia he sentido de pronto el pulso de las noches de verano madrileñas de hace
unos años. Cuando la vida comenzaba a partir de las nueve de la noche y se desperezaban los huesos hasta entonces echados a sobrevivir en cualquier parte. Hace dos años y medio que en este preciso instante yo salía de ese letargo diurno. La música cubriendo de golpe el silencio exagerado por la ausencia playera de mis padres y hermanos. Todas las ventanas de la casa abiertas para sentir de vez en cuando algún soplo del calor domesticado de la brisa nocturna. Las noches de agosto en Madrid son para estar irremediablemente sola o acompañada hasta la médula, no hay término medio.
Por las mañanas —las tardes, debería decir, porque me levantaba a las dos del mediodía— a veces salía a la terraza con un cubo de agua. Tomar el sol es un arte. Sentir los rayos penetrando cada poro de la piel es un oficio que requiere, como todos, práctica y ciertas aptitudes. No hay que sentir el calor como una coraza que nos rodea hasta el soponcio. Es necesario abrir los poros, y dejar que los rayos junto con el mismo aire entren por cada uno de ellos, y se distribuyan. Después, cuando la ducha aplaca el calor momentáneamente, la luna sale de nuevo y comienza —se puede decir— el día, el calor almacenado en la piel surge de pronto y en ráfagas de poco a poco. El escozor en las mejillas recuerda que había sol, aunque la vida comience ahora.
Empezaba la vida y nunca se sabía en cuál de los dos extremos caería una. Yo cenaba algo sin saber si sonaría el teléfono ni si telefonearía yo a alguien. O, por el contrario, si me acomodaría en la terraza con buena provisión de cigarrillos, botella de güisqui y los papeles y libros más insospechados. En el cielo de Madrid todavía se ven las estrellas. Y algunas veces la luna, un avión, un satélite me confirmaban que yo estaba allí abajo. A veces sacaba cartas que de otro modo no hubiera vuelto a leer nunca, o escribía algo a quien jamás me atrevería a enviárselo. En la casa había luz, y nadie moviéndose por sus habitaciones. En la calle igual. Y tú allí en medio con aquel trozo de cielo al que mirar si subes la vista. Encajonada entre ladrillos, flanqueada a lo lejos por antenas de TV, la terraza como un reducto de hierros y cristales que sin embargo resulta acogedor. El hielo, el cojín en tu espalda, la tranquilidad sin insectos algo trágica que no tendrías en el campo. El abandono despreocupado de imaginarse olvidado entre bloques de cemento. Despreocupado y confortable porque tú eliges el olvido. Sabes que unas calles más allá, en alguna plaza, están otros como tú que hoy sin embargo han optado por compartir el extrañamiento de esa ciudad en agosto. Yo también lo hacía. Mudhas veces.
No hay nada como enamorarse en Madrid en verano. No porque sea improbable que el agua interrum-
pa un paseo ni por la posibilidad de pasar la noche a la intemperie, sino por el ritmo que la ciudad impone. Sucede que esta ciudad en agosto fuerza a los amores a ser como ella, extrema. Y el romance ha de ser rotundo como el calor o fulminante como una tormenta. No vale la brisa templada del cariño. Nada de palabras suaves. Si no eres correspondida, o te tiras a llorar rabiosamente tu amor o lo apuñalas a ironías. Si te quieren, lo mismo, o te partes de risa e inconsciencia, o te abres a los repliegues más recónditos. De nada valen los pesares algodonados con suaves lágrimas, ni los cariños superpuestos en capas empalagosas. Para eso está el invierno.
En estas condiciones nos encontramos ese verano. Nos conocíamos ya desde hacía un par de años. Nuestra relación se mantenía en un perfecto equilibrio de comportamientos de verano en invierno. Nos veíamos muy de vez en cuando para mantener viva esa tensión que proporciona lo efímero, y utilizábamos un lenguaje aparatoso que hubiera sido imposible mantener dos días seguidos. Nos abrasábamos en el silencio de un deseo mutuo que sólo dejábamos explotar en risas o que tensábamos en juegos de palabras. Una batalla campal de sobreentendidos y argucias para provocar lo que después no se dejaba vivir, para que no muriera. A fuerza de rituales tan sofisticados como antiguos, conseguíamos una explosión que antes de que se des-
bordara atajábamos. Pero aquel cuatro de agosto cometiste un error imperdonable.
Yo ya lo sabía. No sólo no era necesario sino que era fatal que lo dijeras así, tan funcionalmente. Peor aún en agosto. Te odié con todas mis fuerzas cuando en aquella terraza de Colón me dijiste que me querías. Esas palabras salieron de tu boca con la diligencia de quien saca las llaves para abrir una puerta. De pronto pusiste fin al juego. El jeroglífico quedó descifrado a las 11 de la noche. Yo intenté abrir nuevos cauces cuando al «no» pospuse un «pero». Quise entornar la puerta que habías abierto y fue inútil. Tampoco lloraste entonces. Ni maldijiste. Con tus párpados caídos de pronto como por un cansancio viejo, te quedaste mudo. Y tu silencio no era siquiera un bofetón de rabia, siquiera una llamada a una borrachera de tangos y ojos enrojecidos. Te quedaste callado con una contrariedad simple, con una desolación suave. Aquello, te digo, era Madrid en agosto. Escenario de tragedia griega y no de culebrón yanqui. Probé todos los resortes. Primero subí una ceja, inclemente. Después reí a carcajadas, frivola. Nada parecía decirte nada, y tu actitud se me aparecía tan trivial, como si de pronto hubieras olvidado regar los geranios de tu madre y quisieras irte. La que se fue, fui yo. Era la única salida posible para evitar darnos cuenta de que con aquellas palabras había desaparecido todo el encanto entre nosotros.
Ahora sé que lo que hice a la semana siguiente sólo consiguió empeorar las cosas. La relación entre tú y yo había quedado a mi pesar bien clara. Yo no te quería y tú habías decidido por ello dejar de verme. No te apetecía ya la batalla sorda de tira y afloja. No tenías ya ánimo para ese duelo de ambigüedades que no acababa nunca. Era todo tan simple. Tu único error fue haberlo dicho en voz alta en pleno agosto.
Algún día de los que siguieron a aquella noche aciaga convoqué tu recuerdo en mi terraza. Me fui convenciendo de que era imposible que todo el complicado código que habíamos conseguido crear quedara en nada. El silencio que mantuviste después de aquella noche se me antojó una muestra de revancha clara, quise imaginarlo un grito de complicidad más. Por eso te llamé al día siguiente. Y me presenté en El Sol del Dos de Mayo dispuesta a recuperar complicidades.
En el endemoniado calor de aquella noche, tu comedida actitud me pareció una herejía. Me hablaste horas y horas del examen que preparabas. Sin dejar ningún resquicio a nada, sin dobleces. Comentaste anécdotas del curso pasado, apuntaste propósitos del curso por venir. Te miraba sin escuchar lo que decías. A la media hora de que comenzaras a hablar desconecté los cables. Me limité a beber y a odiar tus rasgos simplificados por los lugares comunes que salían
de tu boca. Ojos, labios que alguna vez me dijeron algo y en los que ahora sólo veía una capa de normalidad que encubría el manto algodonado de las palabras blanditas que no te atrevías a decir, pero que se adivinaban retenidas ahí dentro. Me era difícil soportar tu mirada suplicante bajo la indiferencia que aparentabas. Un goterón de sudor en tu cuello me decía que no habías entendido nada. Te empeñabas en fingirte impasible ante mí, y sólo conseguías hacerte impermeable para el calor que ahora te resbalaba sin penetrarte.
Poco a poco, sin embargo, el alcohol comenzaba a hacer su efecto. Haciéndole un guiño al aire denso de la noche pasé a la ofensiva. No te dejé terminar las frases que me aburrían. Te obligué a hablar de tal o cual tema para después cambiarlo repentinamente. Te llevé como si tuviera prisa al bar de al lado para dejar atrás tu perorata de invierno y chimenea. Nuevos güisquis fueron haciéndote reír a ratos mientras yo recuperaba la fluidez de unas palabras como brasas. Salimos de aquel segundo local abrazados y riendo, dejándonos invadir por el aire enfebrecido de la calle que nos recibió como un viejo amigo. Recuperamos el código secreto, sí. Nos hicimos una foto en El Penta en la que me salieron los ojos amarillos, y me fui contigo a la cama sabiendo que te odiaría al día siguiente.
Cuando me desperté no quise abrir los ojos. Hasta
que te hubieras marchado. Sabía que tenía a mi lado unos párpados donde se agolpaban lágrimas tibias que sin embargo no ibas a dejar salir. En la habitación se hacía palpable un no sé qué de resignación envejecida, como si del teatro de la noche anterior sólo quedaran los andamios a medio desmontar. Se me hizo insoportable el calor agolpado de nuestros cuerpos entre las sábanas, la luz ardiente del sol que se volvía empalagosa con nuestro sueño fingido. No había más entre nosotros que una desolación que parecía ya cotidiana. Un final simple y declarado.
Decidiste no volver a verme nunca y te lo agradecí entonces. Probablemente otro verano, a mi paso por Madrid, vuelva a agradecerte aquel gesto. Ahora no puedo más que recordar el algodón en que no quise envolverme. Los susurros que no quise escuchar aquella noche. Es febrero. Y hace frío. Aunque me acurruque en la terraza con un vaso de güisqui y te escriba esta carta que no te enviaré nunca. Es febrero, y Barcelona en febrero exige alguien que te lleve al Tibidabo, para mirar el mar de lejos mientras te habla muy suave.
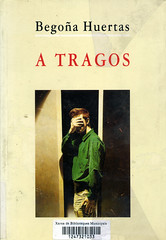
No hay comentarios