Novela corta que tiene su propia entrada en la wikipedia: El arpa y la sombra, incluído en las maravillosas obras completas de la no tan marvillosa RBA (cuando escribo esto se acaba de dar el caso de censura del Jueves).
¿Debería Colón ser canonizado? Este libro no es una respuesta, pero camina alrededor de ella. Dividido en tres bloques, en el primero Pio IX rememora sus viajes a américa y como firmó la petición de canonización. En el segundo el propio Cristobal Colón cuenta su historia, que es todo menos edificante. En el último se concluye con la no beatificación y Colón asiste incorpóreo al juicio.
Pese a su brevedad es una pequeña delicia. Otras reseñas: El arpa y la sombra y El Arpa y la Sombra .
Dejo abundancia de extractos, sobre todo de las reflexiones de Colón y del ambiente medio bufo del juicio de la tercera parte.
Calificación: Muy bueno.
Extracto:
Dije: oro. Viendo tal maravilla sentí como un arrebato interior. Una codicia, jamás conocida, me germinaba en las entrañas. Me temblaban las manos. Alterado, sudoroso, empecinado, fuera de goznes, atropellando a esos hombres a preguntas gesticuladas, traté de saber de donde venía ese oro, cómo lo conseguían, donde yacía, cómo extraían, como lo labraban, puesto que, al parecer, no tenían herramientas ni conocían el crisol. Y palpaba el metal, lo sopesaba, lo mordía, lo probaba, secándole la saliva con un pañuelo para mirarlo al sol, examinarlo en la luz del sol, hacerlo relumbrar en la luz del sol, tirando del oro, poniéndomelo en la palma de la mano, comprobando que era oro, oro cabal, oro verdadero —oro de ley. Y ellos, que lo traían atónitos agarrados por sus adornos como buey por el narigón. Sacudidos, zarandeados por mi apremio me dieron a entender que yendo hacia el Sur había otra isla donde un gran Rey tenía enormes vasos llenos de oro. Y en su nación no solo había oro, sino también piedras preciosas. Aquello, por la descripción debía ser cosa de Cipango, más que de Vinlandia. Y por lo mismo, movido por un Espíritu Nefando que, de repente, se alojó en mi alma, pasando a la violencia mandé tomar prisioneros a siete de esos hombres que a trallazos metimos en las calas, sin reparar en gritos y lamentos, ni en las protestas de otros a quienes amenace con mi espada —y ellos sabían por haber tocado una de nuestras espadas, que las espadas nuestras cortaban recio y abrían surcos de sangre. Nos hicimos a la mar nuevamente, el Domingo, día del Señor, sin apiadarnos de las lágrimas de los cautivos a quienes habíamos amarrado en la proa para que guiasen nuestra navegación. Y partir de ese día, la palabra oro será la más repetida, como endemoniada obsesión, en mis Diarios, Relaciones y Cartas. Pero poco ORO había en las isletas que ahora descubríamos. siempre pobladas de hombres en cueros y de mujeres que por todo traje llevaban —como lo escribí a Sus Atezas— «cosillas de algodón que escasamente les cobijaba su natura» —natura tras de la cual a veces se me iban los ojos, sea dicho de paso, tanto como se les iban los ojos a mis españoles— tanto, tanto, que hube de amenazarlos de castigo si, con las braguetas hinchadas como las tenían, se dejaban llevar por algún impulso de lascivia. ¡Si me contenía yo que también se contuviesen ellos! Aquí no se venía a joder, sino a buscar oro, el oro que ya empezaba a mostrarse, que ya se asomaba en cada isla; el oro que, en lo adelante, sería nuestro guía, la brújula mayor de nuestras andaduras. Y, para que se nos pusiese mejor sobre el buen rumbo del oro, seguíamos prodigando bonetes rojos, cascabeles de halconería y otras basuras —¡y ufano llegue a jactarme de la desigualdad de los trueques ante los Reyes!— que no valían un maravedí, aunque muchos trocitos del adorable metal que rebrillaba obtuvimos a cambio de ello. Pero yo no me satisfacía ya con el oro colgado de narices y de orejas, pues ahora me hablaban de la gran tierra de Cobla o Cuba, donde si parecía que hubiese oro. y perlas también, y hasta especias y a ella fuimos arribando en domingo, día del Señor.
Fui sincero cuando escribí que aquella tierra me pareció la más hermosa que ojos humanos hubiesen visto. Era recia, alta, diversa, sólida, como tallada en profundidad, más rica en verdes-verdes, mas extensa de palmeras más arriba, de arroyos más caudalosos, de altos más altos y hondonadas más hondas que lo visto hasta ahora en islas que eran para mí, lo confieso, como islas locas, ambulantes, sonámbulas, ajenas a los mapas y nociones que me habían nutrido. Había que describir esa tierra nueva. Pero, al tratar de hacerlo, me hallé ante la perplejidad de quien tiene que nombrar cosas totalmente distintas de todas las conocidas —cosas que deben tener nombres, pues nada que no tenga nombre puede ser imaginado, mas esos nombres me eran ignorados y no era yo un nuevo Adán escogido por su Criador, para poner nombres a las cosas. Podía inventar palabras, ciertamente, pero la palabra sola no muestra la cosa, si la cosa no es de antes conocida. Para ver una mesa, cuando alguien dice mesa, menester es que haya en quien escucha, una idea-mesa, con sus consiguientes atributos de mesidad. Pero aquí, ante el admirable paisaje que contemplaba, sólo la palabra palma tenía un valor de figuración, pues palmas hay en el África palmas —aunque distintas de las de aquí—hay en muchas partes, y, por lo tanto, la palabra
Por Dieguito, el único que me quedaba, supe que esos hombres no nos querían ni nos admiraban. Nos tenían por pérfidos, mentirosos, violentos, coléricos, crueles, sucios y malolientes, extrañados de que casi nunca nos bañáramos, ellos que, varias veces al día refrescaban sus cuerpos en los riachuelos, cañadas y cascadas de sus tierras. Decían que nuestras casas apestaban a grasa rancia, a mierda nuestras angostas calles, a sobaquina nuestros más lúcidos caballeros, y que si nuestras damas se ponían tantas ropas, corpiños, perifolios y faralás, era porque, seguramente, querían ocultar deformidades y llagas que las hacían repulsivas —o bien se avergonzaban de sus tetas, tan gordas que siempre parecían prestas a saltarles fuera del escote. Nuestros perfumes y esencias —también el incienso —los hacían estornudar; se ahogaban en nuestros estrechos aposentos y se figuraban que nuestras iglesias, eran lugares de escarmiento y espanto por los muchos tullidos, baldados. Piojosos, enanos y monstruos que en sus entradas se apiñaban. Tampoco entendían por que tanta gente que no era de tropa, andaba armada, ni como tantos señores ricamente ataviados podían contemplar, sin avergonzarse, de lo alto de sus relumbrantes monturas, un perpetuo y gimiente muestrario de miserias, purulencias, muñones y andrajos.
—»¡Miserable! ¡Testigo mendaz! ¡Embaucador! ¡Fariseo!» —grita León Bloy con tal esfuerzo para ser oído que al punto se le raja la garganta y queda sin resuello. —»Quien roba el pan del sudor ajeno es como el que mata a su prójimo» —clama terrible, Fray Bartolomé de Las Casas. —»¿Quién está citando a Marx?» —pregunta el Protonotario, abruptamente sacado de un profundo sueño. —»Capítulo 34 del Eclesiastés» —aclara el Obispo de Chiapas…
—»¿A quién, carajo, se le ocurrió eso de que un marinero pudiese ser canonizado alguna vez? ¡Si no hay santo marino en todo el santoral! Y es porque ningún marinero nació para santo.
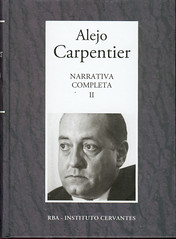
3 comentarios
Que estilo tan hermoso que tenía Carpentier.
Ciertamente.
Y acabo de leer que es de padre francés, madre rusa, nació en Suiza y fue de pequeño a Cuba. Alguna conclusión debería sacarse. Borges también tuvo algunos años en la escuela suiza.