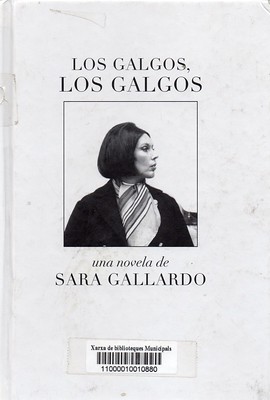
Malastierras, 2021. 500 páginas.
Historia de amor entre Julián, un joven de clase alta que acaba de heredar unas tierras y Lisa, pintora. Se trasladarán a las tierras, se pelearán, el viajará a París, volverá, y siempre con un carácter como paralizado, moviéndose más por los vaivenes de lo que le rodea que por sus propias decisiones.
Libraco. Lo tenía todo para no gustarme: un joven sin sangre, víctima de su propia desidia, mangoneado por lo que le rodea. Una historia de amor eterna en la que hay más huidas que encuentros. Un ambiente de clase alta que cada vez me da más sarpullido cuando lo leo.
Pero Sara escribe tan bien, en este libro con un lenguaje que me ha recordado mucho al de Di Benedetto, nos mete tanto en la historia, que ha conseguido emocionarme durante buena parte del libro, pese a no haber empatizado nada con el protagonista. Como dice en varios momentos no tenemos control sobre nuestra vida, se tiran los dados y hacemos lo que sale. Los últimos capítulos, brillantes.
Muy bueno.
Llamé a Lisa que estaba arreglando alguno de los cachivaches que entorpecían nuestros viajes y después encontraban su lugar en el primer cuarto de la casa, ahora blanqueado con cal y destinado a nosotros (en el segundo había aperos, bolsas de lana y bastantes porquerías, y en el tercero lo mismo, si se agrega a Flores que, bien mirado, también podía considerarse una porquería). Salió, vio a Corsario y lo nombró. Él respondió tan cortésmente como me había saludado a mí. Y desde ese día fue a echarse junto a nuestra puerta.
Debo decir que en Buenos Aires yo pensaba. En el alivio del paréntesis arrendatario, no dejaba de preocuparme por saber qué haría con ese campo cuando pasara a mis manos. La industria de la zona es el tambo. Pero ser dueño de una tierra y fundar esa cosa mansa, rumiante, me parecía una empresa indigna. Lo que más halagaba mi imaginación era la cría. Dicho así, cría, hace pensar en inmensas extensiones y en muchedumbres de animales entrechocando sus astas y mugiendo; por lo menos a mí me lo hacía pensar, aunque no fuera mi caso, y me dije que en un campo chico también puede criarse ganado. Decidí dedicarme a razas no muy difundidas como los charolaises, o peculiares como las ovejas Lincoln. Solo, en mi casa, donde a veces represento para mi consumo papeles ante el espejo, rubriqué mi decisión con el gesto de un gran estanciero que contesta a la pregunta de otro gran estanciero: “Cría, che”, dije.
Y me puse a estudiar. No falté a la Exposición Rural, a los remates que la siguen, ni a las que se organizan en otras casas. Observando los animales que salían a la venta procuraba saber las causas que gobernaban sus precios. Comparando mis juicios con los del jurado noté el progreso de mi criterio. Al poco tiempo hasta opiné en voz alta.
Acodado con aire distraído junto a los grupos de estancieros reales, devorado por la admiración y el despecho, intentaba oír lo que decían. ¿Qué relación podían tener mis sentimientos con los de esos verdaderos representantes del agro nacional? ¿Qué relación tenía yo por otra parte con el agro nacional? Palabras como poste, como galpón, como invernada, me exaltaban en secreto, eran cifras mágicas. Ellos las usaban con desenfado. Yo no me atrevía a pronunciarlas, y si lo hacía era con fingida naturalidad. Así los enamorados o los viciosos suelen ser incapaces de mencionar su pasión.
A veces tropezaba con alguien que se sorprendía de verme en tales sitios, y obligado a explicar murmuraba con falsa expresión de desgano: “Ando buscando unos animales para un campito que heredé de mi padre”. Y al decirlo me sentía traidor, como un amante cobarde que contestara guiñando el ojo al amigo asombrado de verlo inmóvil en una esquina de suburbio: “Conocí a una costurerita, che…”, en lugar de decir: “Allí vive mi amor, si no la veo salir no podré respirar en paz; si la veo salir y no me saluda me moriré; y si me saluda, ¿qué pensar?”.
En fin, que cierta insospechada insensatez de mi persona empezaba a soltar sus primeras flores. Ya progresaría.
Es verdad, linda, no se dio. Los dados se tiran, caen, sale amor; los dados se tiran, caen, sale encanto; los dados se tiran, caen, sale drama; los dados se tiran, caen, sale boda; los dados se tiran, caen, no sale nada. ¿Por qué? Vaya a saber. No soy yo quien tira los dados, señorita. No es usted tampoco.
2 comentarios
Pues a ver si me pongo con él que lo tengo en la mesilla hace un tiempo. Eisejuaz y Enero, ambos de Sara Gallardo, me gustaron mucho , y tengo ganas de meterme con una novela suya de más largo aliento. Me resta leer El país del humo, también. Gran labor la de Malas Tierras por poner las obras de Sara Gallardo en circulación.
Vaya, este tipo de comentarios entre blanco y negro siempre me llaman la atención. Lo buscaré…
Un saludo.