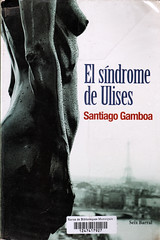
Seix Barral, 2005. 356 páginas.
Emigrante latinoamericano en París que tendrá que ganarse la vida antes de hacer carrera como escritor.
La novela oscila entre personajes de interés y otros, si no tópicos, bastante planos. Con la prosa pasa lo mismo, no es mala, pero no termina de levantar vuelo. En general un poco decepcionante y la historia, poco creíble.
Si quería retratar lo duro de la inmigración falla por completo, porque el protagonista apenas tiene un trabajo malo -fregaplatos en un restaurante- y sólo tres días a la semana. Le da tiempo a tener diferentes aventuras amorosas, hasta el punto que cualquiera se cambiaría por él. Para acabar, un deux ex machina en la figura del gran escritor Ribeyro, cuyos cuentos sí que son ejemplares.
Le pregunté de dónde venía tanta sabiduría y me habló de una novia en Ceuta, hija de un amigo de sus tíos, un amor algo estrambótico cuya característica principal fue que nunca llegó a darse, jamás se besaron o tocaron de forma íntima, todo transcurrió entre miradas, y así ambos lograron expresarse el amor, un sentimiento en estado puro. Dios misericordioso, le dije un poco por reír, qué cosa tan triste, y él repuso que sí, cambiaría toda esa lírica por un buen polvo. Bueno, esto no lo dijo así, Salim nunca usaría esa expresión, pero la idea era ésa, y continuó con su historia, explicando que al no realizar el amor había quedado la poesía, le había escrito un libro de versos, se llamaba Fatyah y tenía los ojos muy negros, de piel aceitunada y pelo castaño, así la describió, otro día te traigo los poemas, y entonces le pregunté, ¿y ella te escribe?, ¿qué opina de que te hayas ido de Ceuta?, ¿te espera? Salim se inclinó sobre la mesa y respondió que no. No me escribe y para ser sincero, nunca hemos hablado. Fue más una cuestión de miradas, y entonces me atreví a preguntar: pero si es así, ¿cómo sabes que ella te quiere?, y él me miró con ojos volátiles, como miraría el muftí al alumno que pide consejo ante una pregunta estúpida, y dijo, lo sé porque lo sé, porque lo dijo mil veces con sus ojos, y ya no seguí preguntando, Salim era un tipo especial, eso sí que estaba claro. Bebí la cerveza y cambiamos de tema.
Me habló de un autor marroquí que admiraba. Hace días quiero hablarte de él, dijo, se llama Mohammed Khaír-Eddine, creo que te podrá interesar, mira. Abrió su bolso, un bolso de cuero que tenía siempre terciado, y sacó un viejo volumen titulado Moi L’aigre, algo así como «Yo, el agrio», y me dijo que debía leerlo. Era un marroquí nacido en el sur, en Tafraout, un hombre de 50 años. Explicó que su obra literaria había sido escrita desde el exilio, en Francia, pero también desde el odio al padre, una especie de Kafka del Maghreb, así lo definió, léelo, te gustará, está en París y otro día iremos a verlo, es amigo de mi familia. Guardé
el libro en mi mochila y seguí pensando en lo que Salim había dicho de Sabrina, y al despedirnos, en la entrada del Metro, me preguntó por la fiesta del otro día. Bien, le dije, bien. No le di detalles, pero recordé a Paula, sería agradable verla de nuevo.
Al llegar a mi chambrita la llamé, pero no estaba, así que dejé un mensaje: «Espero que hayas encontrado todo bien en tu casa, me llevé una botella de whisky pero prometo reponerla, gracias por todo.» Luego me recosté en la colchoneta con la cabeza hirviendo de imágenes, Sabrina desnuda saliendo de la ducha, las piernas abiertas de Paula y la escritura de Ben Jelloun. Luego empecé a leer el librito del marroquí, Mohammed Khair-Eddine, hasta que acabé el último cigarrillo.
No hay comentarios