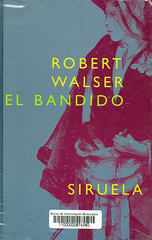
Siruela, 2004. 158 páginas.
Tit. or. Der räuber. Trad. Juan de Sola Llovet.
El libro que leí antes de éste, Ágape se paga de Gaddis, tiene el mismo espíritu fragmentado, pero, pese a haber sido escrito muchos años después, me pareció mucho peor.
La novela trata -si es que trata de algo- del enamoramiento del bandido por una camarera, narrada por un escritor que continuamente se dirige a nosotros y que parece tener oídos en todas partes. Escrita en microgramas -escritura pequeña y apretada en hojas sueltas y descifrada con dificultad por los editores- parece ser que se escribió en 1925. Hace 90 años y parece más moderna que el 90% de lo que se publica ahora.
Hay frases, párrafos enteros, que son deslumbrantes. Las aventuras del bandido son un breve hilo conductor entre reflexiones, recursos estilísticos y malabarismos con el lenguaje. Una auténtica sorpresa y una verdadera delicia.
Muy recomendable.
Antes de ocuparnos de la mujer extravagante a quien el bandido encontraba simpática —«la gente que tiene caprichos por lo menos tiene algo», pensaba él—, quisiéramos presentarles a dos compañeros de colegio del bandido. Ambos llegaron muy lejos. Uno se hizo médico; el otro, impresor. Con el tiempo, este último llegó a ocupar el cargo de director técnico, y una vez, después de ascender a este puesto, se encontró al bandido en una exposición de pintura y le dijo con cierta negligencia: «La verdad es que no me caes bien. Espero que algún día me caigas mejor». Quien había dicho esto comía en una pensión de alta categoría. Era la de mayor categoría en toda la ciudad, la más feudal, en cierto modo, y la regentaba una dama que ya no era tan joven y que había pasado largo tiempo en Inglaterra. Un buen día, la dueña de la pensión vio cómo el jefe de una de las imprentas más selectas le decía: «Por lo que creo, me resulta usted simpática. Su conducta expresa independencia. Me encantaría, si es posible, casarme con usted. Discúlpeme que haya pronunciado tan tierno deseo. A menudo, cuando queremos decir cosas tiernas, nuestras palabras suenan algo faltas de ternura. Siento cómo un sentimiento caluroso por su persona inunda ya la mía. Es posible que piense que «inundar» no es la expresión correcta. A mí me ocurre lo mismo. En este punto, pues, somos de la misma opinión, mi querida e ilimitadamente adorada señorita. Lamento haber hablado de una adoración sin límites, pues es algo que suena a irresponsabilidad. ¿Soy poeta? No. ¿Soy alguien con cierta reputación? Sí. Y como persona de cierta importancia, esto es, ( orno alguien que con los años ha conseguido algo en la vida y le tiene a usted un cariñoso afecto, le propongo lo siguiente: que hagamos cosas juntos y que, a tal efecto, unamos nuestras manos en santo matrimonio». Pese a la solemnidad de sus palabras, lo decía muy en serio. Y ella se había dado cuenta. Era como si él, en aquel instante, estuviera hecho de un cristal transparente en cuyo interior podía uno ver sus honradas intenciones, que verdaderamente rebosaban buena fe, de modo que ella cayó en brazos del director de una de las imprentas más selectas de toda la ciudad, con lo que le dio a entender que estaba de acuerdo con su proposición y que se sentía muy feliz. Estalló entonces la Gran Guerra, y rápidamente la pensión empezó a ser conocida entre los extranjeros que, bajo la enseña del pacifismo, creyeron oportuno alejarse de las restricciones que los países en guerra habían impuesto a sus ciudadanos. La pensión, que por aquel entonces era también de él, se convirtió en una verdadera, real e impecable pensión de gente cultivada, reunida por el mismo amor a la paz; y puesto que se trataba exclusivamente de gente adinerada que escribía —y lograba publicar— encendidos artículos en contra de la guerra, el negocio no pudo sino prosperar, hecho que, de suyo, iba acompañado de la más hermosa legitimidad. El segundo de esos dos felices compañeros de colegio estudió medicina con tanta lentitud como callado empeño y se estableció como médico del alma. Como el alma está íntimamente relacionada con los nervios, también acudía a él gente con enfermedades nerviosas, y puesto que son justamente las mujeres quienes a veces presentan cierta debilidad o sensibilidad en los nervios, exigiendo observación y cuidados, así podía este médico del alma, que también y principalmente tomaba en consideración los nervios, pasar por ginecólogo, y fue como tal que se abrió fácilmente camino y adquirió la mejor reputación, de la misma manera que buena parte de las grandes carreras se basan, a decir verdad, en una suerte de desenfado o laissez faire. He oído decir que trataba a sus pacientes, en particular a las madres, con una nobleza y una delicadeza extraordinarias, de tal modo que estas madres le confiaban sin reservas a sus hijitas y él, apoyándose en un método tan sencillo, iba ganando dinero y posición. Tenía maneras de adulador, una mirada penetrante que apagaba todo indicio de temor, y parece que fue con esta mirada con lo que hizo su fortuna. Se casó como soltero entrado en años con una mujer sumamente joven y hermosa que, con su aspecto y el patrimonio que aportó, aumentó o elevó sin lugar a dudas, y de modo nada desdeñable, el ya de por sí considerable bienestar de nuestro médico. Y mientras estos dos compañeros de colegio ascendían a un importante escalafón en la sociedad burguesa, el bandido iba a casa de la señorita Selma y le preguntaba cortésmente si no lo iba a necesitar, a él, de alguna manera u otra. De nuevo, él se puso a reír; ella lo miraba con asombro. «¿En qué puedo servirle?», preguntó ella. Tomaba su café y leía el periódico. Se impone añadir que la señorita Selma llevaba por lo general una vida sin carne, esto es, comía poco y sólo cosas delicadas, o, en otras palabras, se había prescrito, en lo que a la alimentación se refiere, las restricciones más minuciosas. Por cierto, en casa de la señorita Selma vivía también una estudiante rusa.
Nos pasamos el día pensando que nos han robado algo. Pequeñas almas que somos.
[…]y las casas de la ciudad, construidas las unas muy cerca de las otras, tan pronto se veían oscurecidas por las nubes como iluminadas por el sol, y los caballos tiraban de los carros, y el tranvía carraspeaba, esto es, avanzaba y rechinaba y resoplaba, y los coches circulaban, y los niños se ponían a jugar, y las madres cogían de la mano a sus criaturas o pequeños, y los señores se disponían a jugar a las cartas, y las amigas se contaban los últimos acontecimientos interesantes, y todo era vida y ajetreo, algunos se iban y otros llegaban a pie o en ferrocarril, éste llevaba un cuadro cuidadosamente embalado, aquél una escalera y el otro incluso un canapé, podrías haberte sentado y dejarte llevar cómodamente, y fuera la gente se explayaba por el verde, y en la ciudad, por encima de las casas, la iglesia se elevaba parecida a un guardián que exhortara a la unión y al amor, o como una mujer joven y alta, movida por la auténtica seriedad familiar, pues eternamente jovenes son los momentos en los que uno siente que la vida va en serio y que reverdece, sonríe y sangra, y que la fe es lo primero, y que después de mucho tiempo con poca o ninguna fe tal vez se convierta lentamente en lo último, emparentada con cuanto germina, y que lo primero y lo último, el principio y el fin van siempre de la mano.
No hay comentarios