Un joven madrileño visita de tanto en tanto a su amante, un obrero francés cincuentón que ha contraído el SIDA. Iremos conociendo cómo empezó su relación, los celos, las diferencias de clase y los desencuentros entre ellos.
Última novela escrita de Chirbes, breve pero densa, centrada en el protagonista que creció a través de un amante del que finalmente se separa por desencuentros que cualquiera que haya amado puede reconocer.
Una historia tan corta como intensa.
Bueno.
La primera vez. Viernes por la noche. El camarero de L’Italien me sentó en la misma mesa que a un cincuentón taciturno que sólo levantó la cabeza al final de la comida —había mantenido durante todo el rato la vista fija en el plato—, para ofrecerme l’île flottante que acababa de depositar delante de él el camarero que, cuando le pedí el mismo postre para mí, se había excusado diciéndome que la que acababa de servirle a mi vecino de mesa era la última île flottante que quedaba en la cocina. Tarte aux pommes, fondant au chocolat, mais non plus d’île flottante. Rechacé el inesperado ofrecimiento del hombre —muchas gracias, usted lo ha pedido antes, cómaselo—, pero él insistió: he estado dudando a la hora de elegir porque casi me gusta más el fondant. Al final decidimos compartir el postre: dos cucharillas escarbando en el mismo recipiente. Charlamos, hicimos unas cuantas bromas. Salimos juntos del restaurante para tomar café y un armañac en el bar de al lado. Ni se me ocurrió que yo pudiera interesarle a aquel tipo ancho y descamisado que fumaba Gitanes como un loco, pero pasamos metidos en la cama lo que quedaba de la noche de viernes. Fumamos, bebimos, y me acogí a un cuerpo cuyo armazón parecía capacitado para soportar cualquier prueba de resistencia. Puso en el tocadiscos las canciones más sentimentales de Brassens: Par le petit garçon qui meurt près de sa mère. El tocadiscos giraba, me abrazaba al hombre y tenía ganas de llorar, como si el niño moribundo fuese yo y él me tuviese mucha pena.
Había prendido la única calefacción con que contaba la casa, un par de resistencias que luchaban con poco éxito contra la humedad y el frío de una noche de finales de noviembre. De la pared de la izquierda colgaba un gran espejo, cuya inclinación permitía ver reflejada en él la cama, los cuerpos envueltos por las mantas —notaba el suyo, ardiente, pegado al mío—, las dos cabezas, una junto a la otra, difuminadas por el humo del tabaco. Detrás, las tres macetas, el viejo armario, la pequeña estantería que sostenía un par de docenas de libros, entre ellos un recetario de cocina francesa, una gramática española, un vocabulario de derijaa y tres o cuatro guías de viajes. Había también un botijo de barro, un burrito de paja con un sombrero y un polvoriento abanico adquirido años antes en un viaje a Benidorm. On reste ensemble toute la nuit? Se rió cuando le dije que no quedaba más remedio porque yo no tenía casa. T’as pas de maison? No, no. Se rió: he metido en mi cama al clochard más elegante de París. Esa tarde me habían echado los compañeros de un piso que compartía por no pagar mi parte de alquiler. Había entrado en el restaurante para pensar qué podía hacer con los francos que me quedaban: imposible alquilar una habitación adelantando la fianza de tres meses que me pedían las agencias. Pensé que, de momento —y antes de que vinieran peor dadas—, iba a cenar y luego ya vería el modo de meterme en un cuarto barato unas cuantas noches.
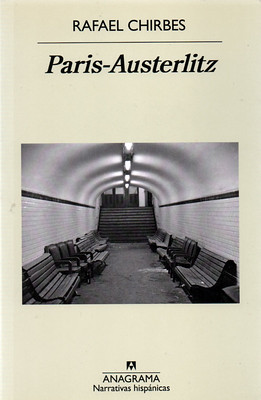
No hay comentarios