El autor narra los sucesos acaecidos durante la tercera guerra carlista. Para ello nos pone en el punto de vista de Ignacio, joven de temperamento fogoso que se alistará en el ejército carlista a instancias de su padre. Por otro lado veremos el sitio de Bilbao desde el punto de vista de algunas familias sitiadas ahí.
Sigo creyendo que el estilo de Unamuno no ha envejecido tan bien -salvo algunas excepciones- como el de otros coetáneos. Pero al contrario que en otras de sus obras, que son novelas de tesis donde nos expone con bastante claridad su pensamiento, aquí se deja llevar por lo trágico de la contienda, por el derramamiento inútil de sangre, por una guerra que -como todas- no trae más que sufrimiento y dolor.
De la mitad del libro hacia el final tiene momentos muy buenos, y aunque hoy en día nos pueda parecer algo excesivos los giros retóricos del autor, se lee con bastante placer. Además nos sirve como retrato de los sucesos históricos y nos permite ver el punto de vista de los carlistones.
Los clásicos siempre son recomendables.
Hablaban ellos entre sí de los cuidados de su vida, y preguntaban a Ignacio, como a forastero, de Bilbao, por la marcha de los sucesos políticos, que parecía, sin embargo, interesarles muy poco. El día de la Gloriosa había sido para ellos como los demás días, como los demás sudaron sobre la tierra viva que engendra y devora hombres y civilizaciones. Eran los silenciosos, la sal de la tierra, los que no gritan en la historia. No se quejaban, como en la villa, del gobierno ni le culpaban de sus males, la sequía o el pedrisco, el carbunclo o la epizootia, no eran debidos al hombre, sino al cielo. Viviendo en trato íntimo y cotidiano con la naturaleza, no comprendían la revolución; la costumbre de habérselas con aquélla, que procede sin odio y sobre todos llueve lo mismo, les daba resignación. Obrando sobre ellos sin mediación de estado social, hacíales religiosos; no veían a Dios al través de los hombres. Tampoco se había roto para ellos el primitivo nexo directo entre la producción y el consumo; confían la semilla a la tierra y al cielo, y aprenden a esperar. Arrasaban la borona de su alimento sin culpar al hombre en las escaseces de maíz. Dependían de su tierra y de su brazo, sin más mediador entre aquélla y éste que el amo, cuyo derecho de propiedad acataban sencillamente, cual un misterio más, tan natural como los sucesos todos diarios, a él sometidos como al yugo sus bueyes, borrada en su conciencia colectiva la memoria del arranque de la historia, cuando nacieron gemelas la esclavitud y la propiedad, como estaba borrada en cada uno de ellos la del momento primero en que abriera llorando su pecho al aire de la vida. Cara a cara de ésta vivían, tomándola en serio y con sencillez, sin intención segunda ni reflexión alguna, espontáneamente, esperando, sin pensar apenas en tal esperanza, otra, arrullados por el campo en un canto silencioso, como canto de cuna para la muerte. Labran su vida, y sin desdoblarla reflexivamente, dejan que la fecunde el cielo. Viven estancados por la resignación, inconcios del progreso, con marcha vital tan lenta como el crecimiento de un árbol, que se refleja inmóvil en aguas, que no siendo ni un momento las mismas, parecen muerto espejo sin embargo.
—Ustedes los señoritos no entienden de estas cosas. Mi pobre difunta se puso enferma de sobreparto y tuve que poner a criar al niño. Entre los ladrones del médico y el boticario, ¡mal rayo les parta!, me pelaron; vinieron malas cosechas, y quedé sin un ochavo partido por medio. Me fui entonces a la ciudad y acudí a ese infame… Esos ladrones son los que entienden de leyes. ¡Toma!, ¡como que las han inventado ellos!…, y con que el dinero andaba escaso y eran los tiempos malos y no sé qué andróminas más, me hizo firmar un pacto retro; total, que el muy roído me armó la zancadilla para quedarse con mi casa en el tercio de su valor…, una casita como un sol…, ¡mire usted! Ayunamos todos, hasta la mi mujer, ¡pobrecilla!, de modo que cuando llegó el vencimiento, pude reunir el dinero, sacando algo de otros, para salvar mi casita, y salí del pueblo con tiempo. En cuanto llegué, fui a su casa, donde me dijeron que no estaba en la ciudad, y yo dije digo a la zorra de su mujer: aquí traigo los cuartos; Esteban Sánchez no falta, aquí están; usted es testigo… ¡Que si quieres! De nada me sirvió. Cuando volví, el bandido me dijo que había expirado el plazo, y otros me trataron de bruto por causa de que no había ido al juzgado a depositarlo ante testigos…, ¡embrollos! Como si a los hombres honrados que tenemos que sudar para ganarnos un roído pedazo de pan nos quedara tiempo de estudiar las leyes que sacan de su cabeza esos ladrones, cada día nuevas y más enrevesadas…, ¡claro!, de ellas viven, de enredar la madeja…, ¡cochino de gobierno!, ¡porreteros, cuadrilla de salteadores! Le rogué, le pedí por su madre roída, me eché a sus pies llorando…, llorando, sí, llorando a los pies de aquel bandido…, ¡nada!, miraba al suelo y me decía dice: «yo no como con lágrimas…, ¡comedias, comedias!, buenos maulas estáis; si os hiciera caso, me pelabais». Me propuso que me quedara de rentero en mi casa, en mi propia casa, y hasta quiso darme una limosna el tío asqueroso. Y al salir le dije digo: se ha de acordar usted de Esteban Sánchez. A los pocos días de robarme la casa con el alcahuete del escribano, se me murió la mujer, de la pena la pobrecilla, por no ver esas cosas, y el hijo después, yo creo que de asco, por no vivir en este mundo porretero. Y verá usted cómo fue eso. Cuando me dijeron que venía el tío sarna a hacerse cargo de lo que me había robado, le esperé en el camino y le solté un tiro. Le digo a usted que no se murió. Dieron parte, y tuve que huir de esa cochina justicia de los ricos y de los abogados, y me vine acá, a matar liberales. No podía parar, los peores en contra de mí eran aquellos mismos a quienes dejó sin camisa otras veces el tío asqueroso, ¡tíos cabrones!… ¡Bandidos!, ¡ladrones! Han inventado mil cosas para robarnos el trigo…, la ley, la ley, siempre sacan el cristo de la ley…, hay que quitar las leyes, señor Ignacio, ¡y pido al que no ande derecho! Yo he de dar guerra…
Solo, sin familia, forajido a quien la justicia perseguía, aquel hombre recio y serio cuadraba como ningún otro en el ancho marco de la guerra. Oyendo sus desahogos sentía Ignacio renacer en sus adentros el ruego del entusiasmo que le caldeara en la montaña, cuando leía en ella con Juan José aquellas proclamas en que se azuzaba a los pobres hombres de bien en contra de la «gabilla de cínicos e infames especuladores, mercaderes impúdicos, tiranuelos de lugar, polizontes vendidos, que, como los sapos se hinchaban en la inmunda laguna de la expropiación de los bienes de la iglesia». Estaba ya encima el día de la liquidación, en que iba a ser barrida tanta inmundicia.
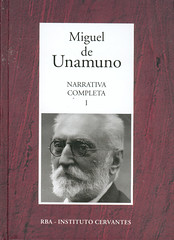
No hay comentarios