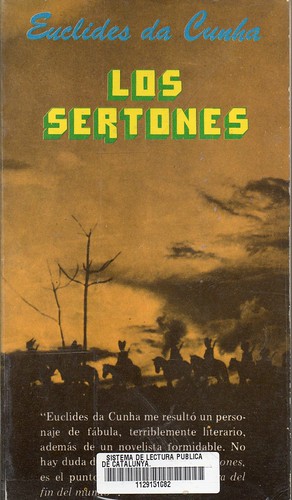
Editorial fundamentos, 1981. 512 páginas.
Me ha costado mucho encontrar este libro que narra la guerra de Canudos, que es una de estas historias que parecen de novela. Bueno, Vargas Llosa se la apropió para su La guerra del fin del mundo que es una de sus mejores novelas. Yo he llegado hasta estos Sertones a raíz de una entrevista con el autor donde éste confesaba que había sido su inspiración.
Un personaje religioso Antonio Conselheiro va predicando y consigue que le siga un número importante de gente. Se afincan en Canudo y fundan una especie de sociedad religiosa con sus propias reglas (como paso a finales de la edad media en Europa). Hasta que el estado decidió intervenir para acabar con ellos.
Por un lado, un grupo de desarrapados mal armados pero imbuidos de espíritu religioso. Por el otro , el ejército brasileño y la fuerza del estado. Sorprendentemente resistieron tres campañas de guerra hasta que consiguieron reducirlos. Como dice el autor, no se rindieron, murieron todos.
Si en la guerra de Vargas Llosa la cosa se cuenta desde el punto de vista de los sitiados en este libro todo se cuenta desde el punto de vista de los atacantes que es, por otro lado, donde estaba situado el autor. Nos narra los múltiples errores que cometieron y que fueron favoreciendo a los sitiados. No destripo la trama si digo que al final acaban con ellos, y es en estas páginas donde el autor se rebela ante el trato -en general vengativo- que tuvieron las tropas con los que iban capturando.
Un testimonio excepcional que pone los pelos de punta.
Muy bueno.
Los batallones metidos por los callejones fuera de la zona de la explosión esperaban que se diluyera aquel volcán de llamas y polvo para realizar el último ataque.
Pero no atacaron. Al contrario. Hubo un retroceso repentino. Empujados por descargas que no se entendía cómo salían de aquellos montones de escombros y fuego, los asaltantes se refugiaban en todas las esquinas, la mayoría detrás de las trincheras.
Los aturdía un resonar indescriptible de gritos, lamentos, llantos e imprecaciones, dolor y espanto, exasperación y cólera de la multitud torturada que rugía y lloraba. Entre la luz de las llamas se veía un convulso andar de sombras; mujeres huyendo de los sitios incendiados, cargando y arrastrando criaturas y metiéndose, a las carreras, en el fondo mismo del caserío; bultos desorientados, escapando al azar, saliendo de la tierra, las ropas en llamas, ardiendo, cuerpos convertidos en tizones humeantes… Y dominando sobre ese escenario increíble, desparramados, sin tratar de ocultarse, saltando sobre el fuego, los últimos defensores de la aldea. Se oían sus apostrofes rudos, se distinguían vagamente sus perfiles dando vueltas en medio del humo, en todas partes, a dos pasos de las líneas de fuego, fisonomías siniestras, bustos desnudos, chamuscados, escoriados, luchando en asaltos temerarios y enloquecidos . ..
Venían a matar al enemigo sobre sus propias trincheras. Verificada la inanidad del bombardeo, de las repetidas cargas y del recurso extremo de la dinamita, los soldados quedaron desanimados. Perdieron la unidad de acción y de comando. Los toques de cornetas discordantes, contradictorios, resonaban por los aires sin que nadie los entendiera. Las condiciones tácticas variaban a cada minuto, era imposible obedecerlos. Las secciones de una misma compañía avanzaban, retrocedían o permanecían inmóviles, se subdividían en todas las esquinas, se mezclaban unos con otros, atacaban las casas o las rodeaban o se dispersaban, se unían a otros grupos y dados algunos pasos, repetían los mismos avances, los mismos retrocesos, la misma dispersión. De manera que todo era un tumulto de bandas desorientadas en las que se amalgamaban plazas de todos los cuerpos.
Aprovechando el tumulto, los jagungos nos mataban sin piedad. Los soldados sin ningún reparo, se agrupaban tras las pocas viviendas aún intactas o se distanciaban por las callejuelas de la parte conquistada evitando la zona peligrosa. Pero esta zona se agrandaba. Caían combatientes más alia de las trincheras, caían fuera del círculo llameante del combate y como en los terribles días de la primera semana de asedio, la mínima imprudencia, el menor alejamiento de un refugio era una temeridad.
Se había hecho una concesión al género humano: no se mataban mujeres y niños. Pero era necesario que no se mostraran peligrosas. Fue el caso de una mattiehtca cuarentona que apareció cierta vez en la tienda del comando en jeíe. Iil general estaba enfermo. La interrogó desde su lecho de campaña, rodeado de gran número de oficiales. El interrogatorio se reducía a las preguntas de costumbre: número de combatientes, estado en que hallaban, recursos que poseían, y otras, de ordinario respondidas con un «¡No se!» decisivo o un «¿Y yo sé?» vacilante y ambiguo. La mujer, desenvuelta, enérgica e irritada, se explayó en consideraciones imprudentes. Que de nada valían tantas preguntas, que los que las hacían sabían bien que estaban perdidos, que no eran sitiadores sino presos. Que no serían capaces de volver como los de las otras expediciones y que en breve tendrían una desdicha mayor, se quedarían todos ciegos y andarían al azar por esas colinas, etcétera. Y hablaba con una gesticulación irrespetuosa, libremente.
Irritó. Era una mujerona peligrosa. No merecía la benovolencia de los triunfadores. Al salir de la carpa, un aférez y varios plazas la maniataron.
Esa mujer, ese demonio en enaguas, esa bruja de mal agüero fue degollada
No hay comentarios