Editorial Salvat, 1971. 236 páginas.
Cuando la gente se asusta ante los clásicos siempre digo lo mismo; que el libro tostón es un invento del siglo XX, que la novela del XIX habrá envejecido mejor o peor, pero siempre es entretenida. Bueno, pues me equivocaba.
El libro cuenta la historia de los amores entre Elena y el doctor Deberle. Pero éste está casado, por lo que andarán toda la novela luchando con sus sentimientos hasta que, por evitar el adulterio de su mujer, Elena propicia sin querer las circunstancias para la consumación de su amor. Pero las cosas no irán demasiado bien.
No me atrevería a decir que Zola es un mal escritor. Ni soy quien para hacerlo, ni el canon ni mi propio criterio me lo indican. Pero me he aburrido lo indecible leyendo el libro. Los personajes no me han caído simpáticos, el drama no me ha conmovido, y lo único que pensaba era ¿cuándo llegara el final?. Algunas páginas me gustaron (pongo un fragmento al final) pero fueron las menos. Las descripciones de París de los finales de los capítulos son una maravilla (pongo otro fragmento) pero en general las descripciones, aunque sean buenas, me aburren (soy así). En definitiva, aún reconociendo la calidad del libro ha sido una lectura penosa.
Un detalle gracioso; los todo a cien no son un invento moderno:
—¡Qué feo es! ¿verdad? —exclamó Paulina, que había seguido las miradas de Elena —. Dime, hermanita: ¿ te das cuenta de que todo lo que has comprado es de pacotilla? El flamante Malignon llama a tu pabellón japonés un bazar de «todo a peseta»… Por cierto que me he encontrado a tu flamante Malignon. Iba con una señora; ¡bueno!, una señora… La pequeña Florence, del «Varietés».
Descárgalo obras del autor:
Extracto:[-]
Ocho días transcurrieron. El sol se levantaba y se ponía sobre París, en el gran espacio de cielo que recortaba la ventana, sin que Elena tuviera conciencia del tiempo, implacable y rítmico. Sabía a su hija condenada y permanecía como aturdida por el horror del desgarramiento que en ella se producía. Era una espera sin esperanza, con la certeza de que la muerte no perdonaría. Ya no tenía lágrimas; caminaba silenciosamente por la habitación, permaneciendo siempre de pie y cuidando a la enferma con gestos lentos y precisos. A veces, vencida por la fatiga, caía sobre una silla y la miraba durante horas. Juana iba debilitándose; los vómitos, muy dolorosos, la destrozaban; la fiebre ya no desaparecía. Cuando el doctor Bodin venía, la examinaba un momento y dejaba una receta; y su vencida espalda, al retirarse, expresaba una impotencia tal, que la madre ni le acompañaba para interrogarle.
Desde el día siguiente al de la crisis, el reverendo Jouve las visitaba. El y su hermano llegaban cada tarde y cambiaban un apretón de manos con Elena sin atreverse a pedir noticias. Se habían ofrecido para velar a la niña por turno, pero ella los despedía hacia las diez; no quería a nadie por la noche en la habitación. Una tarde, el sacerdote, que parecía muy preocupado desde la víspera, la llevó aparte:
A la izquierda, otra brecha descendía; los Campos Elíseos marcaban un desfile regular de astros, del Arco de Triunfo a la plaza de la Concordia, donde brillaba el chisporroteo de una pléyade; luego, las Tullerías, el Louvre, los grupos de casas al borde del río, el Hótel-de-Ville al fondo, formaban unos trazos sombríos, separados de vez en cuando por el cuadro luminoso de una gran plaza; y más lejos, en la dispersión de los tejados, las luces se esparcían, sin que se pudiese distinguir otra cosa que el hundimiento de una calle, el recodo de un bulevar, el ensanchamiento de una plazuela incendiada. Sobre la otra orilla, a la derecha, sólo la Explanada se dibujaba claramente, con su rectángulo de llamas, semejante a algún Orion de las noches de invierno que hubiese perdido su tahalí; las largas calles del barrio de Saint-Germain espaciaban sus luces tristes; más lejos, los barrios populosos, braseros encendidos de pequeños fuegos apretados, lucían en una confusión de nebulosa. Hasta en los arrabales y alrededor del horizonte, había como un hormigueo de mecheros de gas y de ventanas iluminadas, que eran como una polvareda luminosa que llenaba las lejanías de la ciudad con esas miríadas de soles, de estos átomos planetarios que el ojo humano no puede descubrir. Por momentos se hubiese podido pensar en una fiesta gigante en un monumento ciclópeo iluminado, con sus escaleras, sus rampas, sus ventanas, sus frontones, sus terrazas, su mundo de piedra, cuyas líneas de farolillos marcaban con sus trazos fosforescentes, la rara y enorme arquitectura. Pero la sensación que dominaba era la de un nacimiento de constelaciones, de un engrandecimiento continuo del cielo.
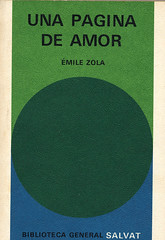
No hay comentarios