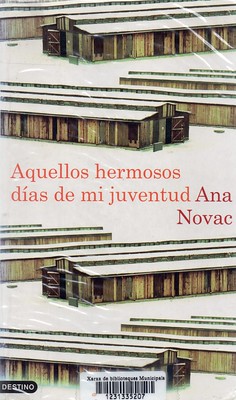
Destino, 2010. 284 páginas.
Tit. or. Les beaux jours de ma jeunesse. Trad. María Teresa Gallego Urrutia.
Crónica del paso por diferentes campos de concentración de la autora. Cada noche escribía una especie de diario donde podía: trozos de carteles, papel higiénico, libretas cuando tenía suerte. Estas notas las consiguió hacer llegar al exterior y otras las mantuvo cuando fue liberada.
Es parecido a Si esto es un hombre y a la vez completamente diferente. Se narran parecidas atrocidades, que dan cuenta de lo terrible que puede llegar a ser la humanidad. Pero donde en el de Levi hay una voluntad de estilo y una cierta universalidad, aquí se nos cuenta el día a día, con sus pequeñas miserias, sus problemas cotidianos y terribles a la vez.
La protagonista no se pone como ejemplo de virtudes, y es que en determinadas circunstancias desaparecen los héroes y los santos, aunque sorprenden los gestos de humanidad en el infierno. Como Levi le ayudó para sobrevivir el que fuera escogida para trabajar en un taller, lo que le proporcionaba material con el que traficar y, por ende, mejor alimentación. Porque el hambre es una constante en los dos libros. También una búsqueda de la belleza, del arte, incluso en las circunstancias más atroces.
Estremecedor como documento, apasionante en lo literario, testimonio de un horror contra el que debemos seguir teniendo la guardia alta.
Muy bueno.
Los ahorcamientos tienen color local; son una tradición de Plaszow. Un «sistema» que preconiza el comandante del campo. Por petición expresa suya envían a Plaszow a los «políticos» procedentes de Cracovia y de otras cárceles polacas; hay entre ellos mujeres, estudiantes de secundaria e incluso, a veces, niños. A la mayoría los han llevado ante ese poste una palabra imprudente, una mueca o la simple sospecha de que el Reich no les acaba de caer bien.
Un revolver valdría lo mismo. Pero al comandante de Plaszow le gustan las ceremonias militares. Es un esteta.
Y por eso a esos pobres diablos se les concede «el honor» de asfixiarse en un marco solemne, ante la mirada de miles de espectadores.
Cuentan que el esteticismo del comandante es tan exagerado que un día le levantó la tapa de los sesos a una joven porque llevaba mal atados los cordones de los zapatos. Según los indígenas, es un jugador, un caprichoso, uno de esos sádicos refinados que disfruta con Mozart o con Bach después de cada ejecución[…]
Pese a su pasado trágico, comen a diario y no se quedan con hambre; a lo mejor nos despreciarían aún más si se enterasen de que la noticia de que hoy no va a haber pan (se equivocaron al hacer los cálculos en la cocina) nos ha consternado más que el drama del asesinato de una familia polaca completa.
¡Eso es lo que los ahitos no podrán entender nunca! La diferencia entre un vientre lleno y un vientre vacío es quizá la mayor diferencia que nunca haya existido en la tierra. En caso contrario, ¿cómo explicar la impasibilidad de esos mártires bien alimentados ante nuestras miradas de pordioseras ávidas y avergonzadas? A veces nos tiran rebanadas de pan, blanco como la nieve. Pero de ahí no salen más que hostilidades y peleas. ¿Qué es una golosina de nada para nuestra hambre de ogro?
Hace un rato, nos llamó la atención una aglomeración más densa que de costumbre. Sophie y yo nos abrimos paso hasta las alambradas. En el lado polaco, un hombre de unos cuarenta años se estaba ventilando una ración de tocino entre dos rebanadas de pan blanco, cosa que ya habría bastado en sí para justificar aquel apelotonamiento.
Al tiempo que mordisqueaba el pan como quien no quiere la cosa, estaba contando cómo había perdido a su único hijo pocas semanas antes de que llegásemos nosotras.
Era el ojito derecho de todos los del campo. Había crecido en él; el primero y el único niño judío a quien
habían salvado en Plaszow. Con apenas doce años, había visto cómo asesinaban a su madre y a su hermana; lo habían escondido en los jergones y debajo de las camas hasta que, a los diecisiete años y en condiciones de trabajar, pudo por fin salir a la luz del día tras prolongadas maniobras, una auténtica conspiración. Pero el muchacho estaba vivo, era guapo y fuerte y él era en el campo aquel el único padre que tenía un hijo.
Un día, al volver del trabajo, no lo encontró. No volvió a verlo sino en la Appelplatz, entre dos soldados. Era un bulto ensangrentado que aún rebullía.
Cuando el comandante apareció, subido en su caballo blanco (hecho excepcional a la hora de pasar lista), se dio cuenta de que todo estaba perdido y ya sólo deseó una cosa: que todo acabase pronto.
Pero el mastodonte, aficionado a las ceremonias, estuvo media hora perorando desde lo alto de su montura: de la «agitación bolchevique» y de la «misión histórica de la raza alemana» (¡todo ello delante de unos Juden-Hunde\).*
El padre no vio lo que sucedió a continuación porque sus compañeros lo rodearon con un círculo prieto. Pero oyó los estertores del hijo; luego ruido y barullo; el muchacho había conseguido romper la cuerda, había caído al suelo y suplicaba que lo rematasen de un tiro. Pero no atendieron su ruego. Todo volvió a empezar durante los pocos minutos siguientes; el padre imploró en vano al dios de Abraham que le hiciera perder la razón.
Nuestras jefas (incluyo en el lote al fotógrafo) no paran de agobiar a la futura madre con consejos «innobles»: y llegan hasta a encargarse de traer al almacén a una especialista, una abonadora que hace años que ejerce en el campo su especialidad.
—¡Que se guarden a su abortadora! —mascullan las chicas hunas.
—Aquí a los bebés los matan, los estrangulan o les ponen una inyección… ¿No os dais cuenta?
—¡Podéis decir lo que queráis! Nunca nos vamos a creer que Dios permita algo así.
Traduzco, y sólo entonces las polacas se ponen a decir a voces todo lo que llevan dentro: todo lo que Dios consiente que pase en la tierra, y en Plaszow en particular.
—¡Pero los niños pequeñitos…!
Las chicas hunas son de lo más cabezota.
—¡No, que nadie toque a nuestra Rozzi! ¡Con lo esperado que era ese niño!
—Pero ¿qué os parece que le va a pasar aquí?
—Lo que nos pase a nosotras.
La madre escucha toda esa escandalera como si no fuera con ella. Pero, pese a todo, llega un momento en que me da un codazo:
—Si les hacen a los niños lo que dicen ésas, ¿a la madre qué le pasa?
—Pues lo mismo que al niño, supongo.
—¿A los dos juntos?
—Sí.
Albergamos la esperanza de que con eso se lo piense. Y, efectivamente, se lo piensa, porque al cabo de un ratito me dice:
—Vale más así.
Por la tarde, son las primas las que la toman por su cuenta, sin mayor éxito.
—Dios no permitiría eso.
—¿Y si a pesar de todo…?
—Pues entonces es que no existe —dice—. Y entonces, ¿para qué vivir?
Nos pasamos el día dándole de comer. Y, sin embargo, no para de adelgazar. Incluso su pobre tripa parece que le ha mermado. Es posible que el niño por el que está dispuesta a morir ya esté muerto.
No hay comentarios