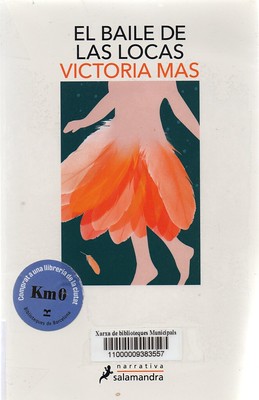
Penguin Random House, 2021. 238 páginas.
Tit. or. Le bal des folles. Trad. José Antonio Soriano Marco.
El profesor Charcot dirige el hospital de la Salpêtrière, un manicomio de mujeres donde en muchas ocasiones se interna a mujeres que, sencillamente, no encajan en el molde tradicional. Allí se encuentran Louise, una joven víctima de abusos y Eugénie, encerrada por su familia por sus capacidades.
Buf (de nuevo). El libro tiene todos los mimbres para sacar algo bueno adelante. Los manicomios de la época, con muchas pacientes que eran encerradas por familia o maridos simplemente para quitárselas de enmedio. La costumbre -real- de organizar un baile para las locas a los que podían asistir la burguesía de la época. Las investigaciones de Charcot.
Pues todo eso a la autora no le parece interesante y nos muestra a una chica que tiene la capacidad de hablar con los muertos, es encerrada con las locas por ello, y toda la trama gira alrededor de este sexto sentido sin mucha gracia.
La trama es tan insulsa que, por supuesto, han hecho una película. Que dudo que sea tan mala como el libro.
No me ha gustado.
Lleva tres días nevando. En el aire, las hileras de copos parecen cortinas de cuentas. Las aceras y los jardines han desaparecido bajo un manto blanco, que cruje y se pega a los abrigos de pieles y al cuero de los botines que lo pisan.
Alrededor de la mesa, los Cléry han dejado de prestar atención a los copos, que caen lentamente tras los ventanales y aterrizan en la alfombra blanca del bulevar Haussmann. Concentrados en la cena, los cinco miembros de la familia cortan la carne roja que acaba de servirles el criado. Sobre sus cabezas, un techo adornado con molduras; a su alrededor, los muebles y los cuadros, los objetos de mármol y bronce, las arañas y los candeleros que conforman su vivienda burguesa. La noche comienza de la forma habitual: los cubiertos tintinean en los platos de porcelana, las patas de las sillas crujen al moverse sus ocupantes y el fuego crepita en la chimenea, avivado de vez en cuando por el criado con el atizador de hierro.
La voz del patriarca rompe al fin el silencio:
—Hoy ha venido Fochon. La herencia de su madre no lo ha dejado muy satisfecho… Esperaba recibir la mansión de la Vendée, pero la ha heredado su hermana. Su madre sólo le ha dejado el piso de la rue de Rivoli. ¡Escaso premio de consolación!
El cabeza de familia no ha levantado la vista del plato. Ahora que ha hablado él, los demás pueden tomar la palabra. Eugénie le echa un vistazo a su hermano, quien, sentado frente a ella, mantiene la cabeza inclinada sobre la cena, así que aprovecha la oportunidad.
—En París se comenta que Victor Hugo está muy débil. ¿Sabes tú algo, Théophile?
Sin dejar de masticar la carne, su hermano la mira sorprendido.
—Tanto como tú.
Su padre la mira a su vez, sin advertir la chispa de ironía que le ilumina los ojos.
—¿Dónde, de París, has oído eso?
—En los puestos de periódicos. En los cafés.
—No me gusta que andes por los cafés. Es vulgar.
—Sólo voy a leer.
—Me da igual. Y no menciones el nombre de ese individuo en esta casa. Es cualquier cosa menos republicano, por mucho que digan algunos.
La chica, que tiene diecinueve años, reprime una sonrisa. Si no lo provocara, su padre no se dignaría mirarla. Sabe que al patriarca sólo le interesará su existencia cuando la pretenda alguien de buena familia, es decir, de una familia de abogados o notarios. Ése será el único valor que tendrá a ojos de su padre: el valor de esposa. Eugénie imagina lo mucho que se enfurecerá cuando le diga que no quiere casarse. Lo decidió hace tiempo. No está dispuesta a llevar la misma vida que su madre, sentada a su derecha, una vida confinada entre las paredes de un hogar burgués, sometida a los horarios y las decisiones de un hombre, una vida sin ambiciones ni pasión, sin ver otra cosa que su imagen en el espejo —suponiendo que aún se reconozca en él—, una vida sin otro objeto que tener hijos ni otra preocupación que elegir el atuendo del día. Justo todo lo que ella no desea. Es decir, que desea todo lo demás.
No hay comentarios