Editorial Alfaguara, 1944, 1997. 252 páginas.
La única ventaja de reseñar los libros mucho tiempo después de haberlos leído se da en casos como éste. Leídos los seis libros que componen el laberinto mágico puedo decir que el que más me ha gustado y que creo que es el mejor es éste.
Centrado en los años previos a la guerra civil se va definiendo la estructura que seguirán los libros de la saga. Multitud de personajes, de los que se nos cuenta su historia aunque apenas contribuyan al esquema general, fluidez en los diálogos y un minucioso retrato de la época.
Pero en su primer libro se nota un esfuerzo extra en el lenguaje, la prosa está muy depurada, y aunque a veces cae en un barroquismo excesivo la calidad de las imágenes que encuentra no se repiten en los libros posteriores, dónde se decanta más por la crónica con un abandono del estilo. No soy de los de subrayar con lápiz, pero en este libro más de una vez me asaltó la tentación (en cambio, martirizaba a mi mujer leyéndole fragmentos). Un ejemplo:
Cada año, con la vendimia, nace un crío. A veces se muere, otras no. Entonces se va alzando, sucio, con costras, granos, ulcerillas y lagañas, sin conocer lo que es el frío ni el hambre, porque son su aire y su alimento. Crecen renegridos, escuetos v duros, muy hechos a hacer lo suyo y a no importarles un comino los demás, como no sea, muy luego, el sexo de sus hembras, que tienen en mucho, y las caballerías, que aprecian otro tanto: lo atestiguan dichos y canciones: todavía llegan allí los zorongos y las jotas; se las oye por montes y campos.
Tras haber leído gran parte de la obra de Aub coincido con lo que dice Santiago Fernández:
Para quien esto firma el lugar que ocupa Aub es el justo. Es el de un escritor reconocido y admirado por muchos, pero que nunca podrá considerarse un clásico de nuestras letras.
Pero recomiendo vivamente la lectura de este libro.
Descárgalo gratis:
(Descarga directa)
Extracto:[-]
Rafael les ve a todos la cara boba, los sentimientos idos, el ánimo suspenso; vivos los ojos, amansado el oído, olvidado el resto; sin tiempo, ni más espacio que los cinco o seis metros de la embocadura del teatrillo; dales la luz de las candilejas de refilón y de frente; quién entreabre los labios como pez a punto de picar, quién mira como escondido; corre por todos cierta beatífica candidez y tranquilidad; distendidos, un poco con su cara de muertos, más el calor que lo vivifica todo.
Ya se corre el telón para el último número. Ya sale tocada con plumas de avestruz y con ropa de tisú de oro la artista de más nombre.
El día que yo me vaya de este pequeño salón ya no romperán los hombres por delante el pantalón.
Ya toca la orquesta la marcha que delimita el principio del cabaret.
—El público satisfecho se va por donde ha venido —dice uno de los que venían con Luis Salomar.
—La marcha de los cabritos —comenta uno que pasa.
Fuera hace luna.
—Vamos a dar una vuelta.
Dar una vuelta consiste en ir de taberna en taberna con tal de acabar en cualquiera de ellas de dos a tres de la madrugada, ante un velador, botellas de Priorato a la mano; sopa de pescado, tortilla, aceitunas, queso o huevos fritos por delante, borrachos como unas cubas, pero muy serios, discutiendo del porvenir de España, entrecortado por algún bárbaro: ¡ijujú! lanzado por Salomar, a quien se le saltan de vivos los ojos.
—¿Dónde hay corderos como los españoles, ni poeta como Fray Luis, aunque fuese algo judío?
—Lo que quieras, pero siempre haremos las cosas en el último momento y de cualquier manera. Lo grande es que a veces salen bien. La improvisación es un arma española.
—No sabéis prevenir. Y trabajarr a rratos. Pequeños ratos.
—Ni falta que nos hace.
Con Luis Salomar y Rafael Serrador están un suizo y un joven catalán, profesor éste de una vaga arqueología o algo así: zangón, aristocrático venido a mucho menos, de maneras remilgadas, emparentado con familias de renombre mercantil, que no saca, pero que no deja de citar si viene a cuento; Viena y Londres en la boca a cada paso, con cierto aire marica, sin serlo, y procurando demostrárselo en toda ocasión a la peor pintada, lo que no le salva en los locales de taxis-girl, a los que es muy aficionado, de producir diálogos como el que se trae aquí a cuenta:
—¡Te digo que lo es!
—Chica, lo que tú quieras, pero te aseguro que no lo es.
—¡Para ti la perra gorda!
—¡Eres un bárbaro! —dice el socialista.
—Ni bárbaro, ni no bárbaro.
Vuelve a intervenir el viejo:
—Siempre puede uno colocarse por encima de los partidos.
—Entonces el partido eres tú —dice Bosch—. El que quiere abarcar equitativamente el bien y el mal se queda en regular, aguachirle, café con leche, nada entre dos platos, animal híbrido sin posibilidad de descendencia, en mulo.
—¡Para la burra, sobrino!
—No hay gran escritor sin cárcel o destierro —sigue Salomar—, o poltrona ministerial. Digo escritor y no poeta. Los poetas son bichos que lo mismo cantan en invernaderos que en muladares.
—¿Y Lope? —añade el profesor de buen lomo.
—¿No era Lope poeta? —se extraña Salomar.
—¿Y el lameculismo una política? —arguye Lledó—. Y no es cuestión de repetir lo dicho, pero ¿cree que los niños de Cambó no hacen política? Recuerde dedicatorias antiguas y modernas. No tienen el genio de Lope.
—Un novelista pacato escribe novelas pacatas —triunfa Salomar—. A veces me pregunto si Blasco no será tan mal novelista como creo… Vosotros, los catalanes, pensáis resolver los problemas creando premios y repartiendo flores. ¡Así os va! Mejor haríais metiéndolos a todos en la cárcel. Y los poetas, sueltos.
El profesor catalán, un poco fachenda con su voz abaritonada, sus nalgas rimbombantes y su listeza boba, no sabe a qué carta quedarse, si defender a sus conterráneos o pasarse vergonzosamente al enemigo. Lo que él quiere es una cátedra en Madrid.
—Mire usted, Luis —acaba diciendo—: creo que debiera ponerse usted a escribir un libro sobre los místicos y dejarse de tonterías.
—La tontería es suya, profesor —dice Salomar, soliviantado—, y lo de escribir, esas son mis cebollas, que dicen los gabachos. Escribir, para mí, es luchar contra la muerte. Y lo mismo lucho de una manera que de otra.
—Comprendería tu posición si estuvieses del otro lado de la barricada —comentó Lledó—. Pero tu actitud política, pesimista…
—Lo uno no empece a lo otro. En este terreno no quedan huellas. Me salvaré a brazo partido o por la fuerza de las palabras. ¡Tanto monta! Un hombre a quien no le interesa la política no es hombre; puede ser un sabio, una especie de sabandija que se roe las entrañas. ¡Pero el que toma el aire, o ve colores, o husmea campo o calle…! A lo sumo, los que piensan salvar la humanidad a fuerza de microbios, y eso a mí no me interesa, ni creo que a nadie tampoco; habría que estar en el secreto…
Hizo una pausa, acabaron de tomar café.
—Frente a la vida —continuó— no hay más que dos posiciones: mandar u obedecer. ¡Inventar una tercera: la ignorancia? Babia, es cosa de maricas. El purgatorio, una traición. Todo esto es esquelético y primario, pero España es un país de esqueletos y por nada nos matamos más a gusto que por sofismas. Y como, por añadidura, comemos mal, nos importa tres pitos la vida.
—Querrás decir —intervino Rafael— que los que comen mal son los obreros.
—Los obreros comen mal y los demás no saben comer —respondió Lledó—. Siempre les ha importado más la otra vida que ésta a católicos y anarquistas. ¡Y son unos cuantos!
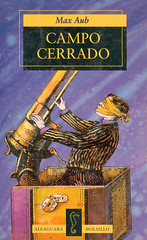
No hay comentarios