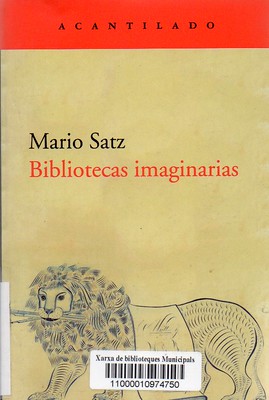
Acantilado, 2021. 210 páginas.
A mitad de camino entre los hechos y la ficción se mueven estas historias cortas, pequeños relatos que se inspiran en momentos históricos relacionados con las bibliotecas o los libros para imaginar escenas que respiran amor a la lectura.
Contadoras de historias del Japón medieval, eruditos árabes que leen libros submarinos, el saqueo de la biblioteca imperial china por las tropas francesa e inglesa, la biblioteca en espiral que visita Clagiostro, y un largo etcétera que, con grandes dosis de lirismo y ecos de Borges, hacen que nos sintamos identificados con todos los lectores que en el mundo han sido.
Porque leer nos devuelve a los muertos como si estuvieran vivos, son un puente entre épocas, mensajes que nos transmitimos en una curiosa hermandad que hace que entendamos mejor a un cabrero de hace mil años flechado por el amor a las letras que a la persona que está sentada contigo en el metro.
Está, además, lleno de perlas para recordar y enmarcar. Por ejemplo:
—No veo ningún libro—comentó Ibn Arabi.
—No todos los libros tienen forma de libro —dijo el verde—. Un caracol puede ser un libro, incluso una espina puede serlo. Es el lector el que debe buscar el significado, adivinar la intención, medir la hondura de su aprendizaje. Cuando el conocimiento llega a la compresión, las palabras desaparecen.
Como Noé a las criaturas de su arca, creía que el arte salvaba algo, aunque ignoraba exactamente qué
– Las palabras no son caballos
– Aún así nos llevan de un sitio a otro dependiendo de la destreza de su jinete.
Lo he disfrutado un montón.
Muy bueno.
LA SALVACIÓN POR LA LECTURA
La pequeña biblioteca del gueto de Varsòvia en la que los niños iban a pasar las últimas horas de su vida acompañados por dos valientes maestros mezclaba textos para iniciación a la lectura y viejos tomos del Talmud. Estaba en un subsuelo y era casi tan fría en verano como en invierno. Afuera, en la calle, el general nazi Jürgen Stroop, a la cabeza de los sitiadores, se pasaba la mano derecha sobre la gran solapa de su uniforme, hastiado ya de matanzas e incendios e intrigado por la feroz resistencia judía liderada por Mordejai Anielewicz. Mientras el alemán pensaba, con nostalgia, en sus propios hijos, loando a la patria en la lejana retaguardia, cientos de criaturas encerradas en el gueto oscilaban entre el terror y la desesperación. El general Stroop no podía oír las chillonas voces y llantos de los niños judíos que apenas si lograban deletrear los salmos que los maestros les señalaban con la firme mano de la fe. ¿Por qué había que seguir leyendo, estudiando, cuando la opresión era evidente y el fin indudable? ¿Por qué esos libros y no otros? ¿Por qué las figuras de Sansón y de Samuel coloreadas a mano por las generaciones previas no les bastaban a los niños? ¿Por qué el mal se abatía sobre todos ellos?
—Leed, leed y el tiempo pasará sin que se note—decían los maestros mientras repartían las pocas galletas secas que les quedaban, trocitos de queso rancio, mermelada de naranja y falsos mensajes de los padres que arriba luchaban contra los nazis.
Estaban escritos a la ligera y decían: «No temas, cariño mío, pronto iré a buscarte». «Pórtate bien y estudia, estudia». Los maestros habían ideado ese consuelo, anotado esas fidelidades, escrito esas pocas palabras para hacerles ver que nadie se olvidaba de ellos allí abajo, encerrados en la biblioteca. Y mucho menos sus padres y abuelos, a quienes desde luego los tutores conocían. Unos pocos niños, concentrados, lograban deletrear sus nombres, pero la mayoría alzaba la cabeza hacia el techo al oír disparos y carreras, golpes secos y muebles que se arrastran. Uno de los maestros esbozada una sonrisa forzada y cantaba la canción del bosque en primavera, cuando aún hay nieve en los techos de las casas altas y las
vacas sueltan un vapor caliente por los hocicos.
—Leed, leed—decía el otro—, y la muerte se alejará de nosotros. Estamos escritos en el Libro de la Vida y las palabras son hojas que no se caen, frutos cuya dulzura no se acaba, flores que sostienen las ideas y los pensamientos.
Había que distraerlos, abrazarlos, crear espontáneos juegos que desplazaran su atención hacia zonas de certidumbre y amor. Había que limpiarles los mocos, secarles las lágrimas, ceñirles las bufandas y subirles las medias zurcidas. Había que nombrarlos en voz alta para que se convenciesen de que aún estaban allí. Los maestros iban a los estantes a buscar más libros mientras sonaban los disparos y un griterío cercano arañaba los cristales de las ventanas. ¿Por qué y para qué ese desprecio constante, esa recurrente persecución ? Las niñas se concentraban en la lectura mejor que los niños. Los niños armaban rompecabezas de colores más rápido que las niñas.
—Leed, leed—repetían, hojeando un manual de oraciones, los maestros.
Trataban de no fijar la mirada en los ojos infantiles para que los pequeños no percibieran que les estaban diciendo adiós con sus lágrimas; hacían sentar a los que se ponían de pie y ponían de pie a quienes se acurrucaban en el suelo convertidos en ovillos de pavor. La lectura era un refugio irrisorio, las melodías que apenas si conseguían articular no se sostenían más que unos pocos instantes.
La inminente tragedia rompía como una negra ola de furia asesina contra las casas y los muros.
—Dios del Universo—susurró uno de los maestros—, concédeles una muerte rápida e indolora.
—Amén—dijo el otro.
Y el fuego de las armas hizo el resto, y los sitiadores del gueto vomitaron su desprecio de pólvora, y las horas se devoraron unas tras otras hasta que el humo oscureció por igual los rostros de los muertos y las cabezas de los vivos.
2 comentarios
Me lo apunto. Después de leer tu reseña y la de Manuel: https://saltusaltus.com/2022/09/30/bibliotecas-imaginarias-de-mario-satz/
lo tengo claro. Saludos.
Creo que tomé la recomendación precisamente de ahí, creo que te gustará.