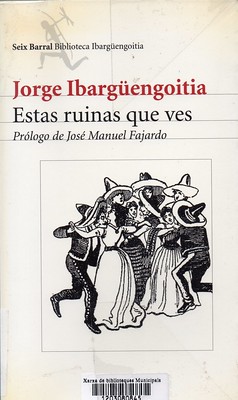
Seix Barral, 2005. 192 páginas.
El regreso de un profesor a su ciudad natal Cuévano (trasunto de Guanajuato) para hacerse cargo de un puesto en la universidad hará que retome antiguas amistades, emprenda nuevos amores (algunos aparentemente imposibles) y que vuelva a un mundo pequeño donde todo el mundo se conoce.
El excelente prólogo de José Manuel Fajardo afirma que este libro es mejor que Las muertas, que ya hemos comentado por aquí, y ni de lejos. Es un libro mucho más fresco y divertido, pero por desgracia también más intrascendente. Pero sigue siendo una delicia, a medida que avanzas en sus páginas y te impregnas del espíritu del pueblo, más gracia te hace las historias que van sucediendo.
Tiende detalles muy graciosos que me han hecho disfrutar de lo lindo y teniendo en cuenta que el protagonista es el propio autor apenas camuflado (incluso dentro del libro anuncia su proyecto de escribir el libro de las muertas) no es difícil imaginar que el resto de personajes tendrán algo que ver con personas reales.
Muy bueno.
Las sorpresas están a cargo del dueño. Don Leandro es el único comerciante de Cuévano que tiene respeto por las cosas del espíritu —es decir, por los que estamos allí sentados—. Aquella noche mandó a nuestra mesa cubas libres por cuenta de la casa y después fue a sentarse con nosotros. Nos platicó que a pesar de no haber terminado la primaria es admirador de todo lo cultural. Cuando se fue el último cliente, don Leandro echó las trancas y puso en el tocadiscos una sinfonía de Beethoven —Malagón jura que en una noche de invierno que pasó en el café de don Leandro alcanzó a oír las nueve ídem.
Don Leandro dijo que quería decorar el changarro. Lo demás ocurrió con rapidez vertiginosa. Sebastián dijo que era la ocasión ideal para revivir el muralismo mexicano, Espinoza expuso una teoría según la cual, cualquiera que esté en las condiciones anímicas propicias, puede resultar gran pintor, aunque nunca haya cogido una brocha, y Carlitos Mendieta dijo que, a pesar de esta teoría respetable él estaba dispuesto a asesorar a quien se lo pidiera. El caso es que para la media noche ya estábamos comprometidos a pintar un mural cada uno.
Nos sorteamos las paredes. A Malagón y a mí nos tocó la que está entrando en el café, a mano derecha, donde están los medidores de la luz y la puerta condenada.
Las obras se iniciaron un martes. El café de don Leandro no se abrió esa tarde al público. Sebastián Montaña fue el primero en llegar. Para pintar se puso, encima de su traje, un impermeable y una boina vasca. Empezó por cuadricular la pared con un carbón, después sacó de la bolsa un papel milimétrico en donde había un diagrama del mural que iba a pintar: el Triunfo de la Ciencia.
Los medidores de la luz y la puerta condenada eran un problema. Malagón y yo consultamos con Carlitos Mendieta, quien nos aconsejó hacer una composición en trompe l’oeil, que integrara los medidores, los cables que salían de ellos, la puerta y la pintura verde que estaba en la parte inferior del muro.
Ricardo Pórtico llegó a las seis de la tarde, con Justine muy arreglada y un mozo de la Universidad que llevaba un bote de pintura blanca y la brocha. Ricardo y Justine se sentaron en unas sillas mientras el mozo pintaba de blanco el muro; cuando la operación estuvo terminada, Ricardo se quitó el saco y la corbata, y con un pedazo de carbón trazó, con seguridad notable, los contornos de una manzana, un vaso y una botella. Hecho esto, se puso la corbata y el saco y se fue con Justine al cine. No volvió a tocar el mural, que hasta la fecha sigue inconcluso.
Espinoza llegó con Sarita y ella cargando la maleta que habían cerrado con trabajos en el pullman, el día que los conocí. La pusieron sobre una mesa, la abrieron y de ella fueron sacando una bata de franela, que se puso él, otra de maternidad, que se puso ella, una gorra de plástico de las que usan las mujeres en la regadera, que se puso él, anteojos de celuloide, que se pusieron los dos y una variedad de instrumentos aspersores, desde una pistola de agua hasta una bomba de fungicidas.
Espinoza subió en una mesa y empezó a echar chorros de colores —«action painting», explicó—. De vez en cuando decía, «pásame el verde —o el morado, o el rojo—» y su mujer le entregaba el aparato relleno de ese color. Ella se encargaba de disolver los colores y de llenar las bombas.
Durante un rato suspendimos el trabajo en los otros murales para observar a Sarita, que salió del tocador de señoras, donde se había cambiado de ropa, envuelta en una bata de maternidad. Los movimientos de su cuerpo, oculto por aquella ropa demasiado amplia, eran extrañamente sensuales.
No hay comentarios