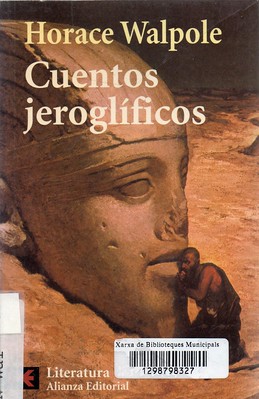
Alianza, 2005. 120 páginas.
Tit. or. Hieroglyphic tales. Trad. Luis Alberto de Cuenca.
Incluye los siguientes cuentos:
Cuento 1. Una nueva distracción de Las Mil y Una Noches
Cuento 2. El rey y sus tres hijas
Cuento 3. El cubilete de dados. Cuento de hadas
Cuento 4. El melocotón al coñac. Cuento milesio
Cuento 5. El nido del pájaro
Cuento 6. Mi Li. Cuento de hadas chino
Cuento 7. Una verdadera historia de amor
Acompañados de un prólogo para poner en contexto al autor y la obra y un epílogo que recorre otros autores y autoras del género gótico. Porque Walpole es más conocido por su obra El castillo de Otranto, llena de pasadizos oscuros, secretos terribles y giros de guión siniestros.
Nada que ver con estos cuentos que son divertidísimos, rozando el absurdo (y precursores del surrealismo) mucho más modernos y refrescantes que los sótanos oscuros que le dieron la fama. Hay alguno, como El rey y sus tres hijas (del que dejo muestra) que me ha arrancado verdaderas carcajadas.
No sé por qué no son más conocidos estos relatos frescos y burbujeantes que podrían colar en cualquier antología de humor.
Muy bueno.
Habia antiguamente un rey que tenía tres hijas, o mejor dicho, que habría tenido tres hijas si hubiese tenido una más, pues la primera de ellas, de un modo u otro, no había llegado a nacer nunca. Era, sin embargo, muy hermosa, tenía mucho ingenio y hablaba el francés a la perfección, como afirman todos los autores de esta época, aunque haya alguno que insista en que nunca existió. Lo que sí era cierto es que las otras dos princesas distaban mucho de ser unas bellezas. La segunda, en efecto, hablaba con un fuerte acento del Yorkshire, y la más joven tenía una pésima dentadura y una sola pierna, lo que hacía que bailase muy mal.
Como no era probable que Su Majestad tuviese más hijos, dado que contaba ochenta y siete años, dos meses y trece días cuando su reina murió, los estados del reino se consumían de impaciencia por casar a las princesas. Pero un gran obstáculo se oponía a la realización de estas bodas, tan importantes para la paz del reino. El rey, en efecto, insistía en que su hija mayor debía casarse primero y, como ésta no existía, era muy difícil encontrarle un marido apropiado. Todos los cortesanos se mostraban de acuerdo con la decisión de Su Majestad. Pero como, incluso bajo los mejores príncipes, hay y habrá siempre un cierto número de descontentos, la nación se vio pronto dividida en diferentes facciones. Los gruñidores o patriotas insistían en que la segunda de las tres princesas era la mayor y debía, por tanto, ser proclamada heredera del trono. Se escribieron infinidad de panfletos a favor y en contra de esta teoría, pero el partido del gobierno pretendía que eran incontestables los argumentos del canciller, según los cuales la segunda princesa no podía ser la mayor, porque una princesa de sangre real no hablaría nunca con acento del Yorkshire. Algunas personas, partidarias de la más joven de las tres, aprovecharon estos argumentos para murmurar que sus pretensiones al trono eran las más justificadas, pues, dado que la hermana mayor no existía y que, por tanto, la segunda debía ser la primera al no haber primera y dejaba de ser la segunda al convertirse en la primera, y dado que el canciller había probado que esta segunda no podía ser la primera, la consecuencia lógica y conforme a derecho era que ella no era nadie en absoluto, con lo que la más joven debía ser sin duda alguna la mayor, puesto que no tenía ninguna hermana.
Los diferentes puntos de vista produjeron inconcebibles enconos y discordias. Cada facción trataba de ganar terreno por medio de alianzas extranjeras. El partido en el poder, pese a carecer de objeto real al que adherirse, era el que mostraba mayor empeño, compensando a fuerza de ardor la falta de fundamento de sus principios. El clero en general se encontraba ligado a esta facción, que era llamada «el primer partido». Los médicos se adhirieron, y los abogados se declararon a favor del tercero, es decir, el de la princesa más joven, pues calculaban que era el que inspiraba más dudas y más interminable litigio.
Mientras la nación se encontraba en tan frenética situación, llegó a la corte el príncipe de Quifferiquiminí. Habría sido el héroe más cumplido de su época si no hubiera estado muerto, hubiese hablado otra lengua que no fuese el egipcio y no hubiera tenido tres piernas. A pesar de esos defectos, todos los ojos de la nación se fijaron inmediatamente en él, y cada uno de los tres partidos aspiraba a verlo casado con la princesa cuya causa defendía.
No hay comentarios