DeBols!llo, 2010. 602 páginas.
Tit. or. The portable Gibbon: The history of the decline and fall of the roman empire. Trad. Carmen Francí Ventosa.
Edición abreviada de Dero A. Saunders.
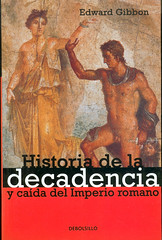
Lento desplome
Compré este libro por un par de euros en un mercadillo, como viene siendo habitual, sorprendido de que libro tan famoso cupiera en una edición de bolsillo. Al empezar a leerlo descubro la trampa; es una edición abreviada realizada por Dero A. Saunders, que condensa sobre todo la primera parte y ofrece algunos fragmentos del resto. El título en inglés no llama a engaño (The portable Gibbon) pero aquí esa información sólo aparece en la contraportada. Tirón de orejas a la editorial.
Al principio agradecí que no fuera una versión completa, 600 páginas son muchas páginas. Pero luego lo lamenté. Aunque se ha avanzado mucho en el conocimiento de la historia desde Gibbon el autor narra con tanta destreza que te enganchas como si fuera un libro de ficción. Esta fue mi primera sorpresa, y si bien hay fragmentos que me resultaron aburridos, al leer las muestras de la segunda parte seguía con ganas de leer más.
En su momento causó escándalo por su tratamiento de la religión, y al leerlo se entiende. Trata con bastante sorna a los pimeros cristianos, si este hombre no era ateo era capaz de ver con mucha claridad los defectos de la religión. Gracias a este libro he podido descubrir que los primeros pasos de la iglesia no fueron precisamente un camino de rosas, y que la lucha entre los arrianos y los ortodoxos por la naturaleza de la santísima trinidad tuvo grandes vaivenes.
El imperio romano fue un dechado de eficacia que llevó la paz y el derecho a gran parte del mundo conocido, pero como todos los imperios acabó cayendo debido a su propia naturaleza. Una lectura que en estos tiempos de crisis resulta ser más actual que nunca.
Calificación: Muy bueno.
Un día, un libro (131/365)
Extracto:
Quizá, en lugar de unirse al clamor general, un filósofo señale que en la decadencia de las artes, la calidad del trabajo no podía ser muy superior a la obra que recreaba, y que la habilidad del sacerdote y la credulidad del pueblo no tardarían en aportar más visiones y milagros. En cambio, lamentará más seriamente la pérdida de las bibliotecas bizantinas, que en plena confusión se destruyeron o dispersaron: se dice que desaparecieron ciento veinte mil manuscritos; que podían comprarse diez volúmenes por un solo ducado, y el mismo precio ignominioso, excesivo tal vez para una balda llena de teología, incluía las obras completas de Aristóteles y Hornero, las más nobles producciones de la ciencia y la literatura de la antigua Grecia. Consuela saber que una parte inestimable de nuestros tesoros clásicos estaba ya depositada en Italia y que los mecánicos de una ciudad germana habían inventado un arte que se burla de los estragos del tiempo y la barbarie.
El desorden y la rapiña se impusieron en Constantinopla desde primera hora de aquel memorable día 29 de mayo hasta las ocho de ese mismo día, cuando el sultán hizo una entrada triunfal por la puerta de San Román. Llevaba como cortejo visires, bajas y guardias, cada uno de los cuales (según dice un historiador bizantino) era robusto como un Hércules, hábil como un Apolo y, en la batalla, equivalía a diez mortales. El conquistador contempló con satisfacción y maravilla el aspecto extraño aunque espléndido de la arquitectura de cúpulas y palacios, tan distinta de la oriental. En el hipódromo o atmeidan, le llamó la atención la columna retorcida
con las tres serpientes, y para demostrar su fortaleza física, destrozó con la maza de hierro o hacha de guerra la mandíbula inferior de uno de los monstruos, que a ojos de los turcos eran ídolos o talismanes de la ciudad. En la puerta principal de Santa Sofía, desmontó del caballo y entró en el templo, y tan admirado quedó al contemplar aquel monumento que al ver cómo un celoso musulmán rompía el pavimento de mármol, le advirtió con la cimitarra en la mano que si bien el botín y los cautivos eran suyos, los edificios públicos y privados estaban reservados para el príncipe.
Bajo su mando, la iglesia de la metrópoli de Oriente se transformó en mezquita; los ricos elementos de superstición se retiraron siempre que fue posible; se quitaron las cruces, y las paredes, cubiertas con imágenes y mosaicos, se lavaron y se purificaron para recuperar una desnuda simplicidad. El mismo día, o al viernes siguiente, el muecín ascendió a la torre más alta y proclamó el ezan o invitación pública en nombre de Dios y su profeta; el imán rezó, y Mehmet II se encargó del namaz de plegaria y agradecimiento en el gran altar donde los misterios cristianos se habían celebrado ante el último cesar hasta fechas tan recientes. Desde Santa Sofía, se dirigió a la augusta aunque desolada mansión de un centenar de sucesores del gran Constantino, que en las últimas horas había sido despojada de pompa y realeza. Lo asaltó una reflexión melancólica sobre las vicisitudes de la grandeza humana y repitió un elegante dístico de poesía persa: «La araña ha tejido su tela en el palacio imperial, y la lechuza cantó su canción de vigía en las torres de Afrasiab».
No hay comentarios