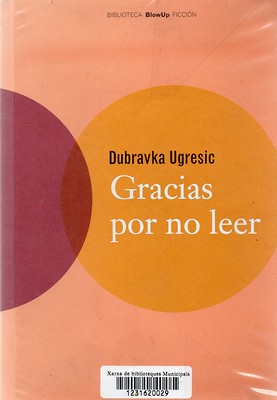
La Fábrica, 2004. 258 páginas.
Tit. or. Zabranjeno citanje. Trad. Catalina Martínez-Muñoz.
Colección de ensayos ligeramente ficcionados sobre lo que significa ser un escritor, su posición en un mundo en el que lo que prima son las ventas y no la calidad, su posición como exiliada y aún más representante de un país que dejó de existir y ahora es otro diferente (Croacia).
Mucho sentido del humor y análisis muy certeros. Por ejemplo, en la antigua URSS se tenían que escribir novelas de héroes del proletariado con un didactismo evidente y en el capitalismo las novelas, para vender, tienen parecidos esquemas de final feliz. En unas los obreros salvan la producción, en las otras un emprendedor consigue el éxito. Como dice la autora:
Al final, el escritor se enfrenta a la última paradoja: los buenos escritores se sienten marginados estén donde estén, y sólo los malos se sienten a sus anchas en cualquier parte
He disfrutado muchísimo con el talento, el humor y la ternura de la autora. Muy recomendable.
Muy bueno.
Las decisiones del mercado son confirmadas por millones de lectores, y no es su dimensión moral lo que se cuestiona. El trabajo vale tanto como quiera pagarse por él. Los mandatos ideológicos, por otro lado, se perciben como un grave lastre para la vocación literaria. Pero la gente pasa por alto la circunstancia de que ambos tipos de mandato exigen el mismo nivel de profesionalidad por parte del escritor.
En las antiguas culturas comunistas, ajenas a criterios comerciales, los escritores destacaban por su profesionalidad, especialmente en la época de Stalin. A los poetas soviéticos se les pagaba por verso, de ahí probablemente la proliferación de poemas épicos. A los escritores de ficción soviéticos se les pagaba por página, lo que acaso afectara a la extensión de las novelas rusas en la época del realismo socialista. No cabe duda de que los historiadores de la literatura dirán que eso se hacía para vincular la novela del realismo socialista con la tradición del realismo decimonónico, que era uno de los principios básicos del paquete ideológico-literario estalinista, y sin duda están en lo cierto. Sin embargo, ambas explicaciones no se excluyen mutuamente; de hecho, se refuerzan la una a la otra.
Sostengo que el estalinismo fue una dura escuela de profesionalidad literaria. El estalinismo convirtió a los escritores en profesionales que a buen seguro hoy arrasarían en el mercado literario internacional si siguieran con vida. Los escritores debían ser profesionales; era cuestión de vida o muerte. Los escritores estalinistas debían seguir escrupulosamente las reglas del juego: las reglas del realismo socialista. Y dichas reglas no eran sólo ideológicas, sino también comerciales. La literatura debía ser comprensible para amplias masas lectoras; no había espacio para la vanguardia ni para veleidades de corte experimental. Se requería temple, humano y profesional, para convertir en una novela la construcción de una presa. Había que revolcarse por un koljós embarrado y luego, a petición del editor de turno, escribir una novela que resultase convincente para las vastas masas soviéticas. Había que conocer el uso de las técnicas narrativas, controlar los propios impulsos creadores y los propios gustos literarios, apretar los dientes y escribir sin salirse del marco de la norma
impuesta. Sólo un profesional de verdad podía estar dispuesto a hacer tal cosa. Los escritores incapaces de adaptarse a las Exigencias del mercado ideológico terminaban de forma trágica: en campos de concentración. Hoy en día, los escritores incapaces de adaptarse a las exigencias comerciales acaban en su propio gueto personal de anonimato y pobreza.
La profesionalidad comercial afecta también hoy a los géneros. El escritor profesional sabe que no se tolera ninguna clase de desviación, que las cosas deben desarrollarse exactamente de acuerdo con el género y con las expectativas de un amplio público lector. Sabe que cualquier posible desviación incrementa el riesgo de fracaso, mientras que la comprobación regular del pulso del género literario en cuestión aumenta las posibilidades de éxito. Las novelas rosas de hoy, las novelas de «médicos», las novelas de «terror», las novelas de «Hollywood» y otros géneros igualmente populares no son más que variaciones comerciales de la antigua «producción» social-realista. lis decir, que si Stephen King viviese en la Rusia de aquel entonces, sin duda habría obtenido el Premio Stalin.
Esa definición estalinista tan despreciada que califica a los escritores de ingenieros del alma humana, resulta hoy muy adecuada para los escritores que producen en masa. Los ingenieros trabajan en fábricas, ¿no es así? ¿Y quién trabaja en la industria editorial? ¿Almas cándidas visitadas por las musas o trabajadores industriales, incluidos, tal vez, los ingenieros?
Stephen King es uno de los muchos ingenieros modernos del alma humana. Este mega escritor obtuvo un mega anticipo de diecisiete millones de dólares por su último libro. Los ingenieros del alma comunistas recibían un anticipo sobre su futura culpa histórica en forma de cajas de vodka, cirrosis hepática y la posibilidad constante de que el KGB llamase a su puerta.
Nuestro escritor en el exilio comprende entonces que ha terminado en el exilio provisto de un oficio antiguo que desapareció hace tiempo y que ya nadie necesita. Su tragicómica situación se multiplica de manera exponencial. Dejó un entorno represivo a fin de seguir siendo escritor, y ha terminado en otro semejante, sujeto a las normas represivas que rigen el mercado del libro. Al final, el escritor se enfrenta a la última paradoja: los buenos escritores se sienten marginados estén donde estén, y sólo los malos se sienten a sus anchas en cualquier parte.
El escritor exiliado está condenado a la marginalidad aun cuando gane el Premio Nobel (como Brodsky), aun cuando engarce con la corriente central de la cultura popular (como Nabokov), aun cuando • el azar le depare la fama. Algunos (como Solzhenitsyn) se ven impulsados por su propia marginalidad para volver a su tierra natal en lo literario. Como sólo ese entorno que les causó sus heridas sabe cómo curarlas, también es el único que sabe cómo recomponer el ego hecho trizas del escritor: ondea el nombre del escritor cual si fuera una bandera nacional, le permite sentirse importante, imparte el estudio de sus obras en las escuelas, lo sepulta bajo los debidos honores, le erige una estatua, pone su nombre a una calle.
El escritor exiliado se ve atrapado en una libertad embriagadora y aterradora. Esa libertad entraña la aceptación de la marginalidad y del aislamiento. Al elegir el exilio, ha elegido la soledad.
La dicotomía de Eco entre intelectuales apocalípticos e integrados está completamente superada. Casi todo el mundo está hoy integrado. El apocalíptico, el melancólico, el pelma, el elitista son rara avis en el actual panorama cultural. El hacerles frente —cosa que, a falta de otros enemigos, los representantes de la cultura de masas siguen haciendo de mil amores— es tan absurdo como que un senador de Texas arremetiese hoy en campaña contra el comunismo.
«Orwell temía a quienes podrían prohibir los libros. Huxley temía que no existiera motivo para prohibir un libro, porque entonces nadie querría leerlos. Orwell temía a quienes podrían privarnos de la información. Huxley, a quienes podrían darnos tanta que nos veríamos reducidos a la pasividad, al egoísmo. Orwell temía que la verdad se nos escamotease. Huxley temía que la verdad se ahogara en un mar de irrelevancia. Orwell temía que nos convirtiésemos en una cultura cautiva. Huxley temía que nos convirtiésemos en una cultura trivial, preocupada por el equivalente de los toqueteos, las orgías pornográficas, la cámara de centrifugación. En dos palabras: Orwell temía que lo que odiamos nos arruine, Huxley temía que nos arruine lo que amamos», escribe el apocalíptico Neil Postman, y añade que Huxley estaba en lo cierto.
Por lo que a mí respecta, hasta la fecha nunca he sido ni apocalíptica ni integrada. He sido un híbrido, una intecalíptica. Ahora soy una integrada. He aceptado el consejo de Kundera: es una descortesía hablar de lo omnipresente. He decidido sumarme a la hermandad global, a la que tal vez haya pertenecido siempre, sólo que negándome a reconocerlo. Es cierto que no me queda alternativa. La integración obediente en la hermandad global me llena de un gozo casi metafísico. Así pues, ¿seguimos pasándolo en grande?
Por descontado que sí.
No hay comentarios