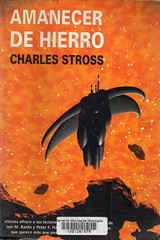
La factoría de ideas, 2007. 352 páginas.
Tit. or. Iron Sunrise. Trad.Manuel Mata Álvarez-Santullano.
En un mundo en el que una inteligencia artificial se convirtió en una especie de Dios y desapareció de la existencia trasladando a la humanidad a una infinidad de mundos, alguien ha usado una terrible bomba que ha convertido una estrella en un núcleo de hierro y la explosión ha arrasado un sistema solar entero. Ahora un heterogéneo equipo tendrá que averiguar qué es lo que ha pasado y evitar una posible catástrofe.
Novela de ciencia ficción dura basada en una premisa muy interesante (ese Escatón que aunque no está impide cualquier tipo de investigación sobre la causalidad) que no se saca artefactos mágicos de la nada y que explica bien casi todo lo que expone. Esto está muy bien.
Peor está la parte final de la historia donde todo se reduce a unas cuantas conspiraciones que más o menos se ven venir y que no están -en mi humilde opinión- a la altura del planteamiento.
Se deja leer.
El hierro no se funde con facilidad: el proceso es endotérmico, es decir, absorbe energía. Cuando las entrañas de la estrella fueron engullidas y reemplazadas por una diminuta bala de cañón de materia gélida y sometida a un proceso de degeneración electrónica, las capas externas de la estrella, contenidas hasta entonces por la presión de la radiación, empezaron a colapsarse hacia dentro atravesando un abismo de aproximadamente un cuarto de millón de kilómetros de vacío helado. La velocidad de desmoronamiento de la capa exterior, atrapada por el pozo de gravedad de la estrella, fue aumentando. Pasaron los minutos, y desde el exterior, la fotosfera de la estrella pareció contraerse ligeramente mientras unos vórtices de gases candentes de enormes dimensiones se retorcían y convulsionaban sobre ella. Entonces, el mazazo del frente de la implosión llegó al núcleo…
Los habitantes del planeta que había sido elegido como objetivo para aquel crimen apenas recibieron ninguna advertencia. Durante unos minutos, los satélites que vigilaban las estrellas avisaron que estaban produciéndose llamaradas solares, irregularidades que generarían efectos atmosféricos, auroras y tormentas, y enviaron las correspondientes alarmas a los trabajadores de los orbitales y los mineros del cinturón de asteroides. Uno o dos de los satélites poseían canales causales, comunicadores instantáneos de limitado ancho de banda, imposibles de intervenir, aunque también caros y extremadamente sensibles. Pero por muchas alarmas que enviaran, nadie podría escapar: uno a uno, los satélites dejaron de funcionar al ser alcanzados por la onda expansiva que avanzaba desde la estrella a la velocidad de la luz. En un instituto de investigación, una meteoróloga observó su estación de trabajo con el ceño fruncido y trató de elaborar un diagnóstico. Fue la única persona de todo el planeta que tuvo tiempo de darse cuenta de que estaba pasando algo raro. Pero los satélites cuyos datos estaba recibiendo orbitaban solo tres minutos más cerca de la estrella que el planeta en el que vivía la meteoróloga, y ella ya había perdido dos minutos charlando con un colega sobre el precio de una casa que nunca llegaría a comprar, junto a una bahía de ensueño.
El mazazo era una onda de choque esférica constituida por plasma de hidrógeno, a un millón de grados de temperatura y tan comprimida que sus propiedades eran análogas a las del metal. Cien veces más pesada que el gigante gaseoso más grande del sistema solar, cuando alcanzó la esfera de hierro cristalizado del corazón de la estrella asesinada, viajaba a casi un dos por ciento de la velocidad de la luz. En la detonación, la décima parte de la energía potencial gravitatoria de la estrella se transformó en radiación en apenas unos segundos. La fusión se reinició y se produjeron reacciones anormales, al tiempo que el hierro empezaba a absorber núcleos y a construir intermediarios más pesados, más calientes y menos estables. En menos de diez segundos, la
estrella consumió un porcentaje visible de su combustible, el suficiente para mantener encendidos todos los motores del planeta durante mil millones de I ños. La estrella, una enana de tipo G, no poseía la masa suficiente para superar la presión de degeneración de los electrones en su núcleo y transformarse en una estrella de neutrones, pero a pesar de ello, una onda expansiva de considerable potencia, casi la centésima parte de una supernova, salió despedida desde su centro.
Una enorme erupción de neutrinos brotó en todas direcciones, llevando consigo gran parte de la energía de la fusión del núcleo. Normalmente, las partículas neutrales no reaccionan con la materia. Un neutrino medio puede atravesar un año luz de plomo como si nada. Pero en este caso eran tantos que, al atravesar las capas exteriores de la estrella, depositaron buena parte de la energía acumulada en la flamígera burbuja de niebla plasmática a que había quedado reducida la fotosfera. A poca distancia, un maremoto de radiación gamma dura y neutrones mil millones de veces más brillantes que la estrella desgarró las capas exteriores y las aniquiló. La agonizante estrella despidió un brillante pulso de rayos x con la potencia de mil billones de bombas de hidrógeno, y la onda de neutrinos empezó a expandirse a la velocidad de la luz.
Ocho minutos más tarde, la meteoróloga —aproximadamente un minuto después de percatarse del problema de las manchas solares— frunció el ceño. Un hormigueo caluroso parecía recorrer su piel; inexplicablemente, unos puntitos de color púrpura avanzaban por su campo de visión. El monitor que tenía delante parpadeó y se apagó. La mujer captó un fuerte olor a ozono. Miró a su alrededor moviendo la cabeza para sacudirse de encima aquella neblina inesperada y vio que su compañero la miraba, pestañeaba y decía:
—Oye, me siento como si alguien acabara de caminar sobre mi tumba. Las luces parpadearon y se apagaron, pero a pesar de ello la meteoróloga no tuvo la menor dificultad para seguir viendo, porque el aire, dotado de vida, despedía una extraña radiación, y la pequeña claraboya proyectaba sombras de aguzados contornos sobre el suelo. Entonces la sección del suelo que la luz iluminaba directamente empezó a echar humo y la meteoróloga, confusa, comprendió que al final no iba a comprarse la casa, que no iba a hablar con su novio sobre ello, que no iba a volver a verlo, como tampoco a sus padres, ni a su hermana, ni nada más, aparte de aquel recuadro de luz ardiente que crecía lentamente a medida que el marco de la ventana iba consumiéndose.
Recibió una pequeña gracia: pocos segundos después, la atmósfera alta — convertida en un yunque de plasma por la radiación— cayó sobre la tropopausa. Medio minuto después, la primera onda expansiva laminó el edificio. La meteoróloga no murió sola. A pesar de la dosis letal de radiación recibida por todo el mundo al paso del pulso de neutrinos, nadie sobrevivió el tiempo suficiente para empezar a sentir los efectos.
No hay comentarios