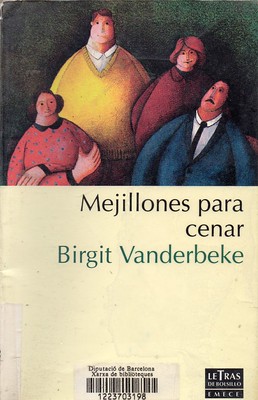
Emecé, 1990. 112 páginas.
Tit. or. Das muschelessen. Trad. Marisa Presas Corbella.
Por ser una ocasión especial, tienen mejillones para cenar. Pero el padre de familia no aparece, y lo que parecía que iba a ser una cena de celebración del ascenso se va deslizando en un monólogo interior de la protagonista que nos desvela la auténtica realidad de la familia.
Un ataque de frente a la autoridad paternal, sin concesiones. Por ese lado, bien. Por otro, teniendo en cuenta que está escrito en los 90 parece como de otra época, y aunque las situaciones que plantea son muy reconocibles la autora abusa de un trazo grueso que seguro que ha contribuído a que sea más conocido, pero que a mí me ha molestado un poco.
Porque la idea y construcción del relato están muy bien, con esa pendiente deslizante que plantea la lectura y que nos va iluminando la realidad de las cosas, pero me ha dado la impresión de que podría haber estado mucho mejor.
Bueno.
Entretanto no paraba de repetir que a ella no le entusiasmaban ni de quejarse de que le dolía la espalda, pero no permitió que la ayudáramos. Dejadlo, si después aún encuentra arena no será culpa vuestra, dijo, y a cambio nos encargó cortar las patatas, porque los mejillones tienen que acompañarse siempre con patatas fritas. A mí las patatas fritas no me entusiasman, a pesar de que a mi madre le salen excelentes. A mi hermano le encantan y siempre ha dicho que son insuperables. Una vez incluso hizo algo poco frecuente en nuestra familia: invitó a comer a todos sus amigos porque no le creían y se reían de su afirmación. Mi madre hizo patatas fritas para todos y ellos se las comieron entusiasmados y convencidos, y mi hermano estaba muy orgulloso de mi madre. Desde entonces la ayudamos a veces, de modo que ese día pelamos las patatas y luego las cortamos a tiras, y cada vez nos sentíamos más nerviosos. Después siempre hemos dicho que a partir de ese momento habíamos empezado a sentirnos inquietos, que habíamos tenido como un presentimiento no sabíamos de qué, pero también puede ser que simplemente nos sintiéramos inquietos porque estábamos esperando. Siempre que esperábamos a mi padre nos sentíamos inquietos, siempre experimentábamos cierta tensión. Es posible que después hayamos exagerado, es posible que no tuviéramos ningún presentimiento. Por ejemplo, mi hermano no advirtió nada, mientras que nosotras dos nos sentíamos inquietas, pero hay que decir que tanto mi madre como yo nos inquietamos fácilmente, mientras que mi hermano no empieza a inquietarse hasta que ya no tiene más remedio que hacerlo, hasta ese momento pueden pasarle inadvertidos todos los detalles y todas las señales inquietantes. En cualquier caso yo puedo decir exactamente en qué momento mi impaciente expectación cambió, porque en ese momento miré el reloj y eran las seis y tres minutos. Cuando pasaban tres minutos de las seis mi estado de ánimo cambió y empecé a sentir desasosiego, intranquilidad. En aquel momento los mejillones se encontraban debajo del reloj de la cocina, y cuando oí aquel ruido miré primero a los mejillones y después, enseguida, al reloj. El ruido venía de los mejillones, que ya estaban limpios y relucientes en la olla de esmalte negro que utilizábamos siempre para hervir mejillones, porque era la única que tenía capacidad para cuatro kilos. Mi madre nos había contado que había traído esa olla consigo al huir del Este porque le era imprescindible para lavar los pañales, una operación que no tenía más remedio que realizar a mano, o mejor dicho, sirviéndose de una cuchara grande de madera. Yo pregunté si no resultaba poco práctico llevarse una olla tan grande cuando uno huye, me parecía ridículo escapar cruzando alambradas de espino con la gran olla a cuestas, pero mi madre me dijo, estás muy equivocada con respecto a esa huida, al fin y al cabo no echamos a correr de pronto, sino que fue una cosa preparada con mucha antelación. Nos gustaba que nos explicara cómo habían pasado todas nuestras cosas a Berlín Oeste antes de que se construyera el muro, y también nos gustaba la historia de los plátanos, unos plátanos por los que mi padre estuvo a punto de ser detenido en su primer y último viaje a Berlín Oeste. Realmente, debió de parecerles algo tonto, y él mismo reconocía que no servía para ese tipo de cosas. Sin embargo, la única vez que se atrevió a cruzar al otro lado se sintió audaz y trató de pasar dos kilos de plátanos desde la zona occidental de Berlín. Naturalmente, lo pescaron, lo sacaron del metro, incluso lo interrogaron, pero al final lo soltaron. No sé si es verdad que metían a la gente en la cárcel por unos kilos de plátanos, cuando la mitad del país estaba tratando de huir al otro lado, no puedo creer que sea verdad, pero mi padre dice que eso se consideraba un delito de resistencia, resistencia política. En cualquier caso, él dejó de hacer viajes y la olla grande la pasó mi madre y la llevó a casa de una amiga. A mí me llevaba consigo siempre que iba a Berlín, porque una madre con una niña levantaba menos sospechas y además tenía que llevarme de verdad al hospital de la Charité porque yo tenía un defecto en la cadera. Bajaba del metro en cualquier estación y pasaba las cosas a su amiga. Nos contaba que a la ida íbamos muy abrigadas pero a la vuelta casi no llevábamos ropa puesta. No dejaba de ser peligroso, apostillaba mi madre cada vez que hablábamos del incidente de los plátanos, pero vuestro padre no sirve para esas cosas.
No hay comentarios