Editorial Tusquets, metatemas, 2009. 168 páginas.
Tit. or. Irreligion. A mathematician explains why the arguments for God just don’t add up-
Los ateos, a diferencia de los creyentes en cualquier religión, son poco dados a hacer apostolado. Nunca llamará nadie a su puerta explicando la buena nueva de que Dios no existe. Nadie hará una procesión sacando efigies de Dawkins o Russell. El proselitismo inherente a la mayoría de confesiones no abunda en el ateismo.
Pero eso no es óbice para que de vez en cuando se publiquen libros explicando qué significa ser ateo, denunciando las inconsistencias de las religiones o, como es el caso de Elogio de la irreligión, mostrando que los argumentos que defienden la existencia de Dios no tienen mucho sentido.
John Allen Paulos es un matemático conocido por sus libros de divulgación científica. Su libro más conocido es El hombre anumérico, en el que se destaca la necesidad de entender bien los conceptos matemáticos incluso para el hombre de la calle. Con Un matemático invierte en bolsa demostró por experiencia propia que los métodos para ganar en la bolsa no funcionan.
En este libro intenta responder a una pregunta ¿Hay alguna razón lógica para creer en Dios? Más concretamente ¿se sostiene algún argumento que defienda la existencia de Dios? Analizando cuanto argumento de peso ha encontrado -e incluso algunos algo peregrinos- la conclusión es obvia. Ninguno se sostiene, como ya saben casi todos los ateos y muchos creyentes. A Dios se llega mediante la fe, no mediante la razón.
Pero como hay gente que cree que la existencia de Dios no sólo es una cuestión de fe, sino que se puede probar, no está de más que una persona con conocimiento, sentido común, y un gran talento para la divulgación, haya puesto manos a la obra. Con un tono ameno y nada prepotente (algo que lo diferencia de, por ejemplo, Dawkins) John Allen Paulos explica las debilidades de argumentos clásicos como el ontológico, demuestra que no hay nada fiable en las supuestas profecías bíblicas y destaca la poca probabilidad de intervenciones divinas en la actualidad.
En Estados Unidos hay congregaciones cristianas que intentan defender el creacionismo o el diseño inteligente argumentando que es inconcebible que la complejidad de la vida haya aparecido de la nada. La respuesta del autor es la siguiente:
Hasta aquí muy bien. Lo que resulta más que curioso, sin embargo, es que algunos de los más fervorosos oponentes a la evolución darwiniana (como muchos fundamentalistas cristianos) también están entre los más fervorosos defensores del libre mercado. Esta gente acepta la complejidad natural del mercado sin reparos, pero insisten en que la complejidad natural de los fenómenos biológicos requiere un diseñador.
Los ateos tienen el mismo problema que los creentes, no pueden demostrar la no existencia de Dios. Pero esto es aplicable no sólo a Dios, sino a cualquier ente que podamos imaginar:
A pesar del argumento anterior, no hay manera de descartar concluyentcmente la existencia de Dios. La razón es consecuencia de la lógica básica, pero no resulta demasiado alentadora para los teístas. De hecho, las proposiciones existenciales que afirman la existencia de una entidad no matemática con cierta propiedad (o conjunto de propiedades no contradictorias) nunca puede descartarse de manera concluyente. No importa lo absurda que sea la afirmación de existencia (existe un perro que habla un inglés perfecto por el trasero), no podemos escudriñar hasta el último rincón para afirmar con absoluta confianza que no existe ninguna entidad con la propiedad en cuestión. En cambio, las afirmaciones de existencia pueden probarse sin más que presentar un ejemplo de la entidad hipotética (en este caso un canino con un discurso flatulento bien articulado).
Por el contrario, los enunciados universales que afirman que toda entidad no matemática de cierto tipo tiene cierta propiedad (o conjunto de propiedades no contradictorias) no pueden demostrarse concluyentemente. No importa lo plausible que sea la afirmación universal (todas las esmeraldas son verdes), no podemos escudriñar hasta el último rincón para afirmar con absoluta confianza que todas las entidades del tipo considerado tienen la propiedad en cuestión. En cambio, los enunciados universales pueden refutarse sin más que presentar un contraejemplo (como una esmeralda roja), una entidad que no posee la propiedad presuntamente universal.
Entonces, ¿los argumentos y contraargumentos expuestos en este libro demuestran que no hay Dios? Por supuesto que no, pero tampoco hay ningún argumento que demuestre concluyentemente que no hay ningún perro que hable un inglés perfecto por el trasero, como tampoco hay ninguna demostración concluyente de la inexistencia de Papá Noel, de Satán o del Flying Spaghetti Monster (como propone el portal de Internet www.ven-ganza.org). A pesar de la enorme diferencia de significado, gravedad y resonancia entre todos estos enunciados existenciales, ninguno de ellos, por su propia naturaleza lógica, es demostrable de manera concluyente.
Pese a eso el autor considera que las creencias religiosas merecen un respeto, aunque sea el que decía Mencken: debemos respetar al que profesa otra religión, pero sólo en el sentido y en la medida en que respetamos su teoría de que su mujer es guapa y sus hijos son listos, y le molesta que los ateos dirijan ataques personales y agresivos contra la fe de otros o la tilden de bobada propia de ignorantes o algo peor y concluye:
Pero mi experiencia, al menos en Estados Unidos, me dice que es más probable que sea el creyente el que dirija ataques agresivos y personales contra los ateos y agnósticos y los califiquen de autistas prosaicos o algo peor. Esta actitud parece especialmente arrogante y déspota, ya que no hay ningún argumento convincente para la existencia de Dios. (Lo cual no impide la frecuente cita de expresiones de fanatismo intolerante que van desde la maldición de los «infieles» hasta pasajes bíblicos como el salmo 14:1: «Dicen los necios para sus adentros: no hay Dios. Se han corrompido, cometen actos abominables, y no hay quien haga el bien».)
Al fin y al cabo nuestras creencias no están tan determinadas por consideraciones racionales, sino por la creencias de nuestros padres:
Y puesto que el tema de Dios es ubicuo en la mayoría de religiones (con la feliz y notable excepción de algunas versiones del budismo), los otros cultos se esgrimen como confirmación de la existencia de Dios. Esto no suele ser suficiente para inducir el acercamiento, y menos la conversión, a otras religiones. La poderosa dinámica familiar y grupal, entre la que no falta el mencionado sesgo de confirmación, asegura que la mayoría de familias comparta la misma religión. Los hijos de baptis-tas, episcopalianos y católicos suelen mantenerse en la confesión de sus padres (a lo sumo cambian de iglesia cristiana). Lo mismo vale para los judíos reformistas, conservadores y ortodoxos, los musulmanes sunitas y chiítas y otras confesiones religiosas: puede haber cierto movimiento entre sectas, pero poco entre religiones.
Este fenómeno de la herencia religiosa y sus muchas consecuencias no es necesariamente «perverso» ni «insultante», como ha sugerido Richard Dawkins, pero sí indica que, en general, las creencias religiosas no son producto de una búsqueda racional, sino de tradiciones culturales y hábitos psicológicos. El venerable argumento de la tradición probablemente es la justificación más potente de la existencia en Dios, en concreto el Dios de nuestros ancestros. ¿Por qué si no los hijos se adhieren tan a menudo a la misma religión que sus padres? Hablar de familias católicas, protestantes o musulmanas implica dar por sentado que los hijos heredan automáticamente la visión del mundo de sus padres.
Como matemático no puede dejar de notar que los llamados milagros no lo son tanto y, en cualquier caso, es muy arriesgado suponer que son una intervención divina:
¿Qué significa esta palabra? Si un milagro no es más que un suceso altamente improbable, estonces ocurren milagros a diario. Pregúntesele a cualquier agraciado en la lotería o jugador de bridge. Cada mano de trece cartas tiene una probabilidad de una entre 600.000 millones. Pero sería más que estúpido mirar las trece cartas y proclamar que ha ocurrido un milagro o, peor aún, que la improbabilidad de esa mano en particular es una evidencia de que no ha podido darse por azar. Incluso nuestro genotipo personal es un accidente extremadamente improbable. Un espermatozoide diferente podría haberse fusionado con el mismo o con otro óvulo, y no existiríamos. Pero eso no quita que la explicación de nuestro genotipo personal dependa de la improbable unión de un espermatozoide y un óvulo concretos.
Hasta aquí ningún problema. Pero si se entiende que un suceso milagroso indica alguna clase de intervención divina, habría que hacerse algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué los medios de comunicación se refieren tantas veces al rescate de unos pocos niños vivos tras un terremoto o tsunami como un milagro, y en cambio atribuyen la muerte de quizá cientos de otros niños en el mismo desastre a una causa geofísica? Parecería que ambos sucesos deberían ser o bien producto de una intervención divina o bien consecuencia del deslizamiento de placas tectónicas.
El libro termina con unas reflexiones muy interesantes acerca del movimiento brillante:
un término acuñado por Paul Geisert y Mynga Futrell, quienes han fundado un grupo en Internet con intención de incrementar su influencia. En su página declaran:
«En la actualidad, la visión naturalista del mundo tiene una expresión insuficiente en la mayoría de culturas. El propósito de este movimiento es crear una circunscripción de Internet que sirva de paraguas para individuos con reconocimiento y poder social y político. Hay una gran diversidad de personas con una visión naturalista del mundo. Bajo este amplio paraguas, como brillantes, esta gente puede ganar influencia social y política en una sociedad imbuida de sobrenaturalismo».
No me gusta demasiado la propuesta. Encuentro preferibles las alternativas clásicas y más honestas: «ateo», «agnóstico» y hasta «infiel». Además, no hace falta ser titulado en relaciones públicas para esperar que la etiqueta de «brillante» le parezca a mucha gente pretenciosa o algo peor.
Coincido con el autor, si querían sustituir ‘ateo’ por otra palabra que no tuviera connotaciones negativas, ‘brillante’ es una de las peores elecciones. Tampoco creo que sea necesario el cambio de nombre. Pero sí me parece bien ampliar un concepto que ya tenemos, y que es ‘laico’. Podría englobar no sólo a las personas que no son religiosas y tienen esa concepción naturalista del mundo, sino también a los irreligiosos y a los muchos creyentes que opinen que la religión es un terreno personal que no debería influir en consideraciones sociales.
Hasta que llegue el momento en el que ser ateo sea tan normal como ser creyente, libros como éste, divulgativos, no dogmáticos, tolerantes, pero certeros en las críticas, son imprescindibles.
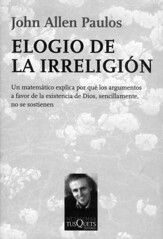
Un comentario
A modo de curiosidad y para que conste en acta, yo he estado en un par de manifestaciones pro-laicidad de la sociedad y pro-ateismo en Madrid y se apropiaban del simbolismo de las tradicionales procesiones religiosas aunque subvirtiendolas al ateísmo: un paso con la imagen de la tetera de Russell, otro con el Monstruo del Espagueti Volador, etc.