Novela en dos partes. En la primera, aunque con un enfoque coral, se cuenta la vida de Cayetana, una prostituta de color adolescente que lleva como puede su miseria en una casa de citas de segunda categoría en los años de la posguerra. En la segunda se nos cuenta en primera persona la romería del Rocío, desde el punto de vista de un señorito andaluz bastante miserable. Lo que irónicamente ahora llamaríamos un Cayetano.
Además de la temática, en la primera parte tenemos un lenguaje barroco, moroso en las descripciones, que se dedica a pintar una atmósfera claustrofóbica al detalle. La segunda parte es más fresca, escrita en una primera persona de alguien que se cree superior a los demás pero que, a ojos del lector, se revela como alguien repugnante que no se da cuenta de lo cobarde y estúpido que es.
Se vende como la novela definitiva de la romería rociera, y si bien desnuda lo elitista del señoritismo andaluz que aprovecha a la virgen para blanquear su miseria moral, la romería es mucho más y hay documentales muy buenos al respecto.
Muy bueno.
Esta última legua es la más hermosa del camino. El sol vuelve a caer de plano sobre el techo de nuestras carretas y sus encajes; sobre nuestros sombreros, nuestras chaquetillas cortas, los pañuelos de cabeza de nuestras mujeres y el salacot, sí, el salacot, aunque parezca imposible, de Margarita. ¡Esta zorra se cree que se encuentra en la India y es un lancero bengalí, no te joe! Absolutamente grotesco. Cuánto mejor no estaría con el pelo recogido en un moño alto sujeto por una cinta de terciopelo colorao y un sombrero d’alancha o un catite de terciopelo granate. A pesar de sus desaires continúa siendo el centro de mi atención. Su cara y su silueta —no, naturalmente, ni sus gestos ni sus ademanes— me recuerdan, y ahora caigo, que antes debí haberlo hecho, a una costurera —en blanco— de la Maison de blanc, el establecimiento francés de Raphael Lavat, situado en Entrecárceles (donde estuvo preso Cervantes), en cuyos escaparates me he quedado tantas veces embelesado contemplando fajas femeninas de ballenas, ligueros, medias noches de satin, corsés y enaguas con sus puntillas, sus canesús y sus vainicas. La levanté por la cara —aunque, por supuesto, no olvidé decirle entre requiebros que tenía auto, y entre éste, mi traje de franela gris, mis crujientes zapatos a medida, mi camisa de seda cruda y mi corbata de cachemire, ¡una pintura!— una tarde de otoño en que ella iba a entregar (con su caja charolada, con las asas cruzadas por una cinta francesa forrada de celuloide flexible) y me la llevé a la venta Eritaña. Aún me estremezco al pensar en los pliegues y en las arrugas de su braguitas de niña, de muselina áspera, en sus labios despintados por la fuerza de mis besos, en su pudor y en las frases que pronunciaba cada vez que —chorreante— la hacía correrse como una jibia: ¡Es pecado, es pecado, es pecado! —decía torciendo los labios y poniendo los ojos en blanco bajo la caricia de mi dedo diestro mientras apretaba sus pechines a mi churra muerta—. ¡Carajo! ¿Pecado? —la consolé—. ¡Pecan sólo las señoritas! ¡No me vayas a decir que tú eres de las que haces caso de las catequistas! Era, en efecto. ¡Qué maravilla!
De regreso, pisé el acelerador de mi descapotable a fondo y en el Paseo de las Delicias, en los aledaños, estuve a punto de enviar a los infiernos a un inválido, vendedor de cupones de ciego y lotería que marchaba dándole vara a su cochecito manual. Se colgó de mi cuello y reía a la vez asustada y temblorosa de emoción. Me dijo que tenía un novio, auxiliar administrativo del Banco de Vizcaya. Hace ocho o diez meses que se han casado. Tuvo la gentileza de enviarme su participación de boda, ¡uy, la pobre!, un tarjetón satinado con su orlita y todo. Aquella misma tarde le mandé como regalo una lavadora automática (comprada a bajo precio de un desahucio que hizo mi suegro). Naturalmente, me guardé muy mucho de incluirle tarjeta. Pasé una noche deliciosa imaginando la cara de ambos haciendo conjeturas sobre la procedencia de aquel anónimo obsequio —que sólo ella podría acaso sospechar. Estando sentado una tarde en un sillón de mimbre del Aero la vi pasar por la Avenida del brazo de su marido, un chisviriví. Cuando me tropiece con ella sola algún día, que se conoce que le gusta frecuentar el centro, menuda pajarilla, me acerco a saludarla y a decirle quién le envió el regalo de boda. Ello me dará seguro la oportunidad de proseguir el idilio si no es madre aún, que, de serlo, las cosas cambian. Las mujeres con niños chicos huelen a establo.
Hace un par de horas que nos hemos puesto en marcha. De nuevo el orden y la disciplina vuelven a reinar en nuestra caravana. Los alcaldes de camino se preparan a vigilar el paso de la carreta del Simpecado por el famoso vado de Quema —aguas del Guadiamar. La mar está ya próxima y a mi lengua se pega el yodo y la sal de la brisa atlántica. ¡Viva la Blanca Paloma! ¡Viva la Reina de la Marisma!
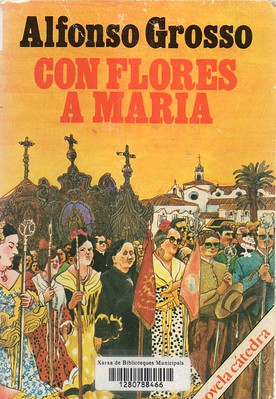
No hay comentarios