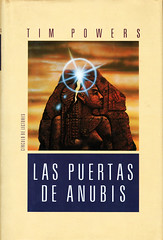
Círculo de lectores, 1990. 448 páginas.
Tit. Or. The Annubis gates. Trad. Albert Solé.
Mientras a las órdenes de un misterioso amo dos magos conspiran para devolver a Egipto su antiguo esplendor, en la actualidad un millonario ha encontrado el secreto del viaje en el tiempo. Con una mezcla de mecánica cuántica y sortilegios consiguen viajar a 1810. El experto en poesía inglesa del siglo XIX Doyle les acompaña en el viaje, pero es secuestrado antes de regresar. Comienzan sus peripecias en un Londres victoriano, donde le será muy complicado sobrevivir.
Relectura. Tenía otra edición que presté y no volví a ver y un vago recuerdo de que no estaba mal. Pero no tan bien como para repetir con el autor. Refrescado el recuerdo coincido conmigo mismo; novela entretenida, con algunas ideas interesantes, pero en la que no he acabado de entrar.
Una razón puede estar en que utiliza un lenguaje muy cinematográfico. Eso que ahora se dice de muchas novelas como un elogio, y que a mí me parece al revés. Describir una aventura como si la estuviéramos viendo en una pantalla es desaprovechar las posibilidades que nos permite un texto escrito. Siempre quedará mejor una pelea en el cine que descrita, por muy fiel que sea la descripción.
Entretenida, al menos
»Y ahora llegamos al momento en el que estaba…, bueno, intentaba conseguir algo que la ciencia no había logrado, e intentaba descubrir si, cuándo y dónde podía funcionar la magia. Descubrí que esos campos de magia-sí-maquinaria-no se hallan todos dentro de Londres o en sus alrededores, y en la historia se encuentran esparcidos siguiendo una curva en forma de campana, que alcanza su ápice aproximadamente de mil ochocientos a mil ochocientos cinco: es evidente que durante esos años hubo muchos casos, aunque tendieron a ser breves en su duración, y localizados en áreas pequeñas. Se amplían en el espacio y se hacen menos frecuentes lejos de tales años. ¿Me sigue aún?
—Sí —replicó Doyle con voz mesurada—. ¿Ha dicho que los casos llegan hasta mil seiscientos? Entonces los agujeros tenían que ser poco frecuentes, pero cuando tenían lugar se prolongarían bastante, y se fueron acortando y aumentando en número hasta que…, digamos que en mil ochocientos dos debían ser tan frecuentes como el chasquido de un contador Geiger, y luego se fueron frenando para hacerse más amplios. ¿Han tendido a desaparecer por completo en el otro extremo de la curva, o no?
—Buena pregunta. Sí. Las ecuaciones indican que el primero tuvo lugar en mil quinientos cuatro, por lo que la curva alcanza unos trescientos años en cada dirección, digamos que unos seicientos en total. De todos modos, cuando me di cuenta del trazado estuve a punto de olvidar mi propósito original: el asunto me pareció fascinante e intenté poner a mis chicos de investigación al frente de ese rompecabezas. ¡Ja! Conocían muy bien un caso de senilidad cuando lo tenían delante y hubo un par de intentos para quitarme de en medio. Pero logré huir de sus redes y les obligué a continuar, a que programaran sus computadoras con los principios de Bessonus, Midorgius y Ernes-tus Burgravius… y al final supe en qué consistían los agujeros. Eran… agujeros… en el muro del tiempo.
—Agujeros en el hielo que cubre el río —dijo Doyle moviendo la cabeza.
—Correcto…, imagine unos agujeros en esa capa de hielo y ahora, si una parte de ese tallo de hierba que tiene unos setenta años de longi-
tud y que es usted mismo…, si estuviera por casualidad bajo uno de esos agujeros, es posible abandonar la corriente del tiempo en dicho punto.
—¿Y adonde se iría? —le preguntó cautelosamente Doyle, intentando que en su voz no hubiera ningún asomo de burla o compasión.
«Bueno —pensó— puede que al País de Oz, al Cielo o al Reino de los Vegetales sin Aditivos.»
—A ninguna parte —le replicó Darrow con impaciencia—, a ningún tiempo en particular. Lo único que se puede hacer es volver a entrar en el río a través de otro agujero.
—Y acabar en el Senado Romano viendo cómo asesinaban a César. No, perdón, me equivoco: los agujeros sólo llegan hasta mil quinientos en el pasado…, bueno, pues viendo cómo arde Londres en mil seiscientos sesenta y seis.
—Correcto… si es que hay algún agujero en ese año y en ese lugar. No se puede entrar de nuevo en puntos arbitrarios, solamente a través de un agujero ya existente. Y —añadió con algo que se parecía al orgullo del descubridor—, es posible apuntar a un agujero en particular, con preferencia a cualquier otro…, todo depende de la cantidad de… bueno, de propulsión que haya sido utilizada para salir por el primer agujero. Y es posible localizar los agujeros en el tiempo y en el espacio. Irradian de su fuente siguiendo un dibujo matemáticamente predecible, y su fuente, haya sido lo que haya sido, se encuentra a principios de mil ochocientos dos.
Doyle se sintió incómodo al darse cuenta de que tenía las palmas húmedas de sudor.
—Esa propulsión que ha mencionado —le preguntó, pensativo—, ¿es algo que puede producir?
Darrow sonrió ferozmente.
-Sí.
Doyle estaba empezando a pensar que el terreno cubierto de escombros podía tener un propósito, al igual que también podían tenerlo todos esos montones de libros, e incluso su propia presencia en el lugar.
—Así que puede viajar por la historia. —Sonrió con cierta inquietud al anciano que tenía delante, intentando imaginar a J. Cochran Darrow, incluso viejo y enfermo, suelto en algún siglo del pasado—. «Me das miedo, viejo marinero.»
—Sí, eso vuelve a traernos al asunto de Coleridge… y a usted. ¿Sabe dónde se encontraba Coleridge la noche del domingo uno de septiembre de mil ochocientos diez?
.
No hay comentarios