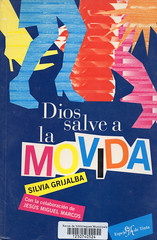
Espejo de tinta, 2006. 204 páginas.
Empiezo a estar un poco harto del abuso de la nostalgia, de la mitificación de tiempos pasados. No entiendo por qué, entonces, me he leído este libro. Quizás por la promesa del enfoque, más orientada a la investigación periodística de la época que a los recuerdos de hoy de los protagonistas.
Hace un repaso de las principales figuras y sí, aparecen recortes de la época, pero en general es bastante flojillo. Se deja leer y algún dato es interesante, pero no es especialmente profundo ni hay una tesis que dirija el material.
Lo que más me ha gustado el epílogo, desencantado, de Patricia Godes.
La conciencia rockera fue un poco el final de La Movida. Hacia 1985, el ambientillo musical madrileño empezaba a ser muy aburrido. Un sitio clave en esta última etapa fue El Templo del Gato Rock and Roll Bar, que se abrió en primavera. Grupos en directo, mesa de billar, póster de Nas-tassia Kinski, buena música, pero… ¡sin sitio para sentarse! ¡Ni un mísero taburete! Fue el primero. Desde entonces, se supone que el rock and roll y el plantón tienen que ir necesariamente unidos y resulta muy cansado.
Poco después, Santi Camuñas y tres hermanos Ruiz, Alvaro, Marisa y Quique, abrieron el Agapo, con Turmix de pinchadiscos. Marisa llamó a mi casa porque Maleva je iban a actuar allí. Contesté yo y se la pasé a mi hermano Ramón, guitarrista del grupo. Le dije: «¡Simpatiquísima!» Fueron los primeros empresarios musicales de nuestra edad y eso estaba muy bien. Tengamos en cuenta que en Roc-kola los camareros llevaban pajarita y traje negro y tenían ese aire entre servil y amenazante de los sitios caros y horteras del antiguo régimen y de las películas de Ozores. En el Agapo, la cabina del discjockey estaba en alto y, con lo gordo que era Kike, parecía que estuviese en un palomar. Desde arriba te llamaba y estiraba el brazo para enseñarte no se sabe qué maravilla discográfica que acababa de con-
seguir. A pesar de lo que cuenta la leyenda, algunos de los discos que ponía eran aburridísimos, pero él estaba tan entusiasmado que contagiaba a todo el mundo. El Agapo se llamaba así por su dueño anterior, cuando era un bar normal y diurno, un tal Agapito. Allí llegaron a ir Camarón de la Isla y Joe Strummer, y vi actuar a Manu Chao media docena de veces con distintos grupetes rockandrolleros antes de convertirse en el gurú del buen rollito que es ahora. «Vente a ver a los Carayos que te gustarán», te decía alguien, lii ibas y… ¡otra vez el rocker francés ese bajito! ¿Es que no se cansa nunca? Manu era tan, tan rocker, que ha confesado que la primera vez que se bajó de sus emblemáticos tacones cubanos para ponerse las zapatillas que iban con su nueva personalidad, no sabía ni andar.
En 1986, la mayor parte de gente que conocía estaba tomando drogas, yo andaba sin trabajo, y como siempre me habían mimado tanto, no sabía ni cómo empezar a buscarlo; todos los discos que me compraba salían malísimos. Me teñí el pelo de rojo y me lo quemaron de mala manera. Dinarama estuvieron a punto de hacer su mejor disco y lo echaron a perder en el último momento por sus veleidades de fashion victims y se dejaron quitar el sitio por Mecano guapamente. Una pesadilla. Por suerte, conocí a otra gente, me fui a París, volví con una maleta llena de casetes de chebs, empecé a estudiar francés y árabe, empecé a escribir en las revistas femeninas… ¡Por fin había pasado La Movida!
No hay comentarios