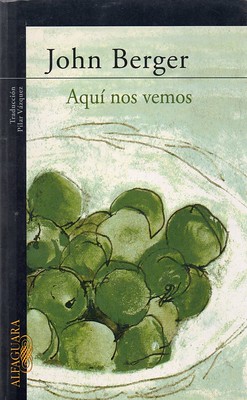
Alfaguara, 2006. 220 páginas.
Tit. or. Here is where we meet. Trad. Pilar Vázquez.
El autor se encuentra en diferentes ciudades de Europa con algunos de sus muertos. Su madre en Lisboa, el que fue su mentor Ken en Cracovia, los recuerdos de antiguos amores… Todo teñido de una cierta melancolía y un hálito poético.
El libro se publicó con el autor rozando los 80 años, estos textos tardíos a veces son un poco decepcionantes pero no es el caso. Es consciente de su propia mortalidad y las conversaciones con las personas que se han ido tienen, a veces, un cierto aire de anticipación. Hay momentos que me han emocionado y la intrahistoria de este libro que no contaré aquí me ha arrancado también sonrisas.
Muy bueno.
Unas mujeres venden fotos del doctor. Enmarcadas y sin enmarcar. El Doctor Martins se parece un poco a mi tío Edgar, el hermano mayor de mi padre, un hombre culto que nunca dejó de aprender, un hombre lleno de ideales que nunca abandonó, un hombre a quien todo el mundo, incluida mi madre, trataba de fracasado, un hombre con una verruga en el dedo medio de la mano derecha, en el lugar por donde agarraba la pluma para escribir los cientos de páginas de un libro que nadie leyó o publicó.
La siguiente vez que fui al piso de Colette en Guildford Place se entendió desde el principio que me quedaría a dormir. Colette durmió en otra cama en el cuarto de al lado. Me quité toda la ropa y ella se puso un camisón bordado, suelto. Descubrimos lo mismo que la vez anterior. Una vez juntos, podíamos partir. Viajábamos de hueso en hueso, de continente en continente. A veces hablábamos. No decíamos frases, ni palabras cariñosas. Decíamos partes del cuerpo y lugares del mundo. Tibia y Tombuctú, Labios y Laponia, Oreja y Oasis. Los nombres de las partes del cuerpo se transformaban en apodos cariñosos; los de lugar, en contraseñas. No estábamos soñando. Sencillamente nos convertíamos en el Vasco da Gama de nuestros cuerpos. Prestábamos mucha atención al sueño del otro; nunca lo olvidábamos. Profundamente dormida, su respiración era un oleaje. Me llevaste al fondo del mar, me dijo una mañana al despertar.
No nos hicimos amantes. Apenas éramos amigos y no teníamos mucho en común. A mí no me interesaban los caballos, y a ella no le interesaba la Prensa Libre. Cuando nos cruzábamos en la escuela no teníamos nada que decirnos. Pero no nos preocupaba. Nos dábamos un beso, en el hombro, en el cuello, nunca en la boca, y seguíamos nuestros caminos separados, como una pareja de personas mayores que trabajaran en el mismo centro. Pero en cuanto oscurecía, siempre que podíamos, quedábamos para volver a hacer lo mismo: pasar la noche en los brazos del otro y, así, partir, irnos a otro sitio. Una y otra vez.
La música, al igual que había hecho el joven cura unas horas antes, buscaba la pureza. No la misma, claro. La música buscaba la pureza del deseo, de lo que pasa entremedias de un anhelo y una promesa: la promesa de consuelo que puede sobrevivir a los castigos de la vida o, de todos modos, sortearlos.
Para llegar a ti
primero tendrán
que dispararme a mí.
La voz de Clarinette rozaba el espacio exterior, y la música alcanzó esa pureza que restaña las heridas.
Todos en aquel espacio semejante a un granero recordaron que una vida sin heridas no merece la pena vivirse.
El deseo es breve —unas horas o toda una vida, las dos cosas son breves—. El deseo es breve porque se da en contra y a pesar de lo permanente. Desafía al tiempo en una lucha contra la muerte. Y el baile trata de ese desafío.
Sólo había allí una novia y un novio, pero había varios cientos de bodas: recordadas, reales, lamentadas e imaginarias.
No hay comentarios