Páginas de espuma, 2008. 182 páginas.
Otra vez la contraportada revela mi ignorancia, ya que el autor es uno de los cuentistas más destacados del panorama español y yo ni lo conocía. Y eso que revisando me he dado cuenta de que ya había leído algunos cuentos suyos, pero sin que mi débil memoria retuviera su nombre.
La lista de los relatos es la siguiente:
INMERSIONES
Meditación del vampiro
Las notas vicarías
Mi mamá me mima
La cabeza nevada
Los frutos más dulces
Inconvenientes de la talla L
Mi mujer al lado de mi mujer
Que salga el del salami
¿El tren para Irún, por favor?
SALTOS
El aburrimiento, Lester
A buen entendedor
Ni a trescientos metros de las acacias
Las especies protegidas
27/45
Con los cordones desatados, a ninguna parte
VUELO
Base por altura partido por dos
Plano abatido
Tres trillizas torres
Penúltimo aprendizaje
Sucedáneo: pez volador
Los hay geniales como Las notas vicarias reproducido al final, y surrealistas como El pez volador. En general la calidad es muy alta -se trata de una selección- y lo que más me ha gustado es su forma de sugerir un trasfondo que hay que adivinar y la capacidad de meter giros de trama en el espacio breve del cuento. Y digo giros de trama porque no son las sorpresas al uso, que a veces desgastan más que animan un cuento.
Ignoro porque se sigue diciendo que el cuento está mal, cuando hay tan buenos cuentistas.
Un día, un libro (21/365)
Extracto:[-]
Las notas vicarias
Rafalito López llegó con la noticia a mi casa cuando todavía no me había levantado, y claro, yo di lo que se dice el salto de la cama. No era para menos: después de infinitas gestiones en secreto, su padre había podido comprar el viejo piano del cine Capítol, y esa misma mañana lo había colocado sigiloso en el cuarto de mi amigo para sorprenderle el despertar; así pudo verlo, todavía lleno de polvo y polillas, en un ángulo de la habitación, nada más abrir los ojos. Las primeras palabras que pronunció Rafa fueron estas: «¡Cono, el ratón Pérez!», pero enseguida notó que todavía tenía el diente, aunque ya prácticamente suelto, y que aquello era demasiado grande y por cierto conocido, con lo que dio en abrir los ojos todo lo que pudo y decir, sin más: «¡¡Hostia, el piano!!».
Por supuesto, los dos hicimos cabras (entonces en Cor-tegana se hacían cabras, que no novillos) y pasamos media mañana tragando polvo y la otra media metiendo pajitas en los agujeros de la madera para sacar unos bichos que o no estaban o nuestra depurada técnica para sacar grillos no servía con ellos. Luego recuerdo que comimos poco y de prisa y que la tarde se nos fue volando, a pesar de que nos acercamos a la huerta de mi abuelo por las ramas de cerezo y que Rafa echó lo suyo con la na vajilla para sacar de la madera más bien dura las siete teclas que faltaban, dos de ellas de las negras.
Fue cuando empezamos a tocar las primeras desafinadas notas cuando llegó mi madre a preguntarme, antes de cogerme por la oreja, aquella pregunta machacona suya de ¿tú no sabes qué hora es?, a la que siempre respondía ella misma diciendo tira pa’ casa, anda, una respuesta con la que invariablemente terminaban mis juegos y empezaban lo que ella suponía los deberes, que no eran otra cosa que un enfurru-fiamiento sobre los libros digno de haber sido inmortalizado al menos en fotografía, porque ahora, treinta años después, intento delante del espejo reconstruir aquellos gestos y lo que sale no acaba de convencerme.
En los días siguientes, antes de que el maestro (el título se lo daban a cualquiera) mandara un par de cartas peligrosas a nuestros viejos, estuvimos aprendiendo los sonidos de las teclas, de tal manera ensimismados en el asunto que a la misma hora en que los compañeros debían estar bizqueando con los problemas de conjuntos de un examen de matemáticas nosotros descubríamos la parte práctica sin saber, pues la intersección de dos teclas blancas con otra negra tocadas a la vez daba un sonido que era de todas todas el empiece de michel de los bitles. A los cinco días teníamos la canción entera, con las excepciones de dos notas para las que nuestro piano no tenía teclas y la parte que hacía prac-crack prac-crack en el comediscos.
Luego, claro, cuando llegaron las cartas y las notas de matemáticas, tuvimos eso que mejor no contar y que supuso si no un retroceso en nuestro aprendizaje a cuatro manos sí una manera más lenta de avanzar, pues al menos para mí los momentos que podía escaquear para hacerle cosquillas a los bitles se resumían a cuando me mandaban por el pan o a por agua a la fuente del Callejón (que eran tiempos de sequía) y tenía la excusa de las colas.
Después el tiempo amortiguó el problema (el nuestro; el del agua continuó un par de años más), y así tuvimos las tardes
casi todas y algunas que otras cabras esporádicas para no poner nervioso al de matemáticas, que ya por aquel entonces había sido rebautizado como El Cartero, El Subconjunto Vacío, El Alcayata y no sé cuántos nombres más. Entonces sacamos casi todo lo de los bitles, tres o cuatro de los rolin, de supertrán las que nos gustaban solamente, y después, cuando yo me senté sin querer en el comediscos y no tuvo arreglo, empezamos lo mejor: a inventarnos nosotros la música, canciones que lo mismo duraban un minuto que una tarde entera, dependiendo de las ganas y de lo que iba saliendo, la mayoría de las veces tan largas que venía mi madre a preguntarme por la hora y todavía no habíamos encontrado un estribillo.
Fueron tiempos grandes para Rafalito y para mí, en los que comprendimos que si oír música era bueno, hacerla era mejor, aunque fuese más mala. También estuvo la lucha con los que nos tildaban de locos y de imbéciles porque mucho piano y mucho cuento pero si nos poníamos de portero por ejemplo en el partido del recreo los goles eran lluvia; y la pelea también con los listillos, más en parte con Miguel, que viendo que ligaba en el gremio femenino la conversación de nuestros experimentos con las teclas nos fastidiaba el magreo en ciernes con Chanto saliendo siempre con aquello de que nosotros no habíamos inventado nada, que lo mismo tocaban desde hacía mucho tiempo los negros de Norteamérica y que eso se llamaba yas, palabra que en cristiano significa pura y llanamente mierda.
Claro que a nosotros nos daba igual porque ni éramos racistas ni escrupulosos, y sabíamos de seguro que los pianistas negros no habrían tenido la necesidad de suprimir las teclas negras marcándolas con esparadrapo porque sonaban a perros muertos; y por otra parte lo de los goles nos importaba un carajo, que ahora, treinta años después, acordándome de Manzaneque, que decían iba para Pirri o para Gento, sabiendo que está en la fábrica de corcho del abuelo, lo que me parece es que si no le parábamos los penaltis es porque nunca se nos ocurrió cerrar los ojos antes de que soltara el patadón.
Y cuando estábamos más músicos llegó el viejo Falines, un tipo arisco y solitario que compró la casa que tenía en el campo Rafael López padre, a tres kilómetros del pueblo, por la carretera del cementerio.
En los meses anteriores a la desgracia no subiría al pueblo más de un par de veces, las suficientes para que los vecinos le tomaran ojeriza y comenzaran a circular los rumores más vicarios (la palabra esta de vicario, ahora, treinta años después, la busco en la página correspondiente de la uve y todavía lo entiendo menos; tal vez entonces oí mal, o en aquel tiempo era un insulto relacionado con los curas o el celibato, porque lo cierto es que el viejo Falines, el poco tiempo que pudo vivir allí, en medio de los castaños, vivió solo).
La última vez que subió al pueblo terminó con nuestro invento. Nosotros nos enteramos después, a la salida de clase. El padre de Rafa vino a recogernos al colegio con el coche, para llevarnos a su casa y ver nuestra cara de sorpresa ante el regalo. Al principio todo parecía igual en el cuarto y no supimos; miramos cada cosa: nada, todo en orden; «¿qué es, papá?», preguntó Rafa, y entonces nos dio él la tarjeta, que leímos a la vez: «Rafael Diáñez, «Falines», compositor, arreglista, afinador de pianos.» Así que el regalo, el piano bien temperado, se llevó al traste los progresos de casi dos años arrancados con pasión del desafinado instrumento del cine Capitol entre las cartas del Subconjunto Vacío y los pescozones y las comidas sin postre de los castigos: las mismas teclas que antes nos daban el yesterdei de los bitles ofrecieron entonces ensaladas y gazpachos más bien sosos, las escalas que conducían desde el principio al fin el mejor tema de eris clacton sonaban como a zambomba, las improvisaciones eran tal cúmulo de asonancias que se podía vomitar por las mismísimas orejas, y si al principio las teclas negras no podíamos usarlas por lo mismo, las blancas habían quedado todavía peor.
Desde entonces el piano quedó tapado por una vieja manta y Rafa y yo nos fuimos despegando poco a poco, tirando cada uno por su lado y por su historia, aunque raro ha sido el año que no nos hemos visto por lo menos media docena de veces. Compartimos aún demasiadas cosas, entre otras la espera a que las cuerdas que estiró el viejo Falines vuelvan otra vez a la tensión de aquellos años y podamos repetir nuestra aventura.
Rafa se compró hace mucho mucho tiempo una guitarra que puede afinar como le place y en la que tocar como le gusta; montó su bar en Cortegana (un laberinto de habitaciones para desahogo de espíritus múltiples como el suyo) y a menudo deja las riendas del negocio en manos de un amigo para hacer con las suyas su yas en la guitarra y los poemas; yo me vine a estudiar cosas que al final no me engancharon y entre sellado y sellado de la tarjeta del paro escribo cuentos. Y hoy, recordando la promesa de que el día que el piano esté otra vez como la seda Rafalito me mandará urgente un telegrama para nuestros conciertos aplazados, hoy, treinta años después de aquellos, teniendo como tengo aquí en mi mesa su telegrama aún sin abrir, me he dispuesto a redactar estos papeles porque tengo en la boca del estómago la misma emoción o más que aquel día ya lejano, cuando todas las campanas de las torres de Cortegana repiquetearon con rabia para avisar del incendio en la finca del padre de Rafa, del fuego feroz que acabó con la vida del viejo Falines, una muerte que no causó demasiada pena en nuestro pueblo a pesar de que muchos pensaron que el incendio fue provocado, y que nosotros, Rafa y yo, sabemos positivamente que sí, que fue provocado.
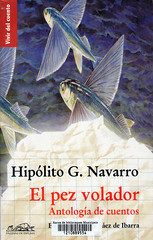
No hay comentarios