Releo este magnífico libro que, tal y como afirma el autor en el epílogo, está formado en base a ideas de otros libros suyos pero reescritos de tal manera que encajen en este infierno particular compuesto de libros. Dejo muestras de inicios de los primeros capítulos y un fragmento del círculo de los violentos.
La diferencia entre conjuntos de números numerables y no numerables se explica sin que te des cuenta de que te lo están contando. Se aprovecha también para hablar de diferentes temas: el plagio, el por qué algunos cuentos de Andersen (o el principito) no son trigo limpio, cómo debería ser el amor o el por qué hay que ser vegetariano.
Todo ello haciendo homenaje (que no plagio) del esquema del infierno de Dante, que en teoría se continúa en el siguiente libro que espero poder leer pronto.
Muy bueno.
No me sorprendió que el infierno fuera una biblioteca. Tener acceso a las palabras y no a lo que designan es la más refinada versión del suplicio de Tántalo.
– Puedes pedirme cualquier libro -me dijo el bibliotecario, un demonio plomizo de ojos melancólicos.
– ¿Y si no lo tienes?
– Los tengo todos -replicó con orgullo (satánico, naturalmente).
No me sorprendió que el infierno fuera una biblioteca. Subir la piedra de la ignorancia por una montaña de libros, sin alcanzar nunca la cima del conocimiento, es la más refinada versión del suplicio de Sísifo.
– La biblioteca es inmensa, como puedes ver -dijo el demonio-, y crece sin cesar; pero tiene un pequeño defecto: carece de fichero. Hacerlo será tu cometido.
No me sorprendió que el infierno fuera una biblioteca. Ver convertido en palabras todo lo tocado es la más refinada versión del suplicio de Midas.
– La biblioteca es inmensa, como puedes ver -dijo el demonio-, pero no contiene todos los libros. Completarla será tu cometido.
Era el círculo de los violentos, y no me sorprendió ver en sus anaqueles clásicos como el Malleus maleficorum, Der Judenstaat o Mein Kampf, en la sangrienta compañía de tauromaquias, libros de caza, códigos penales… Tampoco me extrañó encontrar allí, aunque su violencia no fuera tan aparente, Capitalismo y libertad, de Milton Friedman, y otras apologías del neoliberalismo. Pero me llamó la atención que los cuentos de Andersen compartieran estanterías con aquellas manifestaciones de la ferocidad humana.
– ¿Qué hacen aquí el emperador desnudo y la princesa del guisante? -pregunté mientras hojeaba el libro en cuestión, ilustrado con las minuciosas fantasmagorías de Arthur Rackham.
– No has mirado bien -replicó el bibliotecario-, pues precisamente esos dos cuentos no están ahí. Pero no te dejes engañar por sus ocasionales rasgos de humor: Andersen era un amargado, un sadomasoquista religioso que torturaba a los niños con sus historias sensibleras y mortecinas. Exacerbó hasta lo patológico la tendencia moralizante y conformista que suele viciar las adaptaciones de los cuentos tradicionales destinadas a los infantes, consumando la manipulación ideológica iniciada por Perrault. Andersen transmitió su enfermizo sentido de la resignación cristiana y su profundo rechazo de lo terrenal y lo vital a sus lacrimógenos relatos, que invitan a pasar directamente del presunto paraíso de la infancia al ilusorio paraíso del más allá, con total desprecio de la vida adulta y responsable (la verdadera vida) que hay en medio. Escucha esto… -dijo cogiendo el libro de mis manos; buscó una página y leyó con voz seca y crujiente como una llama-: «De pronto el niño más pequeño lo cogió y lo tiró a la chimenea sin dar la menor explicación de tan extraña conducta… El soldado de plomo sentía un fuego abrasador, aunque no sabía si era el de la chimenea o el de su amor… Miraba a la damisela y ella le correspondía. Se sentía derretir, pero se mantenía firme con el fusil al hombro. Y de súbito se abrió una puerta y una ráfaga arrastró a la bailarina, que, volando como una sílfide, fue a parar a la chimenea, donde quedó al momento envuelta en llamas junto al soldado. Éste se acabó de derretir, y cuando al día siguiente la criada limpió de ceniza el hogar, lo encontró en forma de un pequeño corazón de plomo. De la bailarina sólo quedaban las lentejuelas…».
– Basta -lo interrumpí con los ojos cargados de viejas lágrimas-. No sigas.
– No podría seguir aunque quisiera -dijo el bibliotecario pasando las páginas-. Es el apoteósico final de El soldadito de plomo. Y los tiene mejores, por cierto. Escucha: «En la gélida madrugada encontraron a la niña sentada aún en el rincón de la calle, con las mejillas amoratadas y los labios entreabiertos en una sonrisa, muerta de frío durante la Nochebuena. El sol de Navidad se apresuró a amortajarla con sus primeros rayos. La niña estaba rígida, y guardaba aún en su delantal el paquete de cerillas…».
Mientras leía, el demonio encendió una cerilla frotándola contra uno de sus breves cuernos. Y a la luz del fósforo diabólico me vi a mí mismo leyendo de niño el cuento de la pequeña cerillera. En el cuento había una ilustración en la que se veía a la niña encendiendo una cerilla, a cuya luz se veía al demonio encendiendo una cerilla, a cuya luz…
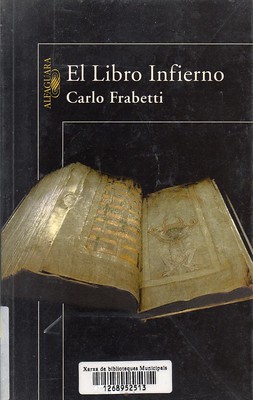
No hay comentarios