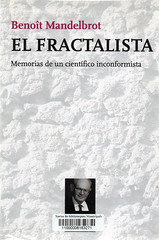
Tusquets, 2014. 332 páginas.
Tir. Or. The fractalist. Trad. Araceli Maira Benítez.
EL conjunto de Mandelbrot es, posiblemente, el objeto más bello de las matemáticas. Bello por la simplicidad de sus ecuaciones, por sus costas sin fin y por su belleza estética. Su descubrimiento le correspondió a una de las mentes más originales del siglo XX, un matemático de talento que anduvo en tierra de nadie porque tuvo que construirse su propio paisaje.
Este libro son sus memorias, desde su dura infancia, sufriendo los rigores de la segunda guerra mundial y el miedo a que su familia fuera apresada por los nazos, hasta que encontró su sitio en IBM, pasando por sus excelentes calificaciones académicas y sus variopintos intereses.
El estilo a veces es atropellado, sobre todo en las partes finales (posiblemente porque murió antes de poder hacer una revisión), pero es una lectura fascinante. No puedo por menos que compararla con las memorias de Dawkins, y aunque de ego van los dos igual de sobrados, las historias de Mandelbrot tienen mucho más interés.
Imprescindible para los amantes de los fractales.
La primera vez que se vio el conjunto:
era Nathaniel Rochester (1919-2001), ingeniero de carrera de IBM que había logrado una réplica aproximada del pionero ordenador que Von Neumann había creado en Princeton. Necesitaban personal para un proyecto de traducción automática —muy prematuro pero con buena financiación— y yo era alguien con un poco frecuente reconocimiento por mi trabajo en lingüística. Les dije que me esperaba un trabajo muy bueno en Lille y que mis intereses habían cambiado. Respondieron que necesitaban gente buena en todos los campos y, con renuencia, me ofrecieron hacer visitas veraniegas regulares, empezando en 1958.
Balance de mi trabajo en IBM
En 1958 IBM adolecía de una reputación arraigada, y en su momento cuidada con esmero, de promover entre sus empleados relaciones extremadamente provincianas y paternalistas: canciones de empresa, obligación de llevar camisa blanca y corbata adecuada, entre otras cosas. De manera inesperada, la empresa empezó a contratar a un personal técnico completamente distinto. Como sugieren las palabras de Piore del comienzo de este capítulo, el departamento de investigación a menudo parecía la oficina de contratación de las sedes de Desarrollo del norte del estado de Nueva York. En los años anteriores, la mayoría de los empleados de IBM procedían de universidades pequeñas o de escuelas de comercio. Una nueva oleada proveniente de facultades competitivas de ingeniería creó cambios extraordinarios todos los días.
Mientras se construía la sede permanente de IBM, el personal fue trasladado a varias ubicaciones temporales. La más grande estaba en el pueblo de Yorktown Heights. A mí me asignaron a Lamb State, un pueblo mucho más pequeño, con edificios estilo Tudor diseminados en un área de increíble belleza, con vistas al río Hudson.
Para alguien que había vivido acontecimientos importantes y leído muchos libros de historia, la atmósfera de la IBM de entonces recordaba en cierto sentido a la Francia de la Revolución y el Imperio. Dado que casi todos los miembros de las clases altas del Antiguo Régimen habían emigrado o se habían refugiado en provincias, quedaron muy pocos individuos de valía disponibles para la promoción. En consecuencia, hubo que cambiar las reglas de selección y también relajar varias restricciones antiguas.
Pienso, por ejemplo, en Lazare Carnot, prohombre cuya importancia suele subestimarse. Carnot era oficial de ingeniería, se había formado antes de la Revolución, estaba infrautilizado y temía una jubilación tem-
prana. Cuando la Revolución estalló, le encargaron la creación del Ejército y tuvo que escoger entre oportunistas que no habían emigrado y hombres que en tiempos de paz habrían sido descartados por su incon-formismo, su origen plebeyo o étnico, u otros «defectos» notorios. La Revolución tuvo éxito porque Carnot enroló a hombres como el corso Napoleón Bonaparte. Por diferentes motivos, IBM se encontraba en una situación similar. La competencia, como el MIT, los Laboratorios Bell y General Electric, con el dinero a espuertas que atrajo el Sputnik soviético, pudo contratar o importar a cualquiera que tuviese credenciales impecables. ¿Qué es lo que hizo del departamento de investigación de IBM un experimento singular, de gran importancia histórica aunque de planificación no siempre impecable? Por una parte, la relajación de las reglas de contratación llevó allí a muchos individuos por los cuales otras instituciones no competían: «excéntricos», «bichos raros», científicos cuyos brillantes expedientes estaban manchados por alguna que otra falla o por disputas con sus directores de tesis.
Pienso en John Backus (1924-2007), quien probablemente nunca tuvo director de tesis porque fue a demasiadas universidades, ninguna durante mucho tiempo. John contribuyó enormemente a la hegemonía que durante una época ostentó IBM. Al principio, utilizar un ordenador era extraordinariamente difícil y llevaba mucho tiempo. Cada problema tenía que ser dividido a mano en multitud de instrucciones muy precisas que había que enviar a la tonta máquina. Con un grupo pequeño, sin aspavientos y antes de lo programado, John desarrolló un lenguaje de programación «de alto nivel» apodado Fortran (de «traductor de fórmula»), que nunca fue una obra de arte ni objeto de admiración, pero que tenía una virtud incontestable: existía. Comparado con los lenguajes de ensamblaje anteriores, era el nirvana. IBM tuvo la fortuna de que John no trabajase para la competencia.
Pienso en John Cocke (1925-2002), quien, por su acento y su aspecto, parecía un senador rico de Carolina del Norte salido de una película mala. Podría decirse que estaba a la altura de Seymour Cray en el exiguo grupo de personas que entendían todo lo que tenía que ver con los ordenadores; en particular, creó algo de considerable importancia llamado arquitectura de ordenador RISC.
Y en Gerd Binning (muy vivo), quien tenía un expediente académico con algunas manchas pero consiguió impresionar a Alex Müller, de la su-* cursal de IBM en Zúrich, porque su mente era capaz de «esponjar la masa suiza, tan amazacotada». Binning inventó los microscopios que pueden ver átomos, hizo que llegase a IBM una avalancha de derechos de licencia y creó la nanociencia. Recibió un Nobel en física por sus empeños.
El año siguiente fue al propio Müller a quien concedieron el Nobel por descubrir la superconductividad de alta temperatura, lo que dio lugar a un «Woodstock de la física».
Muchos de aquellos bichos raros terminaron por sentar la cabeza o por irse, pero una cantidad notable de ellos se quedaron. Sus defectuosos, inadecuados o poco convencionales currículos previos fueron olvidados, y sus contribuciones cosecharon ingresos en academias, cinco premios Nobel y otros honores sin cuento.
¿Demostró algo aquel experimento no programado? No se me puede acusar de envidiar a los que sacan buenas notas (ni de morder la mano que me dio de comer) si señalo que el experimento de IBM confirmó mi inveterada falta de respeto por las calificaciones de los exámenes.
No hay comentarios