Historia de los últimas días de Evita y, sobre todo, lo que ocurrió tras su muerte y las peripecias de su cadáver y de quienes tuvieron que encargarse de él. El tópico de que la realidad supera a la ficción aquí es patente, porque ni las pasiones que despertó Evita, ni las idas y venidas de su cadáver embalsamado serían creíbles de no ser porque son ciertas.
Enfrentado a eso el autor se refugia en una investigación exhaustiva y en meter autoficción y dar cuenta de sus labores detectivescas y de cómo le alcanzó, siquiera de refilón, la maldición de los que se ocuparon de su cadáver. Los hechos son comprobables aunque el autor cargue las tintas en los huecos en los que puede.
Imprescindible como documental de una aventura increíble. Como novela le lastra un poco tanto hecho maravilloso. Quizás hubiera ganado si en vez de buscar el rigor se hubiera entregado al realismo mágico.
Interesante.
Algo parecido sucedió en octubre de 1976, cuando el cadáver fue trasladado desde la residencia presidencial de Olivos al cementerio de la Recoleta. Evita iba en una ambulancia azul del hospital militar de Buenos Aires, entre dos soldados con fusiles que llevaban —Dios sabrá por qué— las bayonetas caladas. El chofer, un sargento llamado Justo Fernández, atravesó de cabo a rabo la avenida del Libertador silbando «La felicidad / ja ja ja ja». Poco antes de cruzar la calle Tagle, sucumbió a un infarto tan súbito que su acompañante, creyendo que «Fernández se ahogaba con los silbidos», aplicó el freno de mano y detuvo la ambulancia cuando estaba a punto de incrustarse en el zócalo de otro Automóvil Club, el de Buenos Aires. Evita estaba intacta, pero los soldados de la custodia se habían atravesado la yugular con las bayonetas en el relámpago del frenazo y yacían enredados sobre un lago de sangre.
Las almas tienen su propia fuerza de gravedad: les disgustan las velocidades, el aire libre, el ansia. Cuando alguien rompe los cristales de su lentitud, se desorientan, y desarrollan una voluntad de maleficio que no pueden controlar. Las almas tienen hábitos, apegos, antipatías, momentos de hambre y de hartura, deseos de irse a dormir, de estar solas. No quieren que se las saque de su rutina porque la eternidad es eso: rutinas, frases que se encadenan interminablemente, anclas que las amarran a cosas conocidas. Pero así como detestan ser desplazadas de un lugar a otro, las almas también aspiran a que alguien las escriba. Quieren ser narradas, tatuadas en las rocas de la eternidad. Un alma que no ha sido escrita es como si jamás hubiera existido. Contra la fugacidad, la letra. Contra la muerte, el relato.
Desde que intenté narrar a Evita advertí que, si me acercaba a Ella, me alejaba de mí. Sabía lo que deseaba contar y cuál iba a ser la estructura de mi narración. Pero apenas daba vuelta la página, Evita se me perdía de vista, y yo me quedaba asiendo el aire. O si la tenía conmigo, en mí, mis pensamientos se retiraban y me dejaban vacío. A veces no sabía si Ella estaba viva o muerta, si su belleza navegaba hacia delante o hacia atrás. Mi primer impulso fue contar a Evita siguiendo el hilo de la frase con que Clifton Webb abre los enigmas de Laura, el film de Ottó Preminger: «Nunca olvidaré el fin de semana en que murió Laura». Yo tampoco había olvidado el brumoso fin de semana en que murió Evita. Ésa no era la única coincidencia. Laura había resucitado a su modo: no muriendo; y Evita lo hizo también: multiplicándose.
En una larga y descartada versión de esta misma novela conté la historia de los hombres que habían condenado a Evita a una errancia sin término. Escribí algunas escenas aterradoras, de las que no sabía salir. Vi al em-balsamador escudriñando con desesperación los rincones de su propio pasado en busca de un momento que coincidiera con el pasado de Evita. Lo describí vestido con un traje oscuro, alfiler de brillantes y manos enguantadas, ejercitándose junto al académico Leonardo de la Peña en las técnicas de conservación de los cadáveres. Referí las telarañas de conspiraciones que urdieron el Coronel y sus discípulos de la escuela de espionaje, sobre mesas de arena coloreadas como tableros de ajedrez. Nada de eso tenía sentido y casi nada sobrevivió en las versiones que siguieron. Ciertas frases, en las que trabajé durante semanas, se evaporaron bajo el sol de la primera lectura, sajadas por la impiedad de un relato que no las necesitaba.
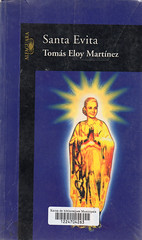
No hay comentarios