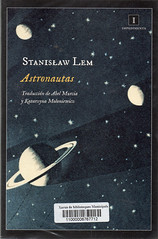
Impedimenta, 2016. 374 páginas.
Tit. Or. Astronauci, Trad. Abel Murcia y Katarzyna Moloniewicz.
El meteorito que cayó en Tunguska resultó ser un fragmento de una nave extraterrestre, que parece provenir del planeta Venus. Una humanidad muy avanzada -que ha llevado a cabo proyectos tan grandes como la irrigación del Sahara- decidirá ir a investigar el planeta. Encontrarán los restos de una civilización más avanzada.
Posiblemente Lem sea uno de los mejores escritores de ciencia ficción. Sus temas son únicos, con frecuencia orientados a preguntas metafísicas camufladas de aventuras espaciales (el caso más famoso sería Solaris). Esta es su primera novela, y tuvo tanto éxito que le animó a seguir escribiendo.
Se traduce por primera vez, y es por algo. No tiene la calidad acostumbrada del autor, ni su originalidad. El trasfondo tiene unos tintes de alabanza del comunismo que no se ocultan, y no pasa de ser una exposición de teorías científicas y de aventuras espaciales que no han envejecido muy bien.
Tiene la calidad suficiente como para que se vean rasgos del escritor en el que se convertirá, pero personalmente me ha resultado bastante pesado de leer. Una reseña mejor: Astronautas de Lem.
No me ha gustado.
Se oyó el sonido metálico de unos topes invisibles. El vagón se detuvo. La segunda puerta se abrió. Tras ella se deslizaban hacia arriba unas escaleras mecánicas. Un brillo dorado, claro como los rayos de un sol frío de invierno, caía sobre ellas desde lo alto. Al subir a la escalera, los muchachos miraron hacia arriba y vieron el brillante techo de cristal al otro lado de un vano cuadrangular. Las escaleras se iban deslizando suavemente. Cuando llegaron arriba, los chicos se quedaron de piedra.
Ante ellos se abría un hangar recubierto de un granito espejado. Era tan enorme que, a la luz de los lejanos focos, cuando uno miraba al frente, el techo parecía juntarse con el suelo. Aquello era fruto de la perspectiva óptica, ya que cuando levantaron la cabeza se convencieron de que las lechosas baldosas de la construcción metálica estaban colgando varios pisos por encima de ellos. El hangar no tenía paredes y se sostenía a ambos lados por largas filas de columnas entre las cuales se veía el interior de otro hangar. A pesar de que era un día soleado, el espacio estaba bañado por un torrente de luz artificial. En el centro, en dos hileras de plataformas, descansaba un largo y plateado cohete. Aquella distancia convertía en hormigas a un sinfín de personas que cubrían los costados del cohete y que parecían arrastrarse llevando tras de sí los hilitos negros de los cables. Cientos de chispas azules herían la mirada. Allí estaban trabajando los soldadores eléctricos. Unas grúas suplementarias, pequeñas como juguetes hechos con cerillas, se movían alrededor del cohete. Casi a la altura del techo, sobre el fondo de los enormes cristales iluminados desde el interior, se recortaba la oscura silueta de una grúa pórtico cuya ciclópea viga iba de un extremo a otro del hangar.
El ingeniero, consciente de la impresión que el astillero causaba en los extraños, esperó un momento antes de dirigirse directamente al cohete. No era sino al ponerse a andar cuando se valoraba lo verdaderamente gigantesco que era el hangar. Caminaban, caminaban, y la proa
del cohete, allá en lo alto, brillante como el mercurio, seguía estando lejos. Dejaron atrás profundos pozos abiertos en el suelo y rodeados por unas barreras. Cuando uno miraba por sus agujeros se veían las vías de un ferrocarril eléctrico. Cada x segundos una serpenteante culebra compuesta de unas vagonetas y una locomotora pasaba a toda velocidad. Pero los chicos apenas si miraban abajo, porque el cohete atraía la mirada de todos ellos. Avanzando por las pulidas baldosas, llegaron por fin a la primera plataforma, lugar en el que descansaba el casco del cohete. De cerca, resultó que se trataba de una curvada columna de aluminio que se dividía en dos patas que en su parte inferior comprendían cuatro anchas cadenas articuladas a modo de orugas.
El ingeniero se detuvo. Desde el momento en que salieron del vagón, no había dicho una palabra. Había estado observando a los muchachos con una sonrisa perezosa y algo burlona, como si pensara: «¿Y qué, por qué no preguntáis nada?».
El casco del cohete, plateado, gigantesco, inmóvil, se elevaba sobre sus cabezas, en ambas direcciones. Arrojaba una fría sombra. A medida que avanzaban, iban dejando atrás las plataformas de apoyo. Más de una decena de metros antes de llegar a la proa, sobre el revestimiento plateado de la superficie, unas grandes letras rojas conformaban un nombre: cosmocrátor. Al margen de aquello, la superficie del cohete era inmaculadamente lisa. Los muchachos, que se habían adelantado unos pasos, se pararon de golpe al descubrir un largo brazo acabado en una pera de metal blanco que descendía desde una altura de tres pisos. Sobre la pera, a horcajadas, había un hombre sentado. Sostenía unos cables en alto y, al tirar de ellos, dirigía la pera hacia el centro del plateado lomo del cohete. A pesar de la significativa distancia a la que se encontraba, el sorprendente jinete, vestido con un largo abrigo de color negro y con la cara cubierta con unas gafas oscuras, era perfectamente visible sobre el fondo de baldosas lechosas del techo.
Un comentario
Gracias por la advertencia. Es admirable la labor que está haciendo Impediementa con los títulos inéditos en castellano de Lem, pero yo ya me he topado con algunos títulos (me viene a la cabeza La investigación) que me decepcionaron bastante. Así que por lo menos este me lo ahorro.