Relatos cortos, en ocasiones de página y media dos páginas, bastante flojos en su mayoría. Cuesta creer que el mismo autor de Historia Argentina esté detrás de estos relatos. Incluye un epílogo con reflexiones acerca de los que debe ser un cuento, pero teniendo en cuenta que lo que importa en el arte es el resultado y no el programa, y la poca calidad de esta recopilación, lo he leído con bastante distancia.
Se salvan tres o cuatro: Un cigarrillo, cercano al género negro, La bañera, más por lo que cuenta que por el cuento en sí, Primera luz y La chaqueta. El resto me han dejado bastante frío. Hay oficio, pero nada más.
Flojo.
Incluye los siguientes cuentos:
La hipnotizada
El ahogado
Un cigarrillo
La bañera
Primera luz
Yerma
Ars volandi
Nieves
S.O.S. Dios
Continuidad de los infiernos
El último poema de Piotr Czerny
Tú no eres quién
Carne pasada
Mi otro nombre
Pas de deux
Los Cordoni
Las víctimas
Jingle bells
Madame Nene
El discípulo
El postre
Su pierna sobre mis hombros
La chaqueta
Los comediantes
Rebobinando
El pulso
El umbral
El pianista holandés
Aire
Amor ruso
Como contrapartida, sin embargo, apenas superada la primera juventud empezó a sufrir el negro calvario del insomnio: Serena se retorcía cada noche en la mejor de las camas, sudaba de amargura bajo las telas más finas, gritaba de horror ante el vacío de las horas que pasaban y la iban marcando debajo de los ojos. Fue un par de años más tarde cuando tuve ocasión de conocerla/en un cóctel que algún amigo de cierto amigo mío había organizado. Serena llevaba un vestido negro, una de esas prendas tan extremadamente sobrias y sencillas que sólo pueden costar una fortuna. La vi reclinada en un sillón con una copa en la mano, discretamente rodeada de cuatro o cinco hombres que le dirigían la palabra por turno y a quienes ella respondía con una encantadora variedad de mohines y desaires. Me enamoré de inmediato. Ella no reparó en mi presencia. Conseguí, pese a todo, volver a verla en otra reunión parecida, y más tarde supe ganarme la amistad de su abuelo, que estúpidamente había creído descubrir en mí un prometedor talento para los negocios. El anciano no tardó demasiado en desengañarse, pero para ese entonces yo ya había adquirido el derecho a visitar a Serena en su propia casa. Al poco tiempo ya conocía su dormitorio y su cuerpo, y también la más triste perdición por voluntad propia que jamás hubiera podido concebir.
Digamos, entonces, que cuando Serena me admitió como el hipnotizador de sus noches y amante ocasional, vislumbró también la manera de sentirse desgraciada y poder al fin atribuírselo a alguien. Contra el insomnio no caben reproches; antes al contrario, para vencerlo se requiere toda la calma posible. Pero esas ocasiones en que el sueño o el deseo me obligaban a quedarme junto a ella, yo sentía al día siguiente cómo Serena, con su mutismo, me
culpaba de su insomnio y de dejarla sumida sin remedio en la vigilia, incapaz del más mínimo descanso hasta las nueve en punto de la noche. Al abandonarla y dejarle un último beso en el dibujo de su espalda, Serena comprobaba de golpe que no todo el mundo podía darse el lujo de permanecer el día entero recostado, y que el guardián de su descanso era uno de esos tantos mortales mientras que a ella, con una renta suficiente de por vida, no le era posible disfrutar de su privilegio.
Me decía: ¿ya te vas? Muy bien, haz lo que te parezca, adiós. Y se volvía para insultarme con la blancura de sus nalgas apretadas. Si yo me acercaba para besarla o darle una última caricia, ella procuraba toser en ese mismo instante con cara de disgusto o revolverse como por casualidad, esquivándome. Al cerrar la puerta de su dormitorio, podía oír a mis espaldas el roce de su cuerpo con las sábanas. Un día supe por la asistenta que Serena se levantaba apenas yo me marchaba de la casa, y pedía el desayuno con una indiferencia mucho más cruel que cualquier grito. Supongo que lo que Serena no imaginó jamás es que cada mañana, camino del trabajo, era yo quien se sentía definitivamente abandonado. Recuerdo perfectamente mi sensación de culpa al acostarme cada tarde, después del almuerzo, para dormir la siesta. En realidad, pese a que el resto del tiempo procuraba fingir ante mí mismo que leía o que ordenaba los papeles del trabajo, sólo vivía pendiente de que el reloj de la sala de estar diera las ocho y cuarto.
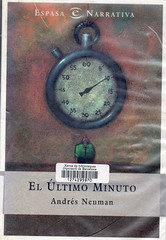
No hay comentarios