Luis Carandell se hizo famoso en su momento con libros que recopilaban costumbres, locales, sucedidos de una España Cañí que se resistía a la modernidad. Lo curioso del caso es que veinte años después podemos encontrar cosas parecidas.
Muy divertido, la prueba en los fragmentos que dejo a continuación.
Recomendable.
En Madrid, la llamada «casa de citas» era bastante más carpetovetónica. Solía ser el domicilio de una señora que «recibía» a horas poco familiares, por ejemplo, a media mañana o en las primeras horas de la tarde, para complementar sus ingresos. El marido, si lo tenía, estaba siempre ausente en esos momentos. Había señoras que hacían pasar a la pareja a un saloncito y le daban un rato de conversación en cumplimiento de una norma de la cortesía española que manda no ir nunca directamente al grano de lo que se quiere tratar. Otras hacían pasar sin más prólogos a los recién llegados a la habitación destinada a este comercio que muy a menudo parecía ser la que ocupaba de noche el matrimonio. Una habitación con su armario, su tocador y una gran cama cubierta con una colcha de color brillante, sobre la que aparecía, colgado en la pared, un crucifijo oculto a veces tras un paño morado.
También me acuerdo de que ese respeto que entonces se sentía por el médico no siempre significaba obediencia a sus prescripciones. Ya he dicho que el doctor no recetaba muchos medicamentos pero, lo que recetaba era sistemáticamente rebajado en sus dosis, salvo, supongo, en caso de enfermedades muy graves. España era y es —en esto no parece que hayamos cambiado tanto— un país donde todo el mundo cree entender de Medicina. Es un país de recetadores y no sería fácil encontrar en el mundo otra gente que, como los españoles, hable con tanto gusto de enfermedades y remedios. El geógrafo griego Estrabón, en su libro Iberia, habla de pueblos peninsulares que no tenían médicos ni cosa parecida. Y que tenían por costumbre, cuando alguien se ponía enfermo, colocarle en un cruce de caminos a fin de que los lugareños de los contornos pasaran a verle para diagnosticar su enfermedad y recetarle los remedios que su experiencia les aconsejaba.
Resulta que una noche de verano llegué a mi casa a las cuatro de la madrugada. No había cenado otra cosa que un café con leche en el Gijón, y, acordándome de que no tenía nada que comer en casa, le pregunté al sereno si sabía de algún bar o taberna del barrio que estuviera todavía (o ya) abierto a aquella hora.
«Pero, ¿no ha cenado usted?», preguntó Cirilo alarmado cuando le hube contado mi problema. «Eso lo resuelvo yo en un momento» añadió y por más que porfié e insistí para evitarlo, se marchó diciendo: «Espéreme, voy un momento al 7 y vuelvo enseguida.» A los pocos minutos estaba de vuelta con una tortilla de patatas y una bota de vino que tenía guardadas en el portal del número 7 de mi calle.
He participado en mi vida en cenas hondamente españolas pero como ésta, ninguna. Cirilo dejó la tortilla y la bota en mis manos y abrió con una de sus innumerables llaves una tienda de antigüedades frontera a mi casa de la que sacó a la calle una mesita isabelina y dos sillones de damasco rojo. Así pudimos amueblar la desierta calle y, a la luz de un farol, dimos cuenta de la excelente tortilla en amigable charla. La institución serenil y la generosidad de Cirilo me procuraron aquella noche la más famosa, sabrosa, lujosa y literaria cena que celebré en mi vida.
Consta, sin embargo, que los comités locales constituidos en la zona republicana al comienzo de la guerra protegieron los santuarios y sus imágenes. Los «rojos» eran tan devotos de la Virgen como los «nacionales». Es famosa la anécdota de unos anarquistas que estaban sacando a la calle las imágenes de un templo. Decían a sus compañeros: «Con el Niño haced lo que queráis, pero la Virgen, ni tocarla.» Algunos desmanes que pudieron cometerse fueron utilizados, acabada la contienda, para organizar grandes actos de desagravio, procesiones de penitencia y la concesión de títulos tales como el de «Ex Cautiva» con que fueron distinguidas algunas imágenes.
Solán de Cabras tenía que pasar en su carroza por pedregosos caminos. Se cuenta que, cuando doña Josefa Amalia volvió en una ocasión del balneario, y el rey le preguntó si estaba embarazada, ella le respondió con real desparpajo recordando la dureza del viaje: «Lo que estoy es jodida.»
El otro aspecto de la fiesta es que su misma celebración sirve para reforzar la personalidad de los pueblos, para subrayar la identidad de unas comunidades locales frente a otras. En España, la conciencia local es muy fuerte y la rivalidad entre los pueblos o entre las ciudades es un hecho proverbial que no se hace patente tan sólo en los partidos de fútbol. Compiten Barcelona y Madrid, Sevilla y Málaga, Cáceres y Badajoz, Oviedo y Gijón, Cartagena y Murcia y ya no digamos los pueblos vecinos dentro de una misma provincia. Don Pío Baroja cuenta en uno de sus libros que en una ocasión vio, en la ciudad de Haro, provincia de La Rioja, el siguiente cartel: «Bienvenidos todos los forasteros, menos los de Logroño.»
Son muchos, con todo, entre nosotros, los que insisten en que los españoles no somos racistas. No sabemos que también podemos serlo. Corre por España un chiste muy expresivo a este respecto, el del español que viaja a Estados Unidos y, al volver, le preguntan si le ha gustado el país. «Me ha encantado, dice. Pero hay dos cosas que no me gustan: la primera, que son muy racistas; la segunda, que hay muchos negros.»
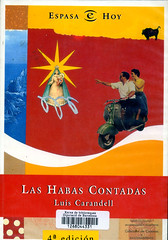
2 comentarios
Mira esto, hablando de Carandell y el humor http://deproapopa.blogspot.com/2015/06/ahora-podemosblasfemar.html
Gracias por el enlace 🙂