Ediciones Espuela de Plata, 2008. 264 páginas.
Tit. Or. Lunacy and letters. Trad. Victoria León.
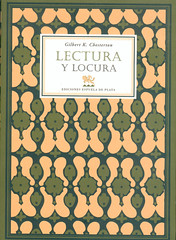
La locura que nos hace cuerdos
Sigo disfrutando con los muchos libros que encuentro ahora de Chesterton, especialmente sus artículos -de los que había leído pocos. En esta recopilación hay para elegir, y aunque algunos han envejecido bastante, y otros confieso no entenderlos por carecer del contexto adecuado, otros siguen tan vigentes. Además, como digo siempre, aunque no esté de acuerdo con lo que dice Chesterton, siempre es un placer leer sus argumentos.
Al lío, una nutrida selección de párrafos para que seahgan una idea. En el artículo que da título al libro y donde ya había hablado de que quizás las pequeñas manías son las que nos mantienen cuerdos se afirma lo siguiente:
Creemos que una aceptable descripción a grandes rasgos de la locura podría ser la de una preferencia del símbolo por encima de aquello mismo a lo que este representa. El ejemplo más claro lo hallamos en el maniaco religioso, para quien la fe del Cristianismo supone la absoluta negación de las ideas de rectitud y piedad que representa el Cristianismo. Pero hay otros muchos. El dinero, por ejemplo, es un símbolo: simboliza el vino, los caballos, los trajes bonitos, las casas de lujo, las grandes ciudades del mundo y la tranquila tienda junto al río. El avaro es un loco. Prefiere el dinero a todas estas cosas; antepone el símbolo a la realidad. Los libros también son un símbolo: simbolizan la impresión que el hombre posee de la existencia. Quizá, cuando menos, sea lícito mantener que el hombre que ha llegado a preferir los libros a la vida sea un maniaco de la misma especie que el avaro. El libro es, indudablemente, un objeto sagrado. Los libros encierran las joyas más valiosas en los cofres más pequeños. Pero nada de esto impide que la superstición comience en el mismo punto en que el cofre empieza a ser más valorado que las joyas. Nos hallamos ante el gran pecado de la idolatría contra el que tan continuamente nos previene la religión.
Nuestra apreciación de la belleza de la naturaleza viene de que no disfrutamos de ella:
A medida que avanzamos en la historia vamos hallando la misma certidumbre irrefutable. Las antiguas literaturas del mundo, que aún no han sido superadas en su tratamiento de la mente y del corazón, nos hablan de la naturaleza espiritual del hombre con una sabiduría y autoridad que no encuentran parangón, y se refieren en cambio a la tierra y a sus escenarios más comunes con la indolencia y despreocupación de los niños. Conocemos baladas inglesas que tratan de los bosques, pero para los autores de estas baladas el más rudo arco o el más basto garrote blandido por un hombre eran mucho más atractivos que los acres de espléndidos prados o los ejércitos de robles eternos. Aquellos antiguos escritores no mostraban el menor interés por la naturaleza. «Una inmensa montaña», dice Boswell a Johnson en un momento de entusiasmo. «Una inmensa protuberancia», responde el mayor crítico de todos los tiempos. Para los hombres de la época las montañas no eran más que simples protuberancias, o lo que es lo mismo, simples atentados contra la razón esencial de las cosas.
Tenemos, por tanto, que atender a esta cuestión. Ha llevado al hombre muchas generaciones percibir la poe-
sía del macrocosmos que habita; muchos siglos tuvieron que transcurrir para que advirtiera la belleza de las montañas y el musgo. Así, pues, ¿no sería razonable argumentar que aún lleve al hombre un cierto número de generaciones advertir la poesía del microcosmos que habita, que necesite algún tiempo para percibir la belleza de las grandes chimeneas de las fábricas o las tiende-citas de juguetes de Londres? ¿Acaso sería imposible sostener que algún poeta futuro no logrará hablar con facilidad del exquisito color morado de las chimeneas en el horizonte como si se tratara de montañas distantes, de los cables de telégrafo que irradian desde el terminal como una tela de araña a la entrada de una cueva o del brillo de piedras preciosas de las farolas nocturnas igual que del brillo de gemas de las estrellas? Quizá resulte ridículo incluso profetizar tales transformaciones de la sensibilidad. Pero igualmente ridículo le habría parecido a un hombre de la Edad de Piedra oír que el fuego o el agua propiamente dichos pudieran considerarse poéticos; igualmente absurdo habría sido para un nativo de las Highlands del siglo catorce que algún poeta recorriera masacres y genealogías para celebrar algo tan esencialmente prosaico como Ben Nevis.
¿Son aburridas las matemáticas? No, y habrá quien sea capaz de morir por ellas:
La situación puede observarse con enorme claridad, por ejemplo, en esa idea generalizada de que las matemáticas son una cosa aburrida. El testimonio de todos aquellos que han tenido algún trato con ellas, sin embargo, no viene a demostrar sino que se trata de uno de los asuntos más emocionantes, absorbentes y cautivadores del mundo. Lo mismo puede decirse, por abstracta que sea, de la teología. Ha habido hombres que se han arrojado a las lanzas de los enemigos antes que admitir que la segunda persona de la Trinidad no era coeterna con la primera. Ha habido hombres que se han dejado quemar a fuego lento antes que reconocer que Pedro recibió su misión como individuo y no como representante de los Apóstoles. Sobre cuestiones como estas le es perfectamente lícito a cualquiera decir que, en su opinión, se trata de cuestiones absurdas y fanáticas. Y lo mismo que los hombres han hecho hasta ahora en aras de las abstracciones teológicas estoy completamente seguro de que, si fuera necesario, lo harían en aras de las abstracciones matemáticas. Si la historia y la variedad humanas nos enseñan algo, es que es bas-
tante probable que haya hombres capaces de morir en batalla o arder en la hoguera antes que admitir que la suma de los tres ángulos de un triángulo sea mayor que la suma de dos ángulos rectos.
Nuestro gusto por los rituales, especialmente el de año nuevo:
El año nuevo es el mejor ejemplo de estos dramáticos renacimientos. Y cierto es que esta división del tiempo podría tacharse de artificial, pero también puede describirse más correctamente -y así debería describirse siempre toda gran cosa artificial— como una de las grandes obras maestras del hombre. El hombre, como ya he repetido en el caso de la religión, percibe sus propias necesidades con tolerable exactitud. Ha comprendido que tendemos a cansarnos de los esplendores más duraderos y que una señal en nuestro calendario o unas campanadas a media noche nos recuerdan que hemos nacido hace sólo muy poco.
Para entender la historia es mejor un novelista que un historiador:
Por pura casualidad, acabo de toparme con un sorprendente ejemplo de lo que quiero decir. La mayoría de las ideas modernas sobre la primera y mejor Edad Media han sido tomadas de los historiadores o de las novelas. De ambas fuentes, las novelas son, con creces, las que merecen mayor confianza. El novelista se ve obligado, al menos, a tratar de describir a seres humanos, cosa que el historiador muy a menudo ni siquiera intenta. En términos generales, podemos decir que debemos nuestras ideas acerca de esta época en primer lugar a las novelas, y en segundo lugar a las historias parciales.
La sabiduría popular:
Muchas veces he traído ejemplos de esto, pero en aras de la claridad me limitaré ahora a repetir sólo uno. Muy a menudo se censura a los pobres por su derroche
en los funerales, y precisamente hoy he visto que una institución pública se negaba a ayudar a aquellos que hubiesen incurrido en este tipo de excesos. No es que vaya a decir que sus crespones respondan a mi concepto abstracto del luto o que la conversación de la señora Brown con la señora Jones al pie del ataúd tenga la dignidad del Lycidas. Y tampoco diré que la gente cultivada no pueda hacerlo mejor, sino que, al contrario, ni siquiera trata de hacerlo. Cierta moda pasajera, según la cual formar demasiado alboroto por una muerte es una actitud morbosa y vulgar, se ha apoderado de las clases cultas. La gente culta se halla totalmente equivocada sobre los fundamentos de la psicología del hombre; y son los incultos quienes están enteramente en lo cierto con respecto a ellos.
Sin comentarios:
Los cínicos hablan a menudo de los efectos decepcionantes de la experiencia; personalmente, sin embargo, he descubierto que casi todas las cosas buenas son aún mejores en la experiencia que en la teoría. He descubierto que el amor con a minúscula es más emocionante que el Amor con mayúscula, y cuando vi el Mediterráneo pude comprobar que era aún más azul que el color azul. En la teoría, por ejemplo, el sueño es algo negativo, un simple cese de la vida. Nada, sin embargo, podrá convencerme de que el sueño no sea en realidad algo enormemente positivo: un placer misterioso demasiado perfecto como para ser recordado.
fanatismo: la incapacidad de entender el punto de vista contrario:
Una de las formas de fanatismo más extendidas en los últimos tiempos consiste en el ofrecimiento de toda clase de explicaciones fantásticas y superficiales sobre cosas que no requieren ninguna explicación. Nos envuelve la niebla de este país de los prejuicios cada vez que decimos, por ejemplo, que alguien se ha hecho ateo sencillamente por que decide ir de juerga; que alguien se ha hecho católico porque los curas lo han atrapado o que alguien se ha hecho socialista porque envidia a los ricos. Todas estas explicaciones remotas y azarosas demuestran en realidad que jamás hemos visto claramente la verdadera explicación: ateísmo, catolicismo y socialismo son filosofías totalmente plausibles, y no es en absoluto necesario que a nadie se le empuje, se le atrape o soborne para que llegue a adoptarlas, pues a cualquiera pueden convencerles.
La verdadera libertad, en suma, consiste en ser capaz de imaginarse al enemigo. El hombre libre no es aquel que piensa que todas las opiniones son igualmente ver-
daderas o falsas, pues eso no es libertad, sino debilidad mental. El hombre libre es aquel que ve los errores con la misma claridad que la verdad. Cuanto más firmes sean las convicciones de alguien, menos frecuente será oírle decir cosas como «ninguna persona ilustrada podría sostener que…» o «no soy capaz de entender cómo el señor Fulano puede llegar a decir…» seguidas de una opinión muy antigua, moderada y perfectamente defendible. Si un hombre cree sinceramente estar en posesión del mapa del laberinto, ha de saber que este ha de mostrar igualmente los caminos erróneos y acertados. Debe ser capaz de imaginar el plano completo de un error, la completa lógica de una falacia, y aunque no crea en ellos, debe igualmente ser capaz de concebirlos.
Gente con talento es capaz de estropear buenas historias, bueno, con excepciones:
A pesar de todo, permítaseme confesar de inmediato en un párrafo parentético que rio puedo incluir a Shakespeare en esta teoría. Al menos hasta donde me es posible opinar, Shakespeare mejoró todas sus historias; y hasta donde se me alcanza, difícilmente podría haberlas empeorado. Parece que su especialidad hubiera sido extraer buenas obras de teatro de malas novelas. Si Shakespeare viviera hoy en día, supongo que podría hacer una hermosa comedia primaveral a partir de cualquier anécdota recogida en un periódico deportivo o una brillante tragedia de cualquier novelita por entregas. Así, pues, dado que Shakespeare no me sirve para apoyar mi argumentación, lo dejaré fuera de este artículo.
Dejo para el final un artículo con el que no estoy de acuerdo, dado que soy ateo, pero que es un ejemplo de lo que comentaba al principio; aunque no opine lo mismo, sus razones son dignas de ser escuchadas:
LAS RAÍCES DEL MUNDO
rlRASE una vez un niño que vivía en un jardín donde le estaba permitido coger todas las flores, pero se le prohibía arrancar ninguna planta de raíz. Había, sin embargo, una planta en particular, insignificante, algo espinosa y con una flor pequeña en forma de estrella que él deseaba ardientemente arrancar de cuajo. Sus tutores y guardianes, que vivían en la casa con él, eran personas serias y valiosas, y continuamente le daban razones por las que no debía hacerlo. Por regla general, estas razones eran bastante estúpidas. Pero ninguna de ellas lo era tanto como la única que el niño tenía para desobedecer: la Verdad le exigía arrancarla para averiguar cómo
crecía. Nadie, sin embargo, le dio la verdadera respuesta, que era simplemente que mataría a la planta, y no hay más verdad respecto a una planta muerta que a una viva. Así, pues, en una noche oscura, cuando las nubes encerraban la luna como si fuera un secreto demasiado bueno o demasiado horrible para ser revelado, el niño bajó los viejos peldaños de la casa que crujían a su paso y se deslizó sigilosamente hasta el jardín en camisón de dormir. Se repitió una y otra vez que no había más razón en contra de su deseo de arrancar la planta del jardín que de golpear una cabeza de cardo distraídamente en un sendero. Sin embargo, la oscuridad que había elegido lo contradecía, así como su propio corazón agitado, pues no dejaba de decirse que a la mañana siguiente podrían crucificarlo como a un blasfemo por destrozar el árbol sagrado.
Puede que, en efecto, lo hubiesen crucificado de haber logrado arrancarlo. Es algo que no sabría decir. Pero lo cierto es que no lo consiguió, aunque no fuera por falta de empeño. Cuando al fin llegó hasta la planta, tiró y tiró, y descubrió entonces que se aferraba a la tierra como si sus raíces fueran de hierro. Al tercer intentó oyó a su espalda un terrorífico estruendo, y ya fuera por los nervios o —aunque él lo habría negado— por su conciencia intranquila, retrocedió de un salto y miró a su alrededor. Su casa era un simple bulto negro recortado contra un cielo casi tan oscuro como él. Sin embargo, tras mirar largo rato, vio que su contorno había dejado de serle familiar, pues la gran chimenea de la cocina se había desprendido hecha pedazos. Desesperadamente dio otro tirón de la planta y oyó a lo lejos cómo se derrumbaba el techo de los establos y los caballos relinchaban dando coces. Entonces corrió a la casa y se envolvió en las sábanas de su cama. A la mañana siguiente, la cocina amaneció en ruinas; la comida para el día, estropeada; dos caballos estaban muertos y otros tres se habían escapado.
A pesar de todo, el niño conservaba aún una furiosa curiosidad, y poco después, cuando una neblina que venía del mar ocultó la casa y el jardín, se deslizó de nuevo hasta la indestructible planta. Se agarró a ella con todas sus fuerzas, pero esta vez tampoco cedió. A través de la gris neblina del mar sólo se oyeron unos gritos ahogados llenos de pánico. Gritaban que se había derrumbado el castillo del rey, que habían desaparecido las torres vigías de la costa, que la ciudad se había partido en dos y una de sus mitades se había hundido en el mar. Entonces el niño se asustó, y durante un tiempo no volvió a hablar de la planta. Pero cuando alcanzó su sólida y despreocupada madurez y ya las huellas de la
destrucción que había asolado la región entera hubieron desaparecido, volvió a decir un buen día ante la gente: «acabemos con el enigma de ese arbusto irracional, y en nombre de la verdad arranquémoslo de una vez por todas».
Entonces reunió a un grupo numeroso de hombres fuertes, como si se tratase de un ejército que fuera a enfrentarse a algún invasor, y todos ellos fueron en busca de la planta y tiraron de ella día y noche. Entonces un trozo de cuarenta millas de la Gran Muralla China se vino abajo. Las pirámides se quebraron y quedaron reducidas a un montón de piedras. La Torre Eif-fel de París se derrumbó como un palo de bolos matando a la mitad de los parisinos, y en Nueva York la Estatua de la Libertad cayó hacia delante, sobre la bahía, y aplastó a la flota norteamericana. La catedral de San Pablo mató a todos los periodistas de Fleet Street, y en Japón se registró una cifra inaudita de terremotos hasta que el país entero acabó engullido por el mar. Hay quienes han dicho que estos dos últimos incidentes no merecen propiamente el nombre de calamidades, pero no entraremos ahora a tratar esa cuestión. Después de tirar por espacio de veinticuatro horas, aquellos forzudos habían logrado acabar con casi la mitad del mundo civilizado, pero ni aun así habían conseguido arrancar la planta. No cansaré más al lector con los detalles de esta realista historia diciéndole cómo usaron primero elefantes y máquinas de vapor, por ejemplo, con el único resultado de que la planta siguió aferrada a la tierra, pero la luna comenzó a agitarse, e incluso el sol llegó a mostrarse algo inquieto. Al fin la raza humana intervino, como siempre, por medio de una revolución. Pero mucho antes de eso el niño, o ya el hombre, que es el protagonista de esta historia, había abandonado la empresa después de decirle a sus maestros: «Ya me advirtieron con numerosas razones enrevesadas e inútiles que no debía arrancar ese arbusto. Pero, ¿por qué no me dieron las dos únicas razones verdaderas? La primera, que es imposible, y la segunda, que destruiría todo lo demás si lo intentaba.
Todos aquellos que han intentando en nombre de la ciencia arrancar la religión de su raíz me parecen como el niño de esta historia. Los escépticos no han logrado arrancar las raíces del cristianismo, pero sí las parras e higueras de los patios y jardines de todos los hombres. Los laicistas no han logrado destruir las cosas divinas, pero han logrado destruir las humanas. No es posible demostrar que una religión sea en último término algc monstruoso, pues es algo monstruoso desde el principio. Se anuncia a sí misma como algo extraordinario.
Se ofrece a sí misma como algo extravagante. Los escépticos, a lo sumo, pueden pedirnos que rechacemos nuestro credo como algo disparatado. Pero precisamente como algo disparatado lo hemos aceptado. Hasta aquí, podríamos imaginar que existe una barrera entre nosotros y quienes no pueden sentir como nosotros. Pero entonces viene la curiosa experiencia práctica que ratifica para siempre la religión en nuestra razón. Los enemigos de la religión no son capaces de dejarla estar. Denodadamente se esfuerzan por aplastarla sin lograrlo, pero aplastan en su esfuerzo todo lo demás. Con vuestros interrogantes y dilemas no habéis provocado el menor trastorno en la fe, que desde el principio constituía una convicción trascendental, y no puede hacerse más trascendental de lo que ya era. Pero, si esto os reconforta de algún modo, os diré que sí habéis provocado cierto revuelo en la moral y el sentido común.
Quienes se oponen a nuestra religión no nos obligan a aceptar sus axiomas; nuestros axiomas siguen siendo los que eran. Pero ellos sí se obligan a sí mismos a toda doctrina de insensatez y desesperación. No nos golpean. Pasan de largo para hundirse en el abismo. El señor Blatchford no puede forzarnos a aceptar que el hombre no sea la imagen de Dios, porque esa afirmación es tan dogmática como la contraria. Él sí se obliga a aceptar, sin embargo, la afirmación humanamente ridicula e intolerable de que no debo culpar a un matón ni alabar a quien lo derriba. Los evolucionistas, basándose en la indescriptible gradación de la naturaleza, no pueden llevarnos a negar la personalidad de Dios, pues un Dios personal podría obrar gradualmente igual que de cualquier otro modo. Por el contrario, los evolucionistas sí se obligan a sí mismos, en base a estas gradaciones, a negar la existencia personal de cualquiera de nosotros, pues nos hallamos dentro del alcance de la evolución, y siendo así, nuestros contornos se difuminan. Los evolucionistas desarraigan el mundo, no las flores. Los Titanes jamás lograron escalar hasta el cielo, pero arrasaron la tierra.
Calificación: Muy bueno.
Un día, un libro (96/365)
No hay comentarios